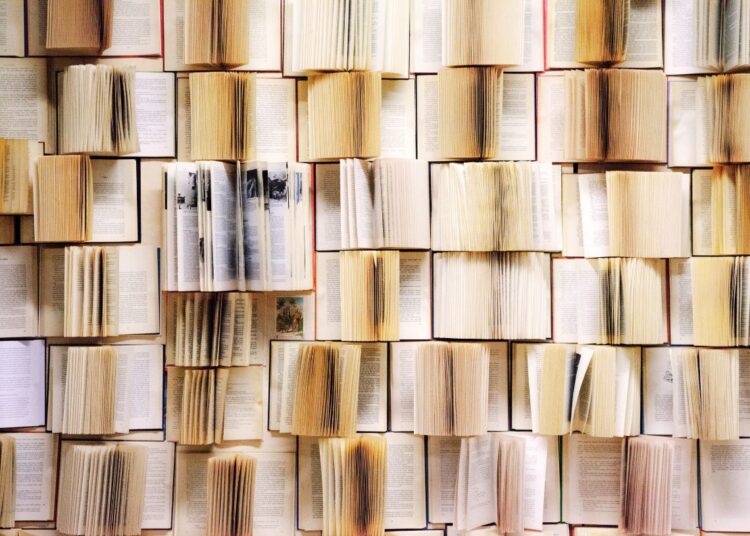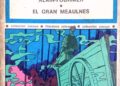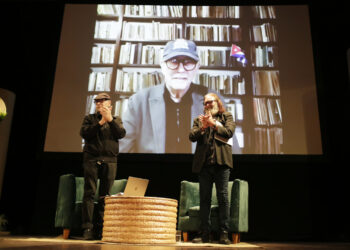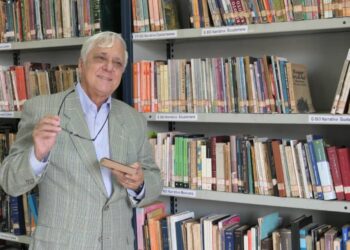|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
1
¿Llegará el día en que en los museos del mundo exista una sala —no muy grande, pues no será de las que más llame la atención de los niños del futuro— con estantes de libros de diferentes épocas, idiomas, formatos, tamaños, tapa dura y blanda, con temas variados como historia, filosofía, ciencia, pintura, cuentos e historietas para niños, novelas, ensayos, poesía…, en fin, una biblioteca normal y corriente? Y que alguien con aspecto muy doctoral y sabio les explique —también a los padres— qué es lo que están mirando: “Así era —dirá el erudito— como leían los humanos a mediados del siglo XXI”. ¿Les interesará saberlo? ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Cómo se leerá dentro de unas cuantas décadas? ¿Se leerá?… (supongo que, previamente, les habrán dado una breve introducción de cómo comenzó todo).
Cuando pienso en estas cosas me aterrorizo y me refugio en la biblioteca de mi padre y en mis recuerdos de juventud. También leo y releo y trato de aprenderme de memoria el Manifiesto por la lectura, de la filóloga y escritora española Irene Vallejo. Respiro aliviada, agarro un libro que me está esperando hace tiempo, pacientemente, en un estante, y comienzo a leer, ahora ya con lupa, porque veo muy mal. Y eso logra tranquilizarme un poco.
Sé que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es internacional, y viene sucediendo hace demasiado tiempo, con el surgimiento de todos los artefactos —por llamarlos de alguna forma— digitales. En nuestro país se agudiza el problema por la grave situación económica que atraviesa. Y, confieso, hay tantas prioridades, que uno se pregunta si vale la pena preocuparse por estos asuntos. Pero sí vale la pena. O, al menos, meditar sobre ellos.
No es solo la escasez de libros por la falta de papel y el deterioro espantoso de las librerías en Cuba (sencillamente, no da gusto entrar en una librería. Muchas están sucias, otras con goteras, en otras ponen unos timbiriches y venden galleticas…). La oferta de libros es pésima, la variedad no existe. La calidad de los libros deja mucho que desear; ya no se publican los clásicos de la literatura universal, ni hablar de los contemporáneos. Y entonces es cuando uno, con unos cuantos años en las costillas, suspira por aquellas colecciones que se publicaban en décadas anteriores, de Arte y Literatura, Casa de las Américas, Letras Cubanas, etc.
Hay que reconocer el indudable esfuerzo de seguir publicando, a pesar de todo, y la labor incansable de las editoriales territoriales, las que, contra viento y marea, siguen batallando y ofreciendo títulos de interés y calidad. Pero no es lo más preocupante mejorar las condiciones de las librerías, editoriales e imprentas; sino la urgente necesidad de rescatar el hábito de la lectura, pues es a través de la lectura que se adquiere el conocimiento. Y no olvidar que ese hábito se adquiere desde muy temprano, desde la infancia, pues si no, será muy difícil cuando se ha entrado en la adultez.
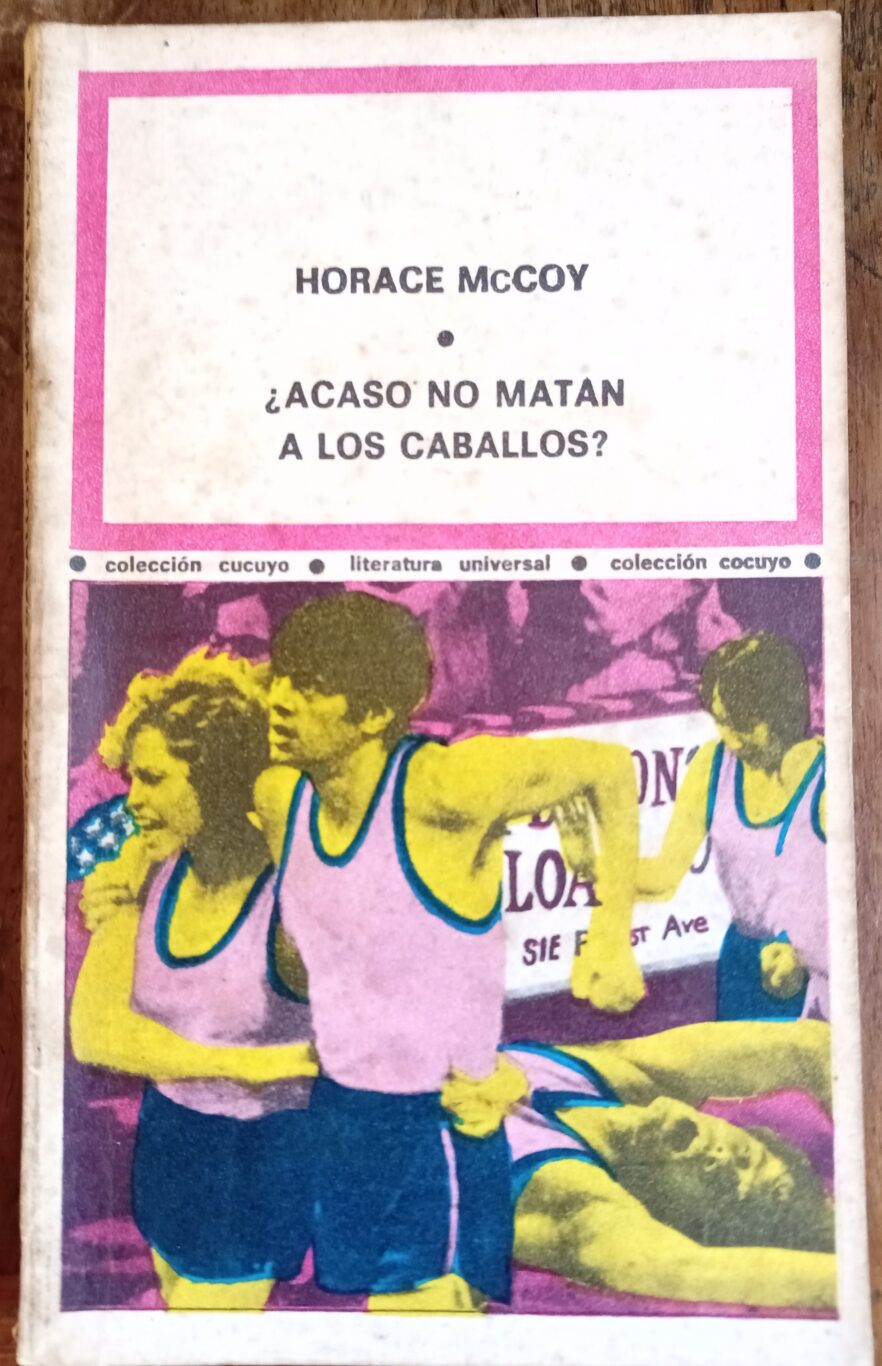
He escuchado, horrorizada, a jóvenes universitarios que me han dicho, sin siquiera ruborizarse, que jamás han leído un libro. ¿Cómo resolverá la humanidad este peligro, silencioso pero terrible, que va avanzando poco a poco? Afirma Irene Vallejo en su Manifiesto por la lectura:
Propulsados por el lenguaje y la creatividad, nuestros cerebros despegaron de la mera evolución biológica, cuya cadencia es implacablemente lenta, y elevamos el vuelo con las alas rápidas de la evolución cultural. Hace miles de años, la invención de una sofisticada tecnología, la escritura, abrió las puertas a conservar conocimientos, ideas y sueños, a expandirlos y hacerlos revivir con cada mirada que se posa en las letras de una página. El filósofo Richard Rorty piensa que leer nos cambió la mente de forma irreversible. Gracias a la lectura hemos desarrollado una anomalía llamada “ojos interiores”. Descubrir los personajes de una historia se parece a conocer gente nueva, comprendiendo su carácter y sus razones. Cuanto más diferentes son esos personajes, más nos amplían el horizonte y enriquecen nuestro universo. A través de los libros, anidamos en la piel de otros, acariciamos sus cuerpos y nos hundimos en su mirada. Y, en un mundo narcisista y ególatra, lo mejor que le puede pasar a uno es ser todos.
(…)
El hábito de leer no nos hace necesariamente mejores personas pero nos enseña a observar con el ojo de la mente la amplitud del mundo y la enorme variedad de situaciones y seres que lo pueblan. Nuestras ideas se vuelven más ágiles y nuestra imaginación, más iluminadora. Al asomarnos a la madriguera de un relato, escapamos de nosotros y nos proyectamos en los personajes de un país inventado.
(…)
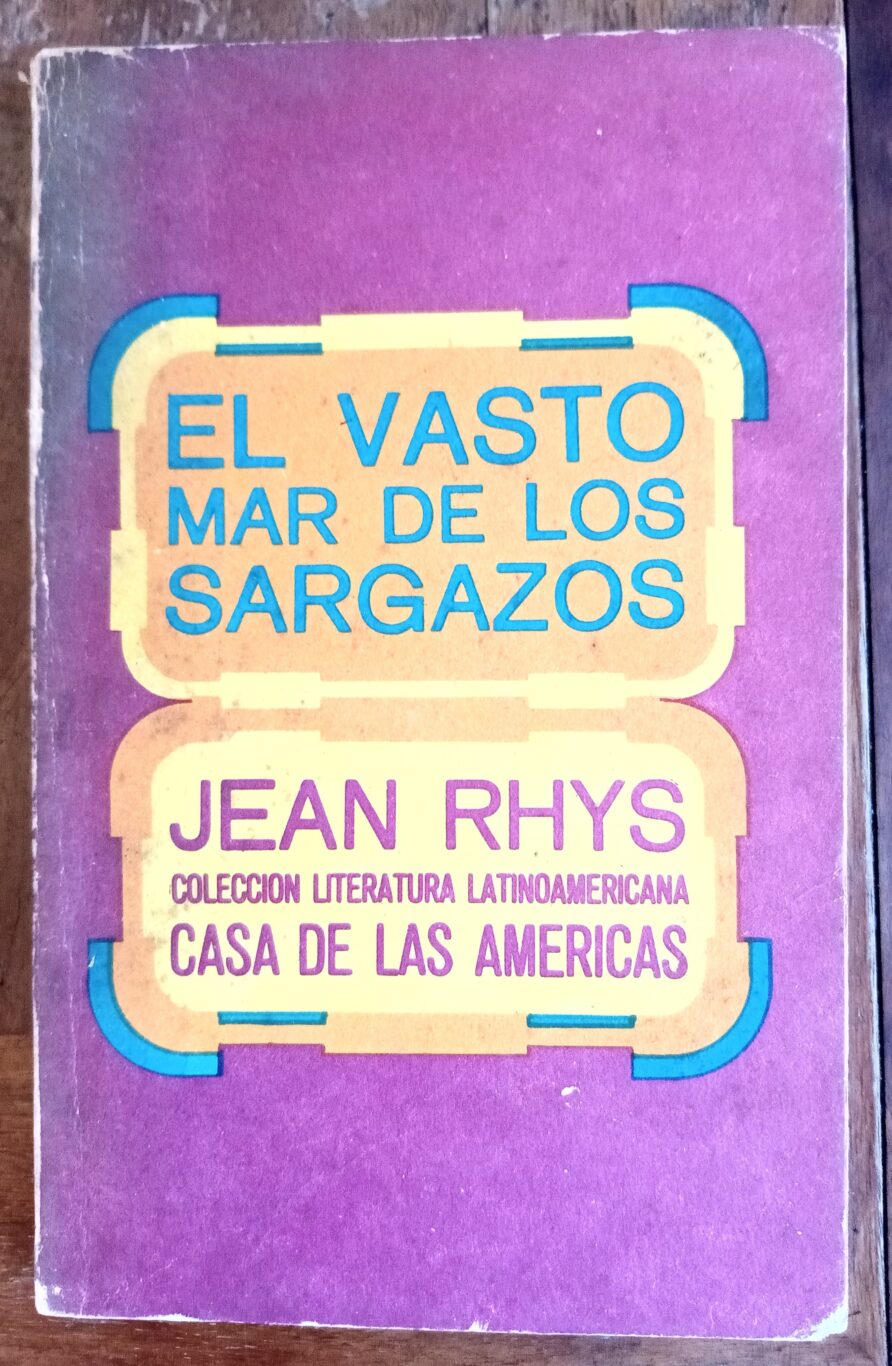
2
Como dije, este fenómeno —o, más bien, desgracia— no ocurre solo en nuestro país: es internacional, lo que lo hace peligroso. En mi juventud mis compañeros de estudios de la secundaria y del pre nos prestábamos libros. Estudié tres años con mis hermanos en el preuniversitario de la Víbora, René O. Reiné. Muy cerca, por la Calzada de 10 de Octubre, casi al lado de la Terminal de Ómnibus, había una pequeña librería, La Polilla, y ahí nos íbamos cuando faltaba un profesor o durante algún descanso entre clases. Alguno de nosotros terminaba comprando un libro que después pasaría de mano en mano. No eran jóvenes a los que les interesara, particularmente, la literatura, muchos se graduaron, años después, de médicos, ingenieros, arquitectos. Pero leían.
Recuerdo la colección Huracán de la Editorial Arte y Literatura, que todos criticábamos por la calidad de su papel y porque sus páginas, en ocasiones, salían volando cuando uno las iba pasando. Pero tenía la ventaja de ser muy económica y de que publicaba clásicos de la literatura universal. Ahí estaba todo el mundo: Dostoievsky, Dickens, Carson McCullers, Víctor Hugo, Robert Graves; no faltaba nadie. Publicaban, además, a autores cubanos y latinoamericanos. Fue en Huracán que leí Cien años de soledad; aunque Casa de las Américas se ocupó siempre de dar a conocer a los clásicos y contemporáneos de América Latina y el Caribe.
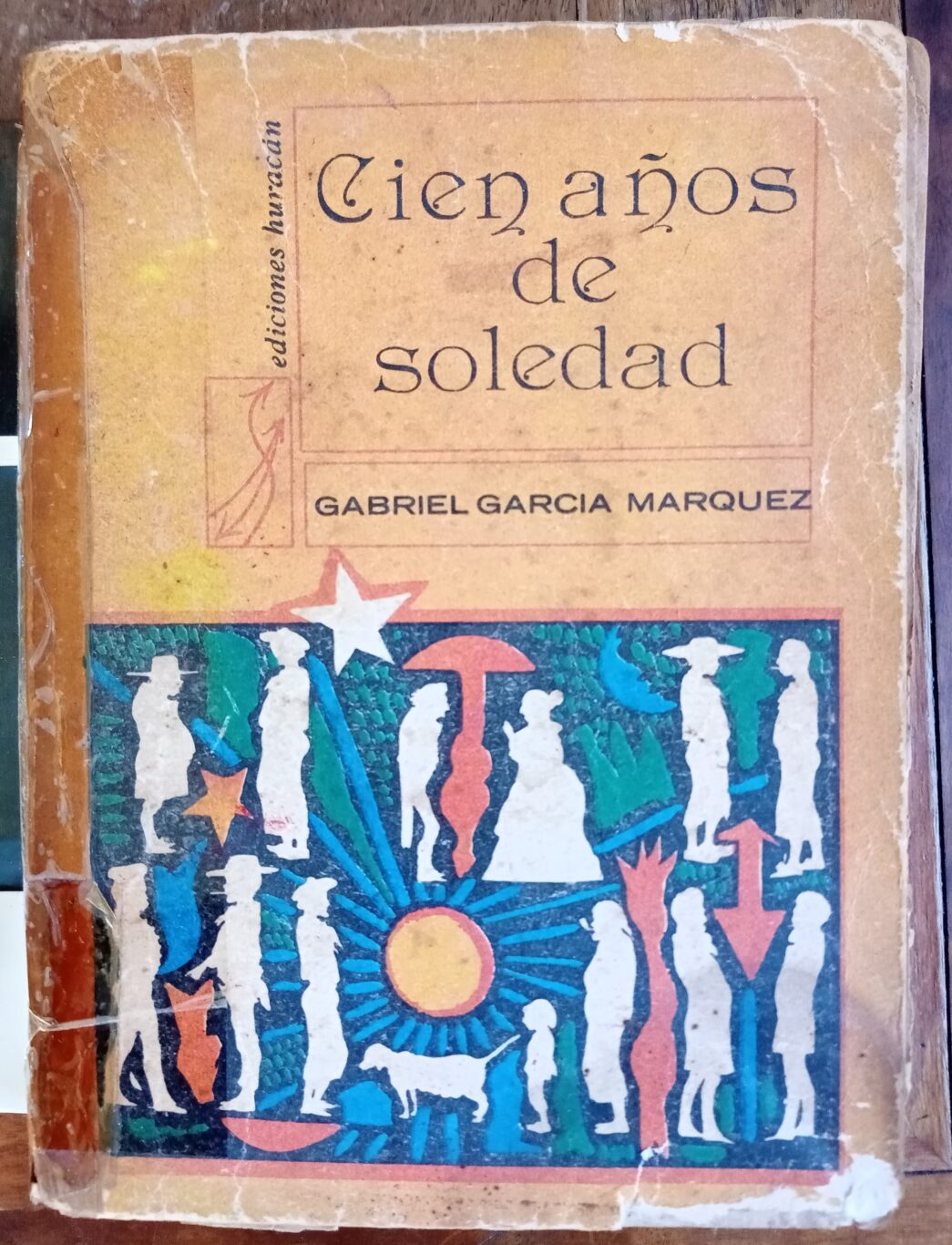
Las colecciones tienen sus peculiaridades que las distinguen, unas por el tema, por el género, formato, tamaño, y son una forma de orientar al lector. Están las que se dedican solo a poesía, a las ciencias sociales, la ciencia ficción, la novela. La editorial Austral, de Argentina, diferenciaba los géneros de sus libros por el color de sus cubiertas. El ensayo era de un color, digamos, amarillo, los de historia, azul (no recuerdo ahora con exactitud). Penguin, inglesa, también usaba colores: rojos, verdes, azules, amarillos, naranjas, hasta el negro, generalmente en el jacket del libro. Todavía se mantiene esa costumbre, y el lector se encamina, directamente, al color de su preferencia, o sea, al tema que le interesa.
Mi colección cubana preferida era Cocuyo. Publicaba literatura universal, también cubana, y sé que les pedía a los mejores autores cubanos y profesores de la universidad que les sugirieran títulos. Uno de estos escritores fue mi padre, que, entre otros libros, les recomendó El gran Meaulnes, de Alaín Fournier e, incluso, la contracubierta está firmada por él.
En Cocuyo dieron a conocer literatura africana excelente, publicaron a grandes autores estadounidenses como Ray Bradbury y muchos otros que se destacaron en la década de 1950. Habría que publicar el catálogo de esa editorial y de muchas otras para darnos cuenta del enorme movimiento editorial que existió en Cuba y que, sin duda, fomentó el interés por la lectura.

Creo que el libro y el hábito de la lectura no desaparecerán porque es una necesidad del ser humano. Al radio, al cine, a la televisión, les auguraron también su fin a partir de la fuerza del mundo digital, y ahí están. En nuestro país, y en el mundo, siguen publicándose libros, en papel o electrónicos, y esa batalla no se perderá. Quiero terminar con un fragmento del libro mencionado de Irene Vallejo que resume muy bien y con belleza el tema, que se encuentra, citando a mi padre, entre “las cosas que yo amo”.
En la ceremonia del Premio Cervantes, Ana María Matute afirmó: “La literatura ha sido y es, el faro salvador de muchas de mis tormentas”.
(…)
Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso, la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une.