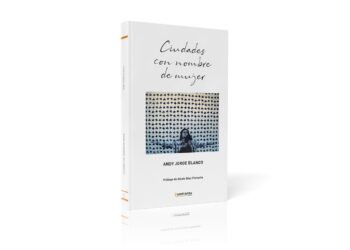OnCuba recomienda este texto, publicado en el blog de Alejandro Zambra.
Supongo que la fe nunca se pierde; que se convierte, por ejemplo, en amor a las palabras, a las ideas, y sobre todo a las personas.
Me gustaba la misa. Nunca me obligaron a ir, de hecho casi siempre iba solo, por extraño que suene ahora. La verdad es que me cuesta imaginar esas numerosas mañanas de domingo pasadas en la iglesia, que en rigor no era una iglesia sino el gimnasio de un colegio de monjas. Un par de amigos se burlaban de mí, pero no me importaba: tenía 8 años, creía firmemente en Dios y me parecía que ir a misa era algo más bien divertido. Por lo demás, me sabía los parlamentos de memoria, aunque había partes que oía mal. Cuando el cura decía “Mi paz os dejo, mi paz os doy”, por ejemplo, yo entendía “Ni pasos dejo, ni pasos doy”, y no entendía la imagen pero me agradaba pensar en ese Jesús inmóvil y un poco misterioso.
Otro momento favorito era cuando todos decían: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa”. Esa frase era, para mí, la expresión máxima de la cortesía y de la elegancia, así que durante un tiempo la adopté. Recuerdo el ataque de risa que le dio a mi mamá cuando una tarde le abrí la puerta y le dije, con toda la solemnidad del mundo, “madre, no soy digno de que entres en mi casa”. Y por supuesto repetí la broma hasta agotar la paciencia de todos. Lo demás no lo decía, porque eso de que bastara una palabra para sanarnos me sonaba exagerado o me intimidaba, pero quiero pensar que justamente entonces tuve la intuición de que en el lenguaje había un cierto poderío, alguna posible secreta eficacia.
Eso era lo que me gustaba de la misa: que las palabras cumplían una función distinta, que de algún modo brillaban. Me sucedía también con experiencias menos solemnes, como cuando escuchaba algunas frases mal traducidas o mal pronunciadas y por eso mismo maravillosas en las canciones de Roberto Carlos y de Adamo, o con los relatos radiales de Vladimiro Mimica, que embellecía el fútbol al punto de transformarlo en algo bastante más apasionante de lo que en verdad era.
Vladimiro Mimica sigue siendo –aunque por otros motivos– uno de mis ídolos, y no he dejado de creer ni en Roberto Carlos ni en Adamo. Y en cambio hace ya por lo menos veinticinco años dejé de creer en Dios y de ser católico. La historia es más larga y compleja, pero la resumo: a los diez años hice la primera comunión y poco tiempo después me ofrecieron oficiar como monaguillo, de manera que mi relación con la misa se modificó totalmente. La experiencia de estar en el altar y de ayudar en la misa me resultó, no sé muy bien por qué, terrible: me sentía incómodo, me sentía un poco farsante. Lo conversé con el cura, pero él no entendió o yo no supe explicar lo que me pasaba. De pronto me dijo: tú no sabes dar el saludo de la paz. Estás muy serio. Hay que sonreírle a la gente. A la gente le gusta darle el saludo al cura y a los monaguillos. Pero tú estás muy serio.
No sé muy bien por qué esa recomendación del cura, que ahora me parece atendible, entonces me entristeció tanto. Quizás me molestó comprobar que para él la misa también era un espectáculo. Al llegar a casa guardé la túnica blanca en el fondo del ropero, con la absoluta convicción de que no volvería nunca a la iglesia. Y no volví, ni le avisé a nadie. Y tampoco fui a alguna otra parroquia, de hecho desde entonces sólo he estado en misas relacionadas con la muerte de amigos o familiares.
Supongo que la fe nunca se pierde; que se convierte, por ejemplo, en amor a las palabras, a las ideas, y sobre todo a las personas. Como gran parte de los chilenos, pienso que la Iglesia casi nunca está a la altura de lo que significa para la sociedad. Y que por eso mismo su lugar es cada vez menos relevante. Como muchos chilenos, ya no me acuerdo del “Credo” y apenas recuerdo el “Padre nuestro”