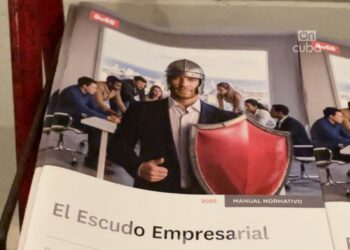Por , Universidad Pablo de Olavide y , Universidad de Zaragoza
El pasado día 15 de febrero, Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmaba: “el que salva a su país no infringe ninguna ley”.
De alguna manera, Trump estaba respondiendo a las acusaciones que políticos del Partido Demócrata le habían realizado en los últimos días por haber dictado toda una serie de disposiciones, desde desmantelar agencias gubernamentales a despedir a empleados públicos, que han sido paralizadas por instancias judiciales.
Se ha difundido ampliamente que esa cita es supuestamente una paráfrasis de una sentencia de Napoleón Bonaparte, el general y emperador francés. Sin embargo, esto no es correcto.
Trump está haciendo referencia, posiblemente sin conocimiento de causa, a Cicerón. Este senador y cónsul romano (106-43 a. e. c.) afirmó “que todas aquellas cosas que sean beneficiosas para el Estado sean consideradas legítimas y justas” (Filípicas 11.28).
Cicerón pronunció esa frase en el año 43 a. e. c.. Lo hizo en el contexto de la campaña de desprestigio que emprendió contra Marco Antonio con discursos tanto en el senado como ante el pueblo. En última instancia, el objetivo de Cicerón era lograr que Marco Antonio fuera proclamado “enemigo público” de Roma y que contra él se declarara la guerra para acabar con quien Cicerón consideraba el sucesor del “tirano” César.
Polarización romana
Pero ¿quién decide qué es lo beneficioso para un Estado o para un sistema de gobierno? ¿Quién tiene derecho a asumir la personificación salvadora de la comunidad?
Cicerón y los otros senadores de ideología optimate (el sector más conservador de la política romana) lo tenían bien claro: ellos eran los únicos con el derecho (natural, se podría añadir) a tomar ese tipo de decisiones, porque ellos representaban los valores de la República romana. Aquellos que ellos denominaban populares (ahora hubieran dicho probablemente “populistas” con el sentido de “demagogos”) no eran sino enemigos de la patria. En definitiva, patriotas y buenos romanos frente a antipatriotas y malos romanos.
Esa confrontación de ideas se percibió claramente en el 133 a. e. c. Aquel año, el tribuno de la plebe —un cargo elegido por los ciudadanos plebeyos—, Tiberio Sempronio Graco, estaba llevando a cabo un programa de reformas. Un grupo de senadores decidió que estas les parecían excesivas, en particular una reforma agraria que pretendía dar tierras a ciudadanos romanos que carecieran de ellas.
Uno de los cónsules de ese año, Mucio Escévola, respetado jurista, se negó a deponer a Graco de manera ilegal de su cargo o a utilizar violencia física contra él. En respuesta, Escipión Nasica, un senador sin cargo público en ese momento, se levantó de su asiento, recriminó al cónsul lo que consideraba una cobarde inacción por preferir respetar las leyes, y exclamó: “el que quiera que el Estado esté a salvo, que me siga” (Valerio Máximo, 3.2.17).
Acto seguido, se dirigió al Foro al frente de un grupo y logró su propósito: Tiberio Graco y un buen número de sus seguidores fueron asesinados, sin juicio previo y sin posibilidad de apelación. En definitiva, de manera totalmente ilegal.
En este caso, la salvación del Estado pasaba por la eliminación de los oponentes políticos, incluyendo un tribuno de la plebe que, en teoría, era inviolable porque estaba dotado de sacrosanctitas –inviolabilidad–.
“Decreto último del Senado”
El uso de este tipo de argumento se exacerbó una década más tarde. Cayo Sempronio Graco, hermano menor de Tiberio, había sido también elegido tribuno de la plebe. Así, planteó de nuevo un programa de reformas, en este caso más completo si cabe, aunque sin poner en cuestión el sistema político de la República romana.
La respuesta del grupo más conservador del Senado fue despiadada: se ideó un mecanismo legislativo, denominado “decreto último del Senado” (senatus consultum ultimum), por el cual se pedía a los cónsules “que hagan por que la República no sufra perjuicio”.
Sin embargo, la legalidad de esa disposición era bien dudosa. Era una medida arbitraria que no definía unos poderes concretos y limitados. En su lugar, en última instancia, pretendía una condena encubierta a muerte de aquellos que, supuestamente, ponían en peligro los fundamentos del Estado.
En el 121 a. e. c., en entusiasta aplicación de ese decreto senatorial que señalaba el estado de emergencia, el cónsul Lucio Opimio llevó a cabo una represión feroz contra Cayo Graco y sus seguidores. Lo hizo en nombre del Senado y de la salvación de la patria y desencadenó un baño de sangre: las fuentes antiguas calculan que hubo unos 3 000 muertos, de nuevo sin juicio ante los tribunales ni posible apelación.
Cicerón y Catilina
Lo que triunfó en 121 fue la idea que más tarde Cicerón habría de sintetizar en su frase “que la salvación del pueblo sea la ley suprema” (salus populi suprema lex esto: Sobre las leyes 3.8), la base teórica de la idea expresada por Donald Trump.
De hecho, el mismo Cicerón puso en marcha esa política durante su consulado, en el 63 a. e. c. Cuando tuvo que hacer frente a una conjura dirigida por Catilina para tomar el poder de Roma, apresó a cinco hombres de la élite acusados de participar en la conspiración. Tras un debate en el Senado, el cónsul llevó a la práctica la decisión de la mayoría senatorial y, gracias al poder que le otorgaba el “decreto último”, ejecutó a todos ellos sin juicio previo.
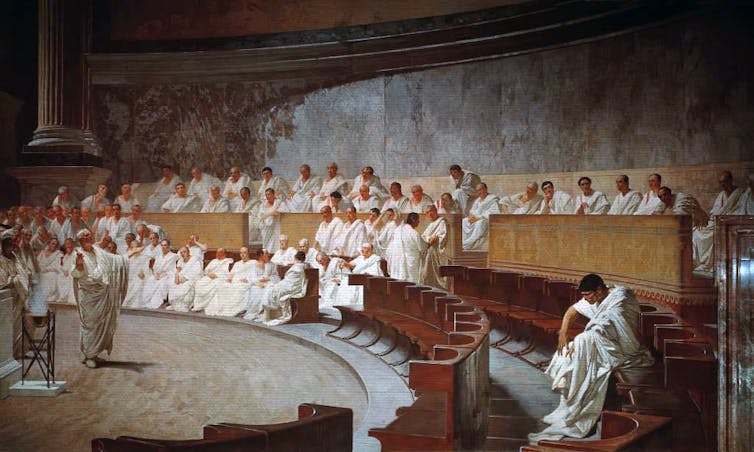
Años después, en el 58 a. e. c., Cicerón fue perseguido por sus acciones por el tribuno de la plebe Clodio, y tuvo que partir temporalmente al exilio acusado de ajusticiar extrajudicialmente a ciudadanos romanos. No todos los senadores romanos estaban convencidos de la legalidad de su actuación (de hecho, César se opuso claramente a ella), ya que, de nuevo, esta contemplaba que sólo un grupo de individuos, los autodenominados “los mejores” (es decir, los optimates), decidiesen qué era lo mejor para el Estado romano.
El derecho y el poder de la ley frente a la arbitrariedad siempre han sido parte de la herencia que Roma nos ha legado. Sin embargo, estos casos nos revelan el reverso de la moneda, es decir, cómo las instituciones y la vida política se pueden erosionar cuando un grupo de gente, o un partido, decide que ellos son los que realmente saben lo que el Estado necesita y, por lo tanto, son los únicos que pueden actuar para salvarlo.
Para eso, cualquier acción, incluyendo el uso de la violencia, sería aceptable si se trata de mantener el orden establecido, pasando por encima de las leyes si fuera preciso. Trump no lo sabía cuando dijo que “el que salva a su país no infringe ninguna ley”. Posiblemente sus asesores tampoco. Pero estaba citando como autoridad a Marco Tulio Cicerón, al tiempo que abría una peligrosa brecha en el orden constitucional de una democracia.
Cristina Rosillo López, Catedrática de Historia Antigua, Universidad Pablo de Olavide y Francisco Pina Polo, Catedrático de Historia Antigua, Universidad de Zaragoza
Este artículo fue publicado en The Conversation. Lea el original.