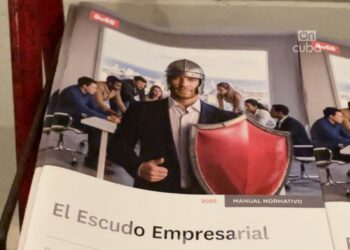|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por José Manuel Rico Ordás, Universidad de Oviedo y Paula Izquierdo Muruáis, Universidad de Oviedo
El concepto de negación suele asociarse con significados desfavorables o restrictivos, y la historia de la ciencia ofrece numerosos ejemplos de ello. Desde la condena de Galileo por defender el heliocentrismo hasta las duras críticas que recibió Darwin por proponer la evolución humana a partir de ancestros comunes con los primates, muchas ideas revolucionarias fueron inicialmente rechazadas antes de convertirse en pilares fundamentales de la ciencia moderna.
En ciertos sectores ultraconservadores de Estados Unidos y Europa, asistimos hoy a un fenómeno que parece transportarnos siglos atrás: la negación deliberada de hechos probados y ampliamente aceptados se ha convertido en un acto de reivindicación.
Bajo la premisa de “nadar a contracorriente” o “no seguir al rebaño”, algunos presentan el rechazo de la evidencia como un signo de pensamiento crítico y valentía intelectual. Esta peligrosa tendencia ha llegado incluso a desafiar la credibilidad del conocimiento científico, poniendo en entredicho cuestiones que han sido empíricamente demostradas, pero que quizá no encajan con determinados intereses políticos. Uno de los ejemplos más alarmantes es la negación del cambio climático.
La realidad climática del planeta
En 2024, el mundo enfrentó una serie de eventos que ponen de manifiesto la gravedad de la emergencia climática global. Olas de calor, sequías, incendios e inundaciones azotaron regiones de todo el mundo, dejando cuantiosas pérdidas económicas y humanas.
Un informe de la organización británica Christian Aid coloca los huracanes Milton y Helene como los desastres naturales más costosos del año, con un impacto combinado superior a los 100 000 millones de dólares, seguidos de otros eventos como el tifón Yagi en el suroeste de Asia (13 000 millones), la borrasca Boris en Europa central (5 000 millones) y la dana en Valencia (4 000 millones).
En septiembre, el hielo marino en el Ártico rozó mínimos históricos. Y un estudio reciente publicado en Nature Communications prevé que el primer día sin hielo en la región podría ocurrir antes de 2030.
Además, el calentamiento global ha alcanzado niveles récord, consolidando 2024 como el año más cálido en milenios.
Los argumentos negacionistas
En medio de esta descorazonadora realidad, el negacionismo climático se apoya en la desinformación y la manipulación de la evidencia científica para obstaculizar o retrasar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis climática.
Tres de los argumentos más recurrentes en su discurso son los siguientes:
1. “El cambio climático ha existido siempre”
Este argumento sostiene que el cambio climático es un fenómeno natural que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra y que, por lo tanto, no debe considerarse alarmante ni atribuirse a la actividad humana.
Si bien es cierto que el clima terrestre ha cambiado de manera natural a lo largo del tiempo, el cambio climático actual se distingue por su velocidad sin precedentes: en apenas unas décadas, ha generado alteraciones que, en circunstancias naturales, tardarían miles o incluso millones de años en producirse.
La causa principal ha sido identificada con claridad: el drástico aumento de gases de efecto invernadero debido a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva. Registros de núcleos de hielo han confirmado que las concentraciones actuales de dióxido de carbono superan cualquier variación natural de los últimos 800 000 años.
2. “No hay consenso científico sobre el cambio climático”
Quienes defienden la inexistencia de un consenso científico sobre el cambio climático suelen citar documentos firmados por “numerosos” científicos que rechazan la influencia humana en este fenómeno.
Uno de los documentos más mencionados es la World Climate Declaration: There is No Climate Emergency (“Declaración mundial del clima: no hay emergencia climática”), firmada por, entre otros, dos premios nobel de física. Sin embargo, de los más de 1 800 firmantes, la mayoría –incluidos los nobel– carecen de publicaciones científicas sobre clima o cambio climático. Por ejemplo, entre los 21 firmantes españoles, solo tres han publicado estudios en este ámbito.
La percepción de falta de consenso se debe, en gran medida, a campañas de desinformación y a una representación mediática que otorga un peso desproporcionado a opiniones minoritarias, generando una falsa equivalencia en el debate público.
3. “El dióxido de carbono no es un contaminante”
Este argumento se basa en una interpretación simplista de la química del dióxido de carbono (CO₂) y su papel biológico. Es cierto que el CO₂ es un gas natural esencial para el ciclo del carbono y procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. En concentraciones normales, no resulta tóxico para los seres humanos ni para los ecosistemas.
Sin embargo, el CO₂ está clasificado como contaminante bajo el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, acuerdos internacionales que buscan reducir sus emisiones para mitigar su impacto en el clima y el medio ambiente. Presentarlo como inofensivo por su origen natural ignora su papel en la crisis climática y perpetúa la desinformación.
Es de vital importancia que la sociedad apueste por una respuesta global basada en la ciencia. Las decisiones que tomemos hoy son determinantes para construir un futuro más seguro, justo y equilibrado para las próximas generaciones, asegurando la salud de nuestro planeta y el bienestar de sus habitantes.![]()
José Manuel Rico Ordás, Catedrático de Ecología, codirector de la Cátedra de Cambio Climático, Universidad de Oviedo y Paula Izquierdo Muruáis, Doctora en Biogeociencias, Universidad de Oviedo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.