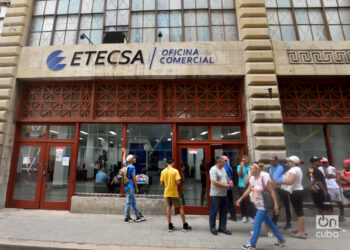En un tratado suyo con el inquietante título de Política de Dios, afirma Francisco de Quevedo: “Todos los príncipes, reyes y monarcas del mundo han padecido servidumbre y esclavitud: sólo Jesucristo fue rey en toda libertad”. ¿Sabía de qué estaba hablando el grandísimo escritor y hombre de su tiempo? ¿Es que la libertad del espíritu, la de la gente, la política, pueden tocarse con las manos? ¿Y qué pinta la fe en todo eso? Estas notas tratan de aterrizar estas preguntas y otras más.
Nota 1
Hace casi una década, el padre Espeja me invitó a hablar en el Aula Fray Bartolomé de las Casas, en la Iglesia San Juan de Letrán de los frailes dominicos, plantada en el corazón de El Vedado. Su invitación contenía una pregunta cebo: ¿En qué tú crees?
“Yo creo —le dije— en el poder del pensamiento creador”.
De toda mi descarga aquella noche, que le ahorro cautelosamente al lector, recuerdo haber invocado el lema de los dominicos, “veritas, amor veritatis”, que viene a ser algo como “la verdad concebida desde el amor a la verdad”. Mi argumento era que la verdad no se trata solo de contemplarla, sino de ejercerla y comunicarla; o sea, de una interacción con los demás. “También hay que defenderla de sus enemigos —añadí finalmente— porque tiene enemigos”.
Mi amigo Jesús Espeja, a la sazón párroco del barrio El Fanguito, a orillas del Almendares, nunca preguntaba por gusto. Así que me hizo la segunda: ¿Y qué tiene que ver eso con tu vida?
Recordaré un par de ideas tenues, más bien brochazos, con los que me defendí de aquella suave estocada suya.
Solemos considerar la Revolución como una ruptura radical en la vida de la nación, en la existencia y la experiencia de todos nosotros, en el flujo de los acontecimientos —y no hay duda de que significó todo eso. Sin embargo, también resultó un proceso que se engarza de modo inseparable con nuestra vida anterior, y que se vuelve inextricable de ese pasado que llevábamos —y seguimos llevando— dentro. En mi caso, esa vida tenía que ver con las distintas fes (así en plural) adquiridas hasta entonces.
La Revolución renovó entre los cubanos —no solo creyentes religiosos— la idea de una especie de tierra prometida contenida en la utopía patriótica pospuesta. Muchachos y jóvenes como yo tendíamos a vivirla no como una doctrina, una filosofía, una ideología, sino como una vibración vital, una creencia.
La ideología revolucionaria como vínculo con una fe anterior era a mis ojos muy compatible con todo lo que había leído y aprendido en los dichos del Evangelio. “Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos”; “Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de los Cielos”, “Deja todo lo que tienes y sígueme”, eran consistentes con “La patria es ara, no pedestal”, “Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”, y con los llamados a hacer patria y a defenderla. Porque estaba claro que la Patria no era “un pedazo de tela”, como dicen que dijo Emiliano Zapata; es decir, no era una invocación, un símbolo, un concepto constitucional, un gran árbol que nos cobija a todos como pájaros en la lluvia, etcétera; sino algo muy visible y tocable, en especial cuando se tiene que defender con actos.
La fe en la Revolución llevaba consigo además la aventura y la libertad. Dejar los juegos atrás e irnos a alfabetizar no era solo cumplir con una idea de justicia social, sino escaparnos de la casa “con permiso”. Era una aventura muy palpable irse a enseñar a leer y escribir durante más de medio año en la punta de una loma, lejos del control de la familia, y también una tentación infalible. Claro que, para quienes nos enganchamos en la Revolución con la alfabetización, se trataba de una exigencia ética: un hombre debía hacer algo como enseñar a los que no saben y a los pobres.
La Revolución era en buena medida eso, una embriagante sensación de libertad. Naturalmente, de los guajiros en el campo aprendimos mucho más de lo que les enseñamos a ellos. Como les decía San Pablo a los Romanos: “Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?”.
En buena medida, la ideología de la Revolución venía a ser una nueva fe secular, que trabajaba sobre valores adquiridos en la educación religiosa anterior. Irse a alfabetizar con un rosario colgado del cuello y un folleto marxista en la mano era tan coherente como que decenas de amigos lo estábamos haciendo. Encaramados en aquellas lomas éramos felices, participábamos al mismo tiempo de una aventura y de la transmutación de nuestra fe. Cuando bajamos éramos otros.
Ocurrió entonces algo imprevisto: la elección forzosa entre la fe religiosa y la de la Revolución. La obligación de elegir entre una u otra planteó un dilema para los creyentes religiosos en Cuba. Aunque, si se piensa en adolescentes o jóvenes como aquellos, elegir entre la vida en la Iglesia y la aventura revolucionaria no era una decisión que demoraba mucho. Sobre todo porque la adquisición de la nueva fe incorporaba y subsumía valores adquiridos en la educación cívica y en el compromiso profesado en la fe de base.
El último punto de mi confesión al padre Espeja fue el de la heterodoxia. En la historia de la Iglesia, la heterodoxia casi siempre conduce a la herejía, asumida como ruptura o refutación, con un sentido negativo. Mi posición era la de enfatizar el lado positivo de la heterodoxia y de la herejía, por ser fuentes de renovación de la doctrina y de su avance.
Si miramos hacia atrás, a cualquier corriente religiosa, apreciamos que, después de los herejes y de los heterodoxos, viene una renovación que enriqueció la doctrina y la hizo avanzar. Luego, aunque los hayan quemado en la hoguera, esos herejes hicieron aportes cruciales. Sin herejes no tendríamos actualización de la tradición ni seríamos capaces de usarla de forma creadora. Así es que la heterodoxia, tanto en la religión como en cualquier otra manifestación de la cultura y el pensamiento, es decisiva para el pensamiento creador.
Cuando la herejía plantea la crítica del dogma, la cosa no se reduce al dogma ajeno, sino al nuestro, a ese en el que crecimos y del cual no tenemos conciencia, salvo que pongamos el ojo creador sobre nosotros mismos. “¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo?”, dice el evangelista Mateo. Tenemos que mirar a los dogmas que perviven en nosotros, y que no constituyen ideas ni valores trascendentes, sino solo dogmas, estériles por definición.
Pero al final, si algunas verdades se convirtieron en dogmas, no por eso hay que repudiarlas; sino más bien, digamos, recrearlas. Dice Jesús: “Vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Lo mismo que Gramsci: “La verdad es siempre revolucionaria”.
Una fe o una iglesia sin herejes es como un sistema sin anticuerpos. No sé si los religiosos cubanos pueden coincidir, o quizá les parezca que la salud espiritual radica en pensar igual, y celebrarlo. En cualquier caso, si herejía no es simple antagonismo con lo que otros creen, sino algo más profundo y transformador sobre la propia fe, hoy parece brillar por su ausencia en el paisaje cubano. Al menos entre los creyentes.
EE.UU. agrega a Cuba en lista negra sobre libertad religiosa y la Cancillería responde
Nota 2
En su segunda carta a los Corintios, San Pablo afirma “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”.
“Nosotros” en esta cita se refería a los cristianos, cuya misión hace dos mil años consistía en transmitir la Palabra. Esta tendría el poder de iluminar el corazón y la mente de las personas de buena voluntad e, incluso, de los que no la tenían muy buena, y que también serían tocados por su Gracia. El mensaje era tan fuerte, que no requería de ideas repetidas, estímulos materiales, amenazas con arder en el infierno para siempre ni compulsión de ninguna clase. El Reino de Dios estaba abierto para todos los que vivieran en el amor al prójimo, aunque fueran pecadores, o hasta fariseos dogmáticos y sectarios.
Los evangelizadores cristianos de entonces no operaban desde aparatos estructurados de arriba abajo, redes extendidas entre naciones y fronteras, jerarquías que decidieran sin darles cuenta a sus seguidores, ni autoridad que no fuera la que emanaba de su misión. Ninguno estaba por encima de los demás creyentes ni tenía mayorazgo en la interpretación de las ideas del mesías Jesús. La palabra “iglesia” apenas significaba reunión de ciudadanos o de fieles.
Como es fama, San Pablo no siempre predicó el amor en Cristo y la reconciliación. Antes había sido un fariseo celoso de todo lo que no fuera su fe, dedicado a perseguir, aprisionar y precipitar a la muerte a quienes proclamaban la llegada del mesías, un súbdito del imperio romano dominante en casi todo el mundo conocido. Cazando cristianos, con su nombre de pila, Saulo de Tarso, iba por el camino de Damasco, cuando el señor Jesús se le apareció en forma de relámpago, y ahí mismo se inició su conversión al grupo escogido de los apóstoles, el único entre ellos que antes había sido su inquisidor.
Así que, de todos, Saulo o Pablo parecía el menos dotado para predicar la reconciliación, y para representar al hombre nuevo de la cristiandad. Naturalmente, esta prédica no podía impregnarse de la misma saña con que había perseguido a los cristianos. Según él, esta nueva fe “derribó la pared intermedia de separación entre los pueblos, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, estableciendo así la paz, y para reconciliar a los dos en un cuerpo”.
Ese hombre nuevo fue un destinatario preferido de sus epístolas, el conjunto doctrinal más potente del Nuevo Testamento: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. En pocas palabras, no por joven se carece de capacidad para pensar y conquistar grandes cosas; y sobre todo, la envergadura de esas conquistas se mide por alcanzar el respeto de los demás. No se trata de un mensaje precisamente canónico ni dogmático, sino muy terrenal y pleno de afecto humano.
Me pregunto cuánto de la letra y del espíritu de aquel Pablo —que sabía de lo que estaba hablando, porque lo había padecido él mismo— se incorpora a las convocatorias religiosas actuales, dedicadas a una “reconciliación nacional verdadera, que [supuestamente] se logra en el conflicto”.
Digamos, en qué medida el discurso de ciertos clérigos y laicos en la Cuba de hoy execra la propia idea del hombre nuevo en nombre de una “cubanidad amorosa” perdida en la neblina del ayer. O se dedica a hurgar en “heridas y conflictos no resueltos”, que hay que restañar con remedios únicos. O declara “carecer de odio en el corazón”, pero con el mismo tono beligerante con que descalifica la causa de todos los males: “una filosofía que ignora la verdad sobre lo que da sentido pleno al ser humano”, un sistema [socialista] que ha dado lugar a “la mutilación del pensamiento crítico”. Para terminar regañando a “este pueblo, que hace muchos años, le dio la espalda a Dios, y cuando un pueblo le da la espalda a Dios, no puede caminar”.
Compaginar todo eso con las palabras del papa Francisco en favor del “diálogo y la negociación transparente, sincera y paciente” exige algo más que esfuerzo. Lo mismo que para conectarlo con el estilo y las enseñanzas de San Pablo y los evangelistas. No en balde Monseñor Carlos Manuel de Céspedes decía que “la jerarquía [los obispos] no se ha distinguido históricamente por sus dotes para dirigir —“pastorear”— la dimensión política de la vida de la Iglesia, ubicada en el marco de su esencial misión evangelizadora”.
¿Cómo y en qué medida esa vocación política de las iglesias impregna la fe de los creyentes de a pie? ¿Es que todos siguen la voz que viene de arriba? ¿Y cómo tiñe la política, en su sentido más circunstancial, y se cruza con otros factores interesados en arrimar la brasa a su sardina, como diría San Pedro? Por ejemplo, el discurso sobre “la falta de libertad religiosa en Cuba”.
Cuando Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. afirma que “las autoridades cubanas incrementan las restricciones sobre la libertad religiosa mediante nuevas legislaciones y violencia contra los que expresan creencias religiosas que el Gobierno cubano percibe como opuestas a su autoridad”, ¿a qué cambios legislativos se refieren? ¿Es que, digamos, el Código de las Familias “propicia la tolerancia sistemática de las violaciones actuales y escandalosas de la libertad religiosa”? Para decirlo en cierto lenguaje vernáculo, ¿esa ley ahonda “la herida en el alma de Cuba que es la crisis de las familias”?
Si de libertades se trata, habría que acercarse a la sociedad que vive y cree más allá de ese discurso.
Segunda entrega de la serie: ¿Libertad para creer? Cuatro notas sobre fe, política y personas (II)
Tercera y última entrega de la serie: ¿Libertad para creer? Una coda