Aludiendo a la popularidad de la “Oda al Niágara”, de Heredia, Rubén Martínez Villena bautizó su famosa “Canción del sainete póstumo” (“Yo moriré de cualquier cosa…”) como su “Niagarita”. De ahí que Retamar nos dijera una vez que “El otro” (“Nosotros los sobrevivientes, a quiénes debemos la sobrevida…”) iba a ser su “Niagarita”. Puede ser, sin embargo, que “Felices los normales“ (“…esos seres extraños…”) termine siendo el poema más recordado de Roberto. Uno nunca sabe.
Todo esto es para referirme a un ensayo mío, titulado “Mirar a Cuba“, escrito y publicado hace treinta años. Además de proponerles aquí su relectura, y ver cuán viejo se ha puesto, quiero aprovechar para contar un poco su intrahistoria, la coyuntura e inmediata posteridad que lo rodearon. No solo porque quizá se trate, digamos, de “mi Niagarita”, sino porque muchos ignoran ese tramo de nuestra historia reciente, de la que somos parte, a menudo sin saberlo.
Cuando empezábamos a descender el maelstrom del Periodo Especial, el mundo cultural e intelectual era un hervidero de ideas. Sin luz, ni combustible, ni guaguas, ni agromercados, ni tiendas de dólares a las que se pudiera entrar, tampoco había papel para imprimir revistas (ni había publicaciones digitales como ahora, claro). En aquel remolino profundo por donde caíamos cada día más, flotaban con nosotros todavía las resonancias de los últimos 80.

El espíritu crítico y revisionista que se instaló en la parte final de aquella década resulta imprescindible para entender los 90, tanto más cuanto algunos la evocan hoy sin tener idea de lo que fue.
La llamada “Rectificación de errores y tendencias negativas” lanzada para revisar el modelo económico soviético había destapado la caja de Pandora de la sociedad cubana. Los debates públicos de la “Rectificación” se abrían, por primera vez, a temas críticos. Discusiones sobre participación política, libertad de expresión, desigualdades, discriminaciones y prejuicios persistentes (raciales, religiosos, sexuales), crisis del marxismo ortodoxo que se enseñaba en todas partes, resonancias de la perestroika soviética, desembocaron en un documento excepcional —también olvidado hoy— titulado “Llamamiento al IV Congreso del PCC” (cuya lectura recomiendo, al menos una vez).
El trastazo del Periodo Especial paró en seco aquella “Rectificación”, sin haber llegado a reemplazar el modelo criticado; más bien arrastrándolo.
Fueron esas resonancias de discusiones inconclusas las que propiciaron las reuniones de Armando Hart con un grupo de escritores y artistas en el patio del Centro de Estudios Martianos, en Calzada y 4, entre 1992 y 1993.
Aquellos encuentros informales, en los que Hart participaba como uno más, ponían sobre la mesa todo tipo de problemas, en torno a los cuales nos reuníamos los sábados Abel Prieto, Senel Paz, Francisco López Sacha, Norberto Codina y otros escritores. A partir de mis notas en aquellas reuniones redacté una reflexión personal centrada en la naturaleza de nuestros problemas políticos, en el marco de los cambios sociales, culturales e ideológicos en curso, y sus representaciones afuera. Aquel “mamotrexto” tenía 45 páginas.
Conseguir publicarlo en medio del apagón reinante parecía casi imposible, y hacerlo primero afuera no me interesaba. La única revista que había logrado resurgir, luego de interrumpirse entre finales de 1990 y enero de 1992, era La Gaceta, de la Uneac, cuyo presidente, Abel Prieto, se había entusiasmado cuando lo leyó.
“Si lo reduces a 15 páginas, lo publicamos”, me dijo. Pasé buena parte de aquel agosto de 1993 aprovechando los alumbrones para escribir, luego de dieciséis versiones, lo que sería “Mirar a Cuba”.

Salió encabezando el número septiembre-octubre de La Gaceta, acompañado por algunos textos memorables; en particular, la selección especial sobre literatura cubana preparada por Ambrosio Fornet, en la que aparecían por primera vez, entre otros, autores como Roberto González Echeverría y Gustavo Pérez-Firmat, no precisamente compañeros de viaje de la Revolución. Y una extraordinaria entrevista de Rebeca Chávez a Titón, que había acabado de filmar Fresa y chocolate y criticaba duro los aparatos ideológicos que habían orquestado el repudio de Alicia en el pueblo de Maravillas, de Daniel Díaz Torres, en el verano de 1991, apenas dos años antes. La dinámica del cambio en curso era palpable.
En aquella época pre Internet, la reacción a mi ensayo no pudo ser más instantánea. La polémica empezó con el narrador Armando Cristóbal, comentando en las propias páginas de La Gaceta el uso que yo hacía de sociedad civil, un concepto con resonancias “hegelianas”, según él, superado por el propio Marx; y además, utilizado por el enemigo para atacarnos, oponiendo la sociedad y el Estado.
Agradecí a Cristóbal su texto, muy respetuoso y sobrio, que fue perfecto para sacar lo que había dejado en el tintero mientras reescribía “Mirar a Cuba”. En el debate con él y, de paso, con el mexicano Jorge Castañeda, cuya Utopía desarmada acababa de publicarse, yo explicaba la genealogía del concepto, criticaba las caracterizaciones de sociedad civil como “hegeliana” y reivindicaba su uso por Marx y Gramsci en sus obras de madurez. Y también, naturalmente, en los marxismos contemporáneos y los movimientos sociales anticapitalistas, al margen de la vulgata soviética y de sus usos por los anticomunistas en el Este de Europa, y por sus aliados occidentales.
La posteridad de “Mirar a Cuba” incluyó un debate tan prolífico que, apenas poco después, Milena Recio pudo hacer su tesis de licenciatura a partir de una serie de entrevistas a los participantes: Raúl Valdés Vivó, Armando Hart, Jorge Luis Acanda, Haroldo Dilla, Isabel Monal, Miguel Limia, Berta Álvarez…
La reacción en cadena, extendida a lo largo de los 90, no se limitó a revistas culturales y debates académicos. Algunos denunciaban que “nos quieren meter aquí la sociedad civil”, para finalmente optar por “la sociedad civil socialista genuina, formada por los CDR, la FMC, la CTC”, etc., siempre con un sesgo de sospecha. Decían que en el debate cubano en torno al concepto los académicos estaban cediendo a la presión del enemigo, que quería “pasarnos gato por liebre”.
Lo más interesante no fue solo cómo, a pesar de estas reacciones alérgicas, la idea misma de sociedad civil pasaría a formar parte, al cabo del tiempo, del discurso político, sino que le dio de ancho al diapasón intelectual con que los cubanos digeríamos la realidad circundante, y puso de manifiesto que la heterodoxia, tantas veces sometida al ostracismo en el pasado, era imprescindible para analizar lo que nos estaba pasando.
Eso fue lo que quise hacer en “Mirar en Cuba”, más allá del dichoso término y de su código genético.
Acercarnos a la relación entre los intelectuales y la política, entre los políticos y la cultura, entre los cambios en la sociedad y el consenso, entre la cultura política y la ideología, en una dinámica de transición requería desembarazarnos del peso muerto que no nos dejaba pensar.

Algunos lectores dirán que esa lucha no ha terminado. Y tienen razón. De hecho, ha sido mi modesta experiencia a lo largo de casi treinta años, haciendo la revista Temas, los debates de los Últimos Jueves, el blog Catalejo, los libros electrónicos de Ediciones Temas.
“No ha sido fácil” es apenas un eufemismo. Pero, al fin y al cabo, digamos que todos los oficios tienen sus enfermedades profesionales, de las que solo es posible estar precavido.
Sin “Mirar a Cuba”, esa oportunidad no me habría llegado. Ni tampoco el intenso debate que le da sentido a lo que escribí después. Valió la pena haberlo destilado en aquel verano decisivo de 1993, y seguir defendiendo sus ideas en ensayos posteriores que terminarían formando un volumen con el mismo título, editado en Cuba una sola vez, en 1999, con 500 ejemplares; y reeditado luego, en México y en EE. UU. Como esas ediciones se agotaron hace rato, aquí dejo el ensayo original al lector, para que vea si todavía resulta legible. Sin compasión, por favor.
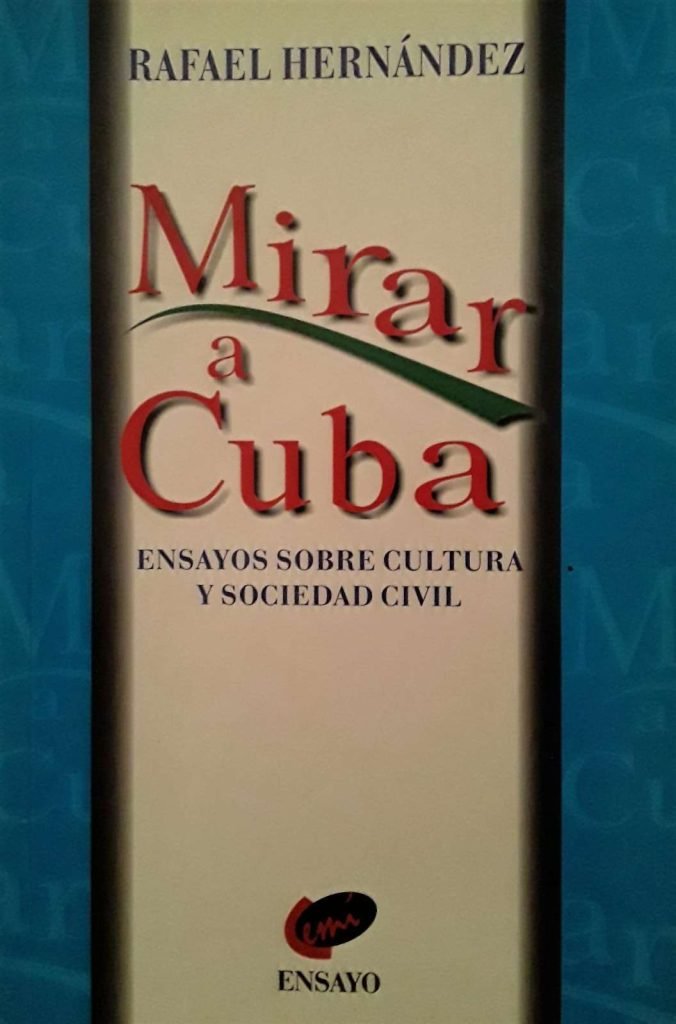
En cuanto a que sea o no mi “Niagarita”, ya lo dije: uno nunca sabe.
![]()
Mirar a Cuba
Notas para una discusión
El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas:
es ojo porque te ve.
Antonio Machado
Una antigua fábula hindú o africana —según el gusto— cuenta de un elefante que fue abordado por cuatro monos ciegos. El primero describió al animal como “una superficie rugosa y plana, medio oscilante”. El segundo como “cilíndrico y grueso, con uñas”. El tercero dijo que era “largo y prehensil, como con anillos y dos orificios jadeantes”. El último postuló que el elefante era “vertical y con forma de cuerda, pero con pelos”. Cada uno de los observadores era terriblemente fiel a su experiencia del monstruo. Sin embargo, la especie en cuestión se les ocultaba herméticamente a los cuatro.
Un mercado creciente de experiencias y percepciones —notas de viajes, discursos, crónicas, editoriales, reportajes, ensayos y hasta libros— sobre Cuba florece en los últimos tiempos. Este interés renovado en distintas esquinas del mundo ha dado lugar a una verdadera erupción de cubanología.
Algunas de estas percepciones contienen curiosas paradojas. En este trabajo intento presentar y discutir, desde la perspectiva del contexto nacional, una breve muestra de esas paradojas.
No desconozco los méritos de la labor intelectual sobre Cuba en el exterior, especialmente en el terreno académico. Con diversa filiación ideológica, esta labor ha contribuido a evidenciar entre nosotros las insuficiencias de las ciencias sociales y humanísticas cubanas, sirviéndoles de acicate. También ha aportado al conocimiento neto de los problemas de Cuba. De ahí que estas notas no deben interpretarse como un intento de descalificación de los estudios cubanos fuera del país en su auténtico valor intelectual. Ahora bien, ocurre que muchos de esos estudios resultan asociados al posicionamiento ideológico, insertándose en el mercado de referencia. En esa medida comparten algunas de las características y paradojas a las que haré referencia a continuación.
“Para resultar creíble, el autor de un trabajo sobre Cuba debe estar fuera del país o ser un `disidente'”
Según esta visión, los intelectuales cubanos carecen de criterio propio y capacidad de reflexión, resultan unos pusilánimes o unos burócratas meros reproductores del discurso oficial. Por el contrario, los disidentes son esa espléndida especie producto de la mutación, abanderados de la verdad, la integridad y la credibilidad. Sin embargo, si uno examina cuidadosamente la lista de autores sobre Cuba más masivamente difundidos, verá que esa credibilidad responde a una lógica peculiar.
Por ejemplo, puede ser que durante años este autor haya servido al régimen cubano como funcionario, haya alcanzado un grado en la burocracia civil o militar, incluso en los servicios de inteligencia. O simplemente que ascendiera como tecnócrata, cumpliendo las reglas de mérito del aparato económico. Puede que haya trabajado como periodista en los órganos oficiales o como experto en propaganda o en censura. O haber sido un convencido de las concepciones soviéticas o un maoísta ortodoxo. Que como profesor haya incorporado los esquemas y dogmas de aquellos manuales. Quizás, hasta haya redactado informes sobre compañeros suyos que no le parecían suficientemente duros en materia ideológica. O se haya acomodado al método de la autocensura para evitarse problemas.
Nada de esto es un impedimento para el expediente de un disidente. Una vez que éste pisa la tierra de Gander o se muda para Miami o Luxemburgo, o se declara “disidente”, se lava en una especie de Jordán, convirtiéndose de la noche a la mañana en un intelectual independiente, poseedor de las llaves de la credibilidad.
En cambio, los otros, aquellos que algunos de los mencionados arriba llamaban no sin cierta sorna intelectuales, reciben otra consideración.
Puede tratarse de personas que, sintiéndose revolucionarios, se hayan enfrentado a muchos problemas por decir lo que piensan. Por ejemplo, haber tenido dificultades para hacerse entender en una asamblea, porque algún oportunista haya querido tergiversar sus palabras o un extremista haya decidido enmendarle la plana. Quizás se trate de una persona cuyos parientes se hayan ido en buena parte para el Norte, y se haya quedado desde los años 60, o tal vez desde el éxodo del Mariel, con parte considerable de su familia del otro lado. Puede ser alguien que hayan calificado de conflictivo, hipercrítico o autosuficiente, o hasta de revisionista o extranjerizante. Es muy posible que conozca mejor a José Martí, a Antonio Guiteras o a Lezama Lima que la mayoría de aquellos mencionados arriba. O que algún libro, poema, ensayo o artículo suyo haya sido cuestionado o censurado —por lo cual haya tenido que padecer la miseria ideológica de algunos. Puede que haya tenido que enfrentar la prepotencia, el sectarismo, la cobardía, el poder o la debilidad de otros —incluso de esos otros que luego se fueron o se convirtieron.
Si esta persona vive y trabaja en Cuba, afuera se le considera un funcionario que no merece crédito ni está en capacidad de expresar sus propias ideas. Si es un cubano que no se va de Cuba, o no se ha mudado para la “disidencia” organizada, ese discurso establecido afuera lo convierte en una personificación del Estado, es decir, en una no persona.
Ciertamente, no siempre los intelectuales cubanos hemos podido trabajar sin problemas causados por la burocracia, la censura o el dogmatismo. Pero la cuestión central aquí consiste en cuál ha sido la posición concreta asumida ante estos problemas y desde qué contextos políticos. Si la autocensura ha sido una forma de acomodamiento a las reglas del juego de la burocracia y sus secuaces, la opción del “camino de la libertad” ha resultado una coartada perfecta para acomodarse al mercado internacional.
Revísese el historial personal de muchos campeones de la credibilidad, y se comprobará que, paradójicamente, esa tarjeta de identidad intelectual que certifica la libertad de espíritu es más accesible para los oficiales escapados, los stalinistas arrepentidos, los funcionarios renegados, los ex-profesores de dogmatismo y los testaferros de la cultura conversos, que para aquellos que siempre sintieron y lucharon por el espacio para pensar y actuar en interés de la libertad, la independencia y el progreso de la nación, pagando el costo de esta actitud, sin despegarse de un compromiso político conscientemente asumido.
Es obvio que lo alternativo o distinto de oficialista no es precisamente disidente —aunque muchos asuman este maniqueísmo como válido. En términos de mercado, podría decirse que los valores de ese mutante al que se llama disidente se cotizan más alto que los de ese especimen amenazado de extinción en el mundo actual, el revolucionario. Y que consecuentemente, es al primero que se le confieren los atributos de la legitimidad.
“Fidel Castro es la fuente de la Revolución y de todos sus males”
En los tiempos que corren, algunas palabras como “izquierda”. “derecha”, “conservador”, “liberal” han sufrido una “restructuración semántica” o degeneración de significado. Lo mismo ocurre con el término disidente. Los que siempre estuvieron opuestos, o se pusieron en contra muy temprano, o siempre fueron claramente antisocialistas no pueden ser calificados strictu sensu de disidentes. Aunque la vieja oposición a la Revolución Cubana ha ido adoptando a esta llamada disidencia, incorporándola al amplio arco de la oposición a la revolución. En esa oposición hay, en efecto, desde ex-militantes de la Acción Católica hasta ex-marxistas. En medio de sus irreductibles diferencias, posiblemente su rasgo común más universal es el del antifidelismo.
¿A qué se debe esto? ¿Qué tiene de común Fidel para estos diversos ojos de enfrente? ¿Cuál es su rol en la revolución? ¿Qué significa el apoyo popular de que goza?
Como ha señalado Theda Skocpol, una revolución no es solo la impronta de un liderazgo o la realización de una ideología revolucionaria. Además de una fábrica política, la revolución resulta sobre todo una transformación social fundamental. Su energía se manifiesta en el régimen político y en el discurso ideológico, pero tiene sus raíces en la sociedad civil.
Igual que en toda revolución social verdadera —la francesa, la rusa, la china— la cubana arrastra varias revoluciones. Cada grupo social envuelto en la lucha revolucionaria ha podido representarse su revolución. No por gusto desde hace 150 años, reformistas, autonomistas, anexionistas e independentistas han confrontado en la arena ideológica del país. Como en otras revoluciones, el liderazgo triunfante fue capaz de derrotar a una parte de estos sectores opuestos o discrepantes, y unirse a otros, que representaban una proporción mucho mayor de capas sociales diferentes de la población. Ello no solo fue obra de la eficacia de los líderes y de la consistencia del planteamiento ideológico, sino de la vasta interacción social que ha implicado la política revolucionaria.
Para algunos, la Revolucion dejó su élan en los 60, en la medida en que ya no fue una aventura, una mística, una épica, cuyo objetivo era la destrucción del antiguo régimen y la revolución mundial. A reserva de discutir si hubo o no epopeyas en los 70 y 80, me pregunto: ¿Qué ha permitido el apoyo al régimen revolucionario de parte de la inmensa mayoría de la población? ¿El ideario político marxista? ¿Las expediciones de liberación allende los mares? ¿El partido leninista? Todos esos elementos están en el cuadro y son inseparables del proceso mismo. Pero sin olvidar que, desde el principio, las políticas revolucionarias fueron apoyadas por significar un vuelco fundamental de las condiciones de existencia del pueblo y un mejoramiento neto de su nivel de vida. No hay que olvidar que durante los 70 y los 80, el proceso consiguió una elevación sustancial de las condiciones de vida material y cultural de los cubanos, incluida su conciencia social y nacional. Este desarrollo ha constituido un pilar fundamental de la revolución en todos estos años.
Si la política tiene que ver con el arte de conseguir apoyo interno y externo, ampliar y unificar la base social, concertar alianzas, preservar la estabilidad del régimen, debilitar al máximo la oposición y las amenazas externas, obtener el respeto incluso de los enemigos, y hasta saber ganarse un cierto halo de invencibilidad, hay pocos líderes vivos con la capacidad política de Fidel Castro.
El liderazgo político tiene hoy que dirigir un país que no responde a un consenso como el de los primeros años 60. Gobernar con un menor consenso, y en medio del descontento, las formidables dificultades de repartir la escasez, la ineficaz comunicación ideológica con el mundo exterior y la arrogancia de los EE.UU. no es una tarea suave. Girar la nave en medio de ese oleaje requiere ideas apropiadas sobre la democracia y la política económica. Pero también hace falta una autoridad real que permita producir reajustes, impulsar un relevo necesario en el liderazgo, separarse de manera incruenta de esquemas anteriores, mantener la continuidad de los logros y metas sociales esenciales de la revolución, reformar las estructuras creadas, reordenar la economía y el sistema jurídico, promover mecanismos más eficientes, y al mismo tiempo, ir ejecutando la delegación de poder necesaria para que el tránsito a un sistema más descentralizado y democrático sea viable. Quien puede conducir este proceso de la manera menos costosa, con el menor trauma para el cuerpo social y con la mayor estabilidad para el país, es Fidel Castro.
Por último, esta idea está menos solitaria de lo que pudiera parecer. Su reverso —que Fidel Castro es un factor contrario al interés hegemónico norteamericano en sus expectativas de cambio en Cuba— recuerda a los cubanos que ellos, los otros, también aprecian altamente su rol.

“El socialismo en Cuba consiste en un régimen político y un discurso ideológico. La sociedad civil ha sido suprimida”
La impresión que deja leer algunos escritos sobre Cuba es que la sociedad cubana dormita, es decir, prácticamente no existe. Parece como si la realidad cubana estuviera formada por “el gobierno”, “el partido”, “la élite”, de un lado, y un multitudinario sujeto pasivo del otro. Como si los ciudadanos que piensan o tienen capacidad de acción se hubieran mudado para Hialeah o Coral Gables; o se hubieran alistado en un “grupo de derechos humanos”. Esta es una visión que solamente merece ser discutida por lo extendida que está fuera de la isla.
En primer lugar, la mayoría de los cubanólogos no suele definir lo que entiende por “la élite”. ¿Se incluye en esto al millón de militantes del Partido y de la Juventud Comunista? ¿A los delegados al Poder Popular en las circunscripciones? ¿O es sólo la lista de miembros del Comité Central? ¿Acaso solo el Buró Político? ¿Son aquellos que disfrutan de algún privilegio, por ejemplo, poseer divisas y oportunidades para comprar en tiendas especiales —como es el caso de los músicos, artistas, deportistas o técnicos que viajan al extranjero a menudo o los que reciben dólares de sus parientes en el exterior? ¿Quizás sean los miembros de las instituciones armadas? ¿Tal vez incluya a aquellos que reciben ingresos anuales decenas de veces superiores a los de un obrero —como es el caso de la inmensa mayoría de los campesinos cubanos, posiblemente los más ricos de América Latina? ¿Son los que toman decisiones? ¿En dónde, acerca de qué —en el Consejo de Estado o en una corporación, en materia de religión o de agricultura?
Cuba no es la transfiguración de una doctrina, ni la reificación de una filosofía totalitaria. Se trata de un país. Se escribe poco y se publica menos, dentro y fuera de Cuba, acerca de ese país real.
Hacer sociología sobre la realidad cubana no ha sido siempre una opción. Aún hoy en día es difícil, y mucho más para un extranjero, hacer estudios sobre el terreno en Cuba. También ocurre que, entre los que llegan a Cuba a recoger información, hay quienes solo acaban recolectando lo que querían encontrar —usualmente lo que necesitaban para demostrar que este es un sistema stalinista o que Fidel Castro está en su hora final. Hay otros que se quejan porque no les dan la información para escribir de manera creíble sobre una sociedad que no es perfecta. De cualquier manera, el resultado hace prevalecer una sociología de las imágenes, externa, de afuera, que asume a Cuba como La Habana, y a la revolución y el socialismo como las consignas del momento. Esta asunción banal desnaturaliza lo que debería ser hoy una sociología política profunda sobre Cuba.
La sociedad cubana no puede ser reconstruida sociológicamente como en un rompecabezas a partir de un discurso político —en lo cual no se diferencia de otros países del mundo. Ni siquiera puede ser inferida a partir del discurso del propio Fidel —y aún menos del de epígonos menos brillantes. En cualquier caso, sin embargo, no debe soslayarse que este discurso sigue teniendo un nivel de resonancia en la población, que sería erróneo juzgar como simple reacción emocional o incluso mera expresión de necesidades.
La tendencia a subestimar el nivel de cultura política de los cubanos se refleja en esas visiones predominantes afuera. También se refleja, en términos de cierto paternalismo, en el propio discurso político cubano. Se trata de una población ampliamente alfabetizada; con niveles de acceso a la instrucción escolar muy altos y por encima de los nueve años como promedio; que ha conocido la URSS, Europa Oriental y Africa mejor que ningún otro pueblo de este hemisferio; que, como conjunto, ha leído más libros y visto más películas diversas que el resto de la región; que está acostumbrada a atender intensamente a lo que está pasando en el mundo; y a discutir de todo, desde el béisbol hasta los proyectos de ley que aprobará la Asamblea Nacional. Tomando en cuenta todo esto, la pregunta es: ¿no resulta una población con conocimiento, madurez y cultura para plantearse y entender los cambios reales que necesita el país? En mi opinión, es precisamente esa cultura política lo que hace la diferencia fundamental en la sociedad cubana. Sin embargo, se le atribuye a este pueblo una extraña incapacidad para pensar con su cabeza, una absurda ineptitud para decidir por sí mismo lo que más le conviene y una desesperada necesidad de redención tutelar.
En otros países, cuando se habla de la sociedad civil se suele entender la clase media, los intelectuales, la élite empresarial, ciertos movimientos sociales influyentes, organizaciones, etc. Algunos de estos conceptos son adaptados para evaluar la situación cubana actual.
Así, en la isla, algunos han empleado el concepto de capas medias, como “las partes blandas de la sociedad”, identificándolas con la crítica y la opinión discrepante. Fuera de Cuba, algunos usan este mismo concepto para definir a los supuestos portadores de la redención nacional. Creo que en ambos casos se comete el error de asumir que un grupo definible en las estadísticas salariales o en determinadas ocupaciones posee una identidad ideológica o constituye un estrato sociopolíticamente diferenciado.
Los primeros, los que satanizan a los sectores medios con el vicio de la discrepancia, simplemente intentan atribuir a una porción de la sociedad una capacidad de cuestionamiento que, como tal, recorre a la sociedad entera. Los segundos creen que estos sectores son el médium de aquella franja de la burguesía cubana que en los años ’40 y ’50 no pudo o no tuvo el coraje político para hacerse con el poder, y que en 1959 y 1960 eligió de dos males el menor entre el socialismo y los norteamericanos. Estos vendrían a ser los hijos espirituales del reformismo. Curiosamente, ambas percepciones revelan una singular coincidencia.
Las personas dedicadas a las artes o las ciencias, los profesionales y técnicos constituyen un grupo importante en el conjunto de los trabajadores cubanos, con una incuestionable capacidad de incidir en el desarrollo de la sociedad, aunque bastante heterogéneo. Sus tareas y proyección social, y naturalmente, sus enfoques, pueden ser muy diferentes. Desde mi punto de vista, estos no constituyen un sector ideológicamente diferenciado de la sociedad cubana y, como tales, no son los poseedores del rol exclusivo de “conciencia crítica”. En otras palabras, no son los únicos llamados, por su capacidad o sus agallas, a identificar y enfrentar los problemas del país. Mucho menos resultan ser los reservorios de la disidencia. En todo caso, no lo son más que los obreros directos de la producción o los servicios u otros sectores laborales o educacionales, en un país donde, como decía Nicolás Guillén, todo está tan mezclado.
Tomemos un indicador objetivo de la diversidad social: los cubanos que en la actualidad se van del país. Estos no reflejan, en su mayoría, una disidencia política; aunque sí un grado de insatisfacción y de intereses muy concretos. Salen, en general, por motivos familiares y por acceder a un mercado de consumo más elevado, el de los EE.UU. Ahora bien: ¿Quiénes son? El 50 % de los que trabajan son obreros y trabajadores de servicios (este grupo es también muy elevado en la fuerza económicamente activa cubana, el 65 %), el 36 % son administrativos (este grupo en Cuba es muy inferior, el 7 %). Solo el 13 % de los trabajadores que salen son profesionales y técnicos (en Cuba este grupo en la fuerza de trabajo total es bastante más alto, el 21 %). En comparación con los años 60 y 70, la proporción de migrantes con alto nivel profesional es muy inferior hoy en día. En cambio, en una sociedad más homogénea, como es la cubana de los años 90, son más los trabajadores directos de la producción o los servicios que migran en comparación con aquellos años. La inmensa mayoría de los que salen reflejan el nivel relativamente más alto de la educación global, pero, naturalmente, no son universitarios, sino personas con nivel de primaria o secundaria.
Paradójicamente —y esta es quizás la paradoja por excelencia de la sociedad socialista cubana— la crítica, la discrepancia e incluso el reclamo, no son sino las criaturas de la propia revolución a nivel de la sociedad civil. Los cubanos se consideran efectivamente ciudadanos iguales, y no solo en el texto de la Constitución de la República. En otras palabras, cualquier cubano, sea vecino negro de La Habana Vieja, guajiro del Escambray, joven caminante de un parque o malecón de alguna ciudad, anciano jubilado de algún edificio multifamiliar o madre obrera cabeza de familia, se considera en capacidad de reclamar en alta voz ese derecho, junto con un alegato de inconformidades sobre lo que el régimen, y en especial el Estado, le debe como digno miembro de la sociedad civil.
La cuestión es: ¿Hay que lamentarse por haber creado estos exigentes ciudadanos, que creen merecer servicios de salud, educación, seguridad social, oportunidades laborales, etc. de nivel adecuado, acostumbrados a la munificencia o incluso al paternalismo del Estado socialista, en medio de la crisis económica que se está atravesando —o por el contrario, felicitarse por ese nivel de cultura política y de conciencia social, engendrado por la revolución, que hoy presiona sobre el liderazgo socialista? Este fenómeno social haría muy difícil tanto un proyecto de “socialismo puro” y aislado del mundo a todo trance, como el regreso del capitalismo a Cuba. Esta imposición correría el riesgo de desencadenar altas tensiones sociales.
En efecto, ¿cuál sería la reacción de esos cubanos que, a diferencia de los pobres de América Latina u otras regiones, se han acostumbrado durante más de treinta años a no estar fuera, sino dentro? ¿Qué dirían si se les informara que los logros del socialismo han sido el resultado de un error, de una aberración histórica, y que la verdad del mundo moderno resulta ser que no les toca casi nada? Por otro lado, la mayoría de los cubanos no quieren vivir equitativamente pobres. Los trabajadores en general aspiran legítimamente a una retribución salarial que se refleje en su nivel de acceso al mercado. Tanto en la cuestión de la igualdad de oportunidades, como en las demás dimensiones de un nuevo modelo, sería trágico renunciar al impulso de justicia social, solidaridad, independencia y libertad que integran el núcleo de las ideas revolucionarias en Cuba —y que no son sino el fruto natural de su propia historia.
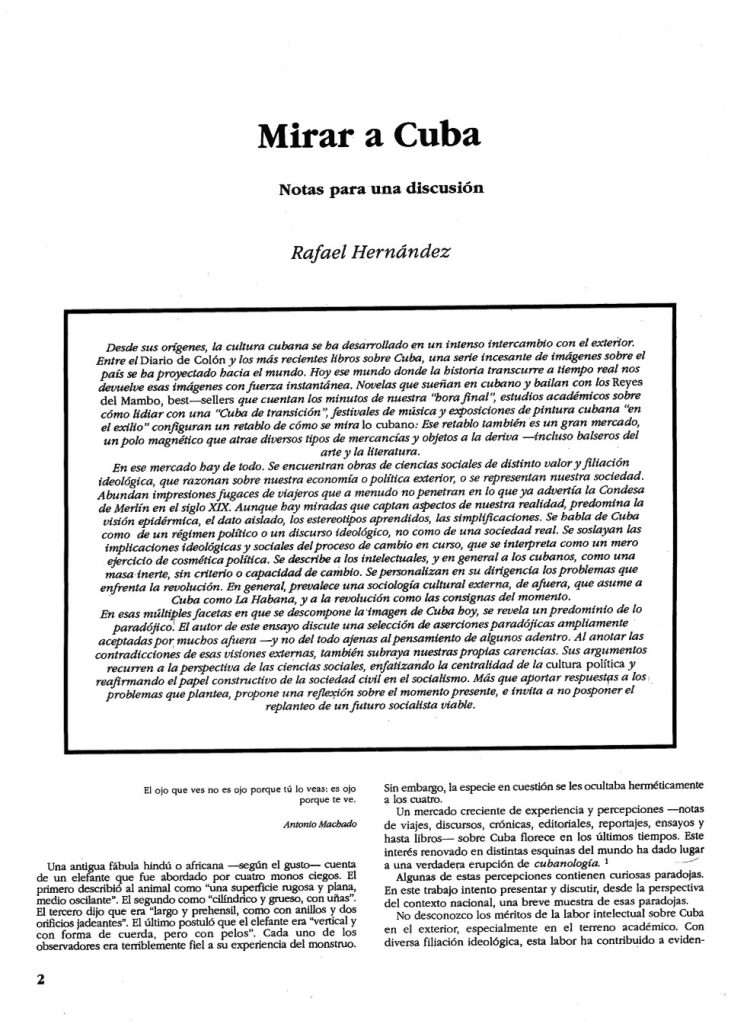
“Cuba se mantiene igual a sí misma. Solo atraviesa un proceso de cambios externos o coyunturales”
Para algunos, la revolución resulta una monstruosidad de la razón. Sin embargo, desde el siglo XIX, no pasan mucho más de tres décadas sin que en Cuba eclosione, peródicamente, una crisis de cambio económico, político y social, caracterizada por la fuerza de las ideas de renovación, progreso, desarrollo, justicia social, reivindicación nacional e independencia. En definitiva, el ideario socialista marxista no hizo sino concurrir naturalmente a este cauce histórico.
Las dificultades de la crisis actual a menudo nos ocultan la consistencia tenaz de esta dinámica. De afuera, algunos parecen referirse a una especie de presente sin historia, como si pudiera concebirse el futuro a la manera de aquellas antiguas cosmogonías de que hablaba Borges, en las que el mundo está recién creado. En nuestro patio, algunos compañeros creen en la capacidad demiúrgica del liderazgo revolucionario para forjar la realidad social según sus deseos. A ambos se les escapa que no estamos en 1959. Subestiman el caudal político real del pueblo cubano, producto de una acumulación histórica y, como se indicó más arriba, de una singular cultura política.
Es el apoyo popular al sistema lo que le otorga su estabilidad. Es la continuada identificación del sistema con el interés de la población lo que le acredita su apoyo. A pesar de la relativa erosión del consenso en los últimos años, lo más notable es el nivel de mantenimiento de esa correspondencia.
En efecto, ya el sistema ha demostrado una excepcional capacidad de asimilación. Difícilmente una caída tan brutal en los niveles de crecimiento económico en cualquier otro país de América Latina habría tenido una amortiguación comparable. Naturalmente, a la población de Cuba no le sirve de mucho consuelo para enfrentar la sobrecarga de la vida cotidiana el saber que en América Latina hay 200 millones de pobres. Ni sería prudente razonar que su capacidad de resistencia es invulnerable o que puede considerarse ilimitada. Los pueblos no enfrentan las durezas de la vida en condiciones de paz de la misma manera que bajo las bombas —ni los gobiernos pueden disponer igual de los recursos políticos e incluso de los mecanismos de poder.
Esta resistencia va aparejada con una expectativa de cambio. El debate que precedió al IV Congreso del Partido —el proceso de análisis crítico más profundo y amplio que haya conocido la sociedad socialista cubana— se expresó a favor de la descentralización, la eficiencia económica, la mayor participación popular en las decisiones, la democratización de las instituciones políticas del país (en primer lugar el propio Partido Comunista y la Asamblea Nacional), la eficacia de los mecanismos de representación política (especialmente las elecciones), la lucha contra la discriminación de los creyentes religiosos, y otros sectores como los jóvenes, las mujeres y la población negra.
Objetivamente, las dificultades económicas y las presiones externas desfavorecen el proceso de cambios, en la medida en que afectan el espacio de debate interno, limitan el proceso de descentralización y contribuyen a mantener el peso de la defensa. Los estilos democráticos no encuentran un clima propicio en las fortalezas sitiadas.
Sin embargo, ello no significa que se pueda relegar o posponer la solución de los problemas del sistema político. El hecho de que la mayor parte del esfuerzo esté consagrado a las dificultades del abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad, no implica que se pueda renunciar a la restructuración necesaria de las instituciones y a las rectificaciones del sistema. Una táctica de sobrevivencia no llegaría demasiado lejos sin una estrategia de desarrollo político y económico ante las nuevas condiciones imperantes en el mundo. Como es clásico, parece que es la economía lo determinante, cuando en realidad es la política.
Este proceso de reformas políticas no se tiene que basar en certificados de buena conducta emitidos por instituciones “internacionales”, como el Carter Center o Americas Watch. Tampoco la descentralización del sistema económico, la apertura del espacio para ciertas formas de iniciativa privada nacional y la colaboración con el capital extranjero, implican la implementación de reformas de corte neoliberal, borrando el papel del Estado en la economía.
De hecho, la Constitución cubana, tal como quedó reformada en julio de 1992, ha abierto la posibilidad legal para redefinir el contenido de la propiedad, incluyendo su uso privado en el caso de los “medios no fundamentales de producción”, y modificando el carácter irreversible del sector socialista, además de reconocer el tipo de propiedad correspondiente a las empresas de capital extranjero. Asimismo, al tiempo que ha admitido inversiones privadas junto con una concepción menos administrativa de la planificación estatal, la reforma constitucional le concedió mayor autonomía a las propias empresas del Estado, lo cual podría apuntar hacia un sistema con planificación, pero con una mayor libertad en las relaciones mercantiles.
En el terreno político e ideológico, la mayoría de las reformas constitucionales tendieron a redefinir el marco para un mayor pluralismo. En primer lugar, se definió el esquema fundamental del Estado sobre la base de los conceptos de pueblo y de trabajadores, no de una clase o capa social en particular. En segundo lugar, se enunció el carácter laico del Estado cubano, proscribiendo explícitamente toda forma de discriminación religiosa, con lo cual se excluye el ateísmo como ideología oficial. En tercero, se reformó ampliamente el sistema de órganos de poder popular, estableciéndose, entre otros cambios importantes, el voto popular directo de los diputados a la Asamblea Nacional y a las asambleas provinciales, y modificándose fundamentalmente los aparatos de dirección municipales y provinciales.
Finalmente, ya no se plantea que el Partido es la vanguardia de una clase en particular, sino de la nación cubana. Esto implicaría la diferenciación entre pluralismo político y pluripartidismo. En efecto, ninguno de los problemas fundamentales de la Cuba actual tendrían solución automática por obra y gracia del multipartidismo. Ahora bien, esto plantea un reto al Partido Comunista cubano. Así, uno de los principales desafíos para el PCC en los próximos años es el de convertirse realmente en el Partido de la nación cubana, dando cabida en su seno a distintas corrientes de pensamiento que reflejan el sentir del pueblo, sin perder por ello su fuerza, su unidad y su capacidad para dirigir el desarrollo del país y la preservación de la independencia y la soberanía nacional.
¿Requerirá Cuba de más de un partido en el futuro? Pienso que, independientemente de las preferencias de los militantes revolucionarios cubanos, la respuesta dependería objetivamente de la capacidad para enfrentar el desafío anterior. Desde luego, la unidad política representada por el Partido es también una exigencia estratégica incuestionable bajo la amenaza constante que hoy ejercen los EE.UU. sobre la soberanía del país. ¿Qué pasaría si esta amenaza cesara o se redujera sustancialmente? De cualquier manera, una Cuba futura y más democrática no se parecería a la Cuba de los 50. Se trataría de una Cuba que, siendo popular y pluralista, no consintiera partidos anexionistas o autonomistas, o representantes de los intereses de los empresarios; de un sistema donde la política no se volviera un ejercicio electoral o parlamentario, que nada tenga que ver con los intereses y las necesidades de la población; y mucho menos de una proliferación de intereses particulares, que fragmenten e inmovilicen la acción del Estado para proteger los intereses del país, con dineros traídos de Miami o de Washington.
La cuestión de la democracia en Cuba —no en abstracto, según las definiciones puestas de moda en el debate actual, en países donde la gente apenas vota— consiste en la capacidad real de la población para autogobernarse con minúscula y ejercer control sobre el Gobierno con mayúscula. Y desde luego, se trata no solo de autogobierno y control en el acto de elegir, sino especialmente en el proceso de gobernar. Concebida como parte de un proceso social en movimiento, y no meramente como una fórmula para que los partidos se turnen en el poder, la sociedad cubana —con todas sus insuficiencias— habría avanzado más por el largo y difícil camino de la democracia que ninguna otra de este hemisferio.
Postdata
El coro de actitudes ante la situación cubana que he tratado de describir —espero que sin acritud— recubre una diversidad de motivos. La mayoría está compuesta por los que ven a Cuba a través de un diafragma de verdades aprendidas, lugares comunes y simples enunciados. Son los amigos del blanco y negro. Por otro lado está el grupo familiar de los enemigos, quienes siempre supieron que el socialismo aquí era maligno, y se solazan pensando que ya viene llegando el fin. Y finalmente están los que alguna vez se llamaron socialistas y renunciaron a esa quimera. Esos no repiten frases ni se frotan las manos; más bien esperan la caída del socialismo como parte necesaria de su examen de conciencia. Miran con cierta amargura ese derrumbe; pero al mismo tiempo, sienten el alivio de comprobar que no se equivocaron, mientras asienten gravemente con la cabeza ante la terca realidad en que se estrellan los sueños de los hombres.
En Cuba, los que creen —como diría Fidel— en fórmulas milagrosas, sean mecanismos monetarios o inversiones extranjeras, reflejan un pragmatismo peculiar, que se expresa en la idea del cambio forzoso hacia no se sabe qué. Estos pragmatistas son la otra cara de la moneda de los ideólogos a todo trance: ambos carecen de ideas nuevas, claras y distintas sobre el futuro posible al que se aspira. La cuestión es cómo se ligan los cambios actuales con ese futuro. Y sobre todo, cómo repensar el sistema para que en ese futuro, como diría Martí, no ocurra simplemente que los más fuertes prevalezcan.
La Habana, agosto de 1993.














