He estado tentado de decir que Ismaray tiene la apariencia de una reina dahomeyana que alguna vez entreví en sueños. Pero no. Ismaray se parece mucho a ella misma. Y es, a su modo calladamente intenso, una reina cubana. Su poesía, como su propio devenir, trabaja con el silencio. La palabra en ella connota, se carga de un sentido otro, espejea: la muestra y nos muestra a sus lectores, quienes vamos allí a completar el sentido del poema, a enriquecerlo con nuestras experiencias, a hallarnos en sus latidos profundos.
Lo que conozco de su trabajo poético me remite a los claroscuros de la vida familiar, donde ángeles y demonios se trenzan en el lento goteo de los días. Labra el poema con minuciosidad, reduce su alegato —todo texto poético lo es— a un puñado de versos que se engarzan con naturalidad en el cuerpo inasible y mayor de la poesía. Ella tiene un destino que ha llegado a conocer y asumir no sin tropiezos existenciales, y lo expresa de la mejor forma que sabe: cantando. No es una melodía fácil, lo advierto, sino de ese tipo que hay que reconstruir cada vez en la mente, porque, de algún modo, ella nos da el acceso para que nos convirtamos en coautores.
Adicta al jazz, Ismaray sabe que la clave está en improvisar a partir de lo que se conoce bien —¿la vida?—, y hacer del instrumento —la lengua, la historia de la cultura en la cual se inserta— una prolongación del cuerpo, si no el cuerpo mismo.
No voy a perder espacio enumerando las muchísimas inquietudes intelectuales que la han llevado a estudiar casi de todo y a asumir distintas ocupaciones laborales. Sólo consignaré que ha publicado tres poemarios: Regresiones (España, 2017), Abisales (Pinar del Río, 2018) y La recitante (La Habana, 2019). Además, es autora de varios títulos inéditos que ya han se han señalado en diferentes concursos: Eterno consorte de mi alma, Mapas neuronales, Peewee y Tierra de Bibijagua.
Ismaray nació —como Heberto Padilla— en Puerta de Golpe, a orilla de las mejores vegas tabacaleras del mundo, en 1987. Y hasta aquí los datos. Como diría un mexicano, vamos al chile.
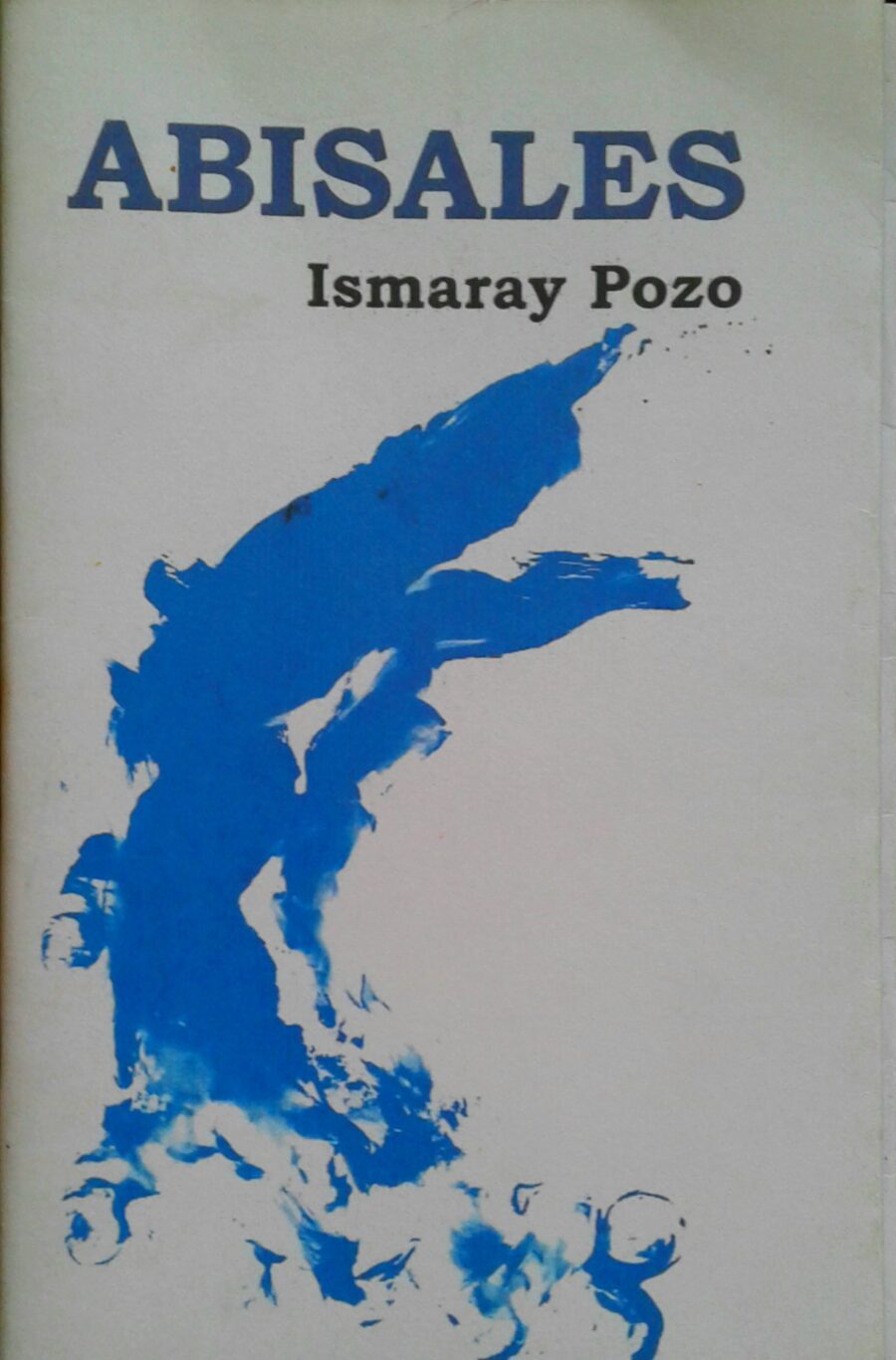
¿Cómo y cuándo fue tu despertar a la poesía?
En casa siempre tuvimos libros. Mi padre era médico, y un gran lector. Teníamos una generosa cantidad de clásicos publicados por la Colección Huracán (Soler Puig, Onelio Jorge Cardoso, Dostoyevski, Máximo Gorky, Pérez Galdós, Balzac, Flaubert, Zola, Víctor Hugo…). No leí hasta los 5 o 6 años, estando en la escuela, pero digamos que este fue mi despertar a la literatura: tener conciencia de lo libresco, limpiar los volúmenes del polvo y las polillas, preservarlos antes de leerlos, desarrollar, incluso, cierto fetichismo hacia el libro como objeto: el libro ennoblece el espacio. Mi padre tenía, también, una secreta vocación de narrador de cuentos, y cada noche me dormía con historias inventadas por él.
Sin embargo, creo que el encuentro con la poesía fue anterior a su entendimiento o lectura. En mi caso tuvo que ver con el silencio. Era una niña parca, con tendencia a la introversión, a un uso económico de las palabras. Lo que me hizo ser muy observadora. Partiendo de esa profunda inadecuación conmigo misma y el estado de las cosas, puede que ahí esté el germen.
Si convenimos que la poesía es algo indefinible que está mucho más allá del género literario, que no siempre la contiene, ¿cuál sería el primer hecho de trascendencia poética de tu vida?
Creo que todo está en la niñez, mal organizado, pero allí. Unido al recogimiento que menciono antes, hay un hecho físico que, como todas las condiciones físicas heredadas, van surcando y moldeando nuestras vidas: la miopía avanzada a los 5 años y el comenzar la escuela con aquel artilugio sobre la cara. A medida que incrementaba el valor negativo de la dioptría, todo perdía consistencia ante mis ojos. Lo cierto es que veía, también con espejuelos, muy poco y mal. No percibía las cosas como efectivamente eran. De alguna manera, tuve que reconfigurar, resimbolizar, otorgar una sobrevida a todo aquello que veía; desatender equis nivel de realidad y construirme uno: frunciendo los ojos, viendo muy de cerca, sentándome en la primera fila, palpando, recalculando los objetos, las distancias; cambiando y descambiando —como bien apunta Graciliano Ramos en A terra dos meninos pelados—.
Muchos años después, terminando la Universidad (en mis 20), abandoné los espejuelos por unos lentes de contacto permeables al gas. Al salir de la consulta, me di cuenta de que mi mundo de antes era nevado, opaco; en la configuración anterior, las personas no tenían pecas, lunares, arrugas, tampoco mínimas muecas de desagrado. Lo que puede parecer una tontería, dicta el estado agrietado, tibiamente falaz y conminado que había sometido mi relación con el mundo.
¿Cuáles fueron tus lecturas iniciáticas? ¿Alguno de esos autores permanecen en tu preferencia hoy?
En la escuela primaria nos leían a José Martí, Nercys Felipe, Dora Alonso. Pero mis primeras lecturas fueron en casa, los novelistas rusos y franceses que mencioné antes. El idiota fue lo primero que leí al comenzar la secundaria. En la Biblioteca Municipal pedía prestados libros de Pío Baroja, Rosa Chacel y otros escritores españoles. Antes de pensar en la poesía (estando en el Instituto vocacional de ciencias), a mis 12 o 13 años, comenzaría a forcejear con la narración, imitando a esos grandes autores.
A la poesía llegué sinuosamente si no antes por lo ya descrito—, después. Los primeros referentes que recuerdo son Pessoa, Emily Dickinson, Vallejo, Borges, Eliseo Diego. Luego recibo otras influencias literarias, los escritores caribeños Cesáire, Glissant, Roumain, también Pizarnik, Idea Vilariño. Alternando con narradores en cuyos libros encontraba algún deje poético en su prosa: Margarite Duras, Hermann Hesse, Anaïs Nin, Clarise Lispector, Juan Rulfo, Macedonio Fernández, Guimarães Rosa.
Con el tiempo una se aproxima —encuentra— a otras voces, pero nunca me atiborro o canso de aquellas. Son todos grandes autores. Mis lecturas de ahora, a menudo, van entre la sorpresa y el descubrimiento; muchas recomendaciones vienen de poetas amigos cercanos. Me gusta la filosofía, desde que cursé un Diplomado en San Juan de Letrán, que recomiendo. Así van mis lecturas actuales, de un sitio a otro.
¿Cómo ha ido moldeándose tu sensibilidad artística?
Tuve muchas búsquedas. El arte, cómo sonaba la palabra, era algo inquietante y lleno de excitación para mí. Así comencé, con 12 o 13 años, a coleccionar recortes de periódicos, revistas, y todo panfleto donde se hablara de cine, música, libros, exposiciones… Además de los libros, mi padre tenía en las gavetas de un aparador que aún conservamos vinilos de Benny Moré, Noel Nicola, Lucho Gatica, la Orquesta Aragón, Elena Burke, The Beatles. Amaba de manera indistinta todo aquello.
En La Habana vivían unos primos más cercanos al arte. El mayor, Yeny René, fue vocalista de la Orquesta Pancho el Bravo; y una de sus hijas, soprano del Teatro Lírico Nacional. Fabulábamos todos con el hecho de ser parientes lejanos de José Dolores Quiñones, el compositor de Los aretes de la luna. Lo que vino después se sustrae de aquello: quise estudiar cine a los dieciocho años en la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales (Famca). Terminé estudiando Historia del Arte.

¿Cuál sería ese rasgo estilístico, esa vertiente temática que caracteriza tu trabajo poético?
Esta es una pregunta compleja, porque no he pensado en lo que hago con ese rigor. Al principio, disfrutaba del poema largo, atmosférico, influenciado seguramente por las lecturas de Glissant, Cesáire —escritores en los que encuentro un follaje especial—. Mis propios estudios en la Universidad también fueron llenando parcelas en mi cabeza. La imagen se me solía (re)presentar desde lo pictórico, muy visual. Ahora quiero pensar que lo que hago se parece a mí; está cada vez más atemperado y alineado a mi cuerpo, mis necesidades, mi respiración. El poema es algo que desgarro con los dientes, trago y proceso con el cuerpo. Gracias a esa corporeidad, con suerte se individualice. Lo que hago responde a las inquietudes de una mujer muy alta, negra, más cercana a los cuarenta que a la lozana juventud, que habita en un pequeño pueblo de campo e intenta vivir en consecuencia consigo misma y con su historia.
La joven silenciosa/licenciosa, al pasar de los años sigue gustando del ingenio de no gastar palabras en vano. En ese espacio pienso, pienso todo el tiempo. Pensar, invariablemente conduce a algo. De ahí también nace el poema. Aunque a veces llega como un fogonazo.
¿Por cuáles caminos llegas al poema?
Por todos los que pueda: a través de los sueños, en la vigilia, lo que veo, lo que no, lo que intuyo, toco y soy capaz de asir con los sentidos. Vagas percepciones. Murmullos. Excavaciones. Recuerdos. Viejas fotos que provocan. El lenguaje. Asimismo, el lenguaje coloquial nuestro, que es puramente figurativo, simbólico, disruptivo: tiene la riqueza de quien ha tomado al tiempo de tonto¸ la riqueza de las reconstrucciones. La poesía está en todas partes. A veces el poema parece un destino, una búsqueda sin fin.
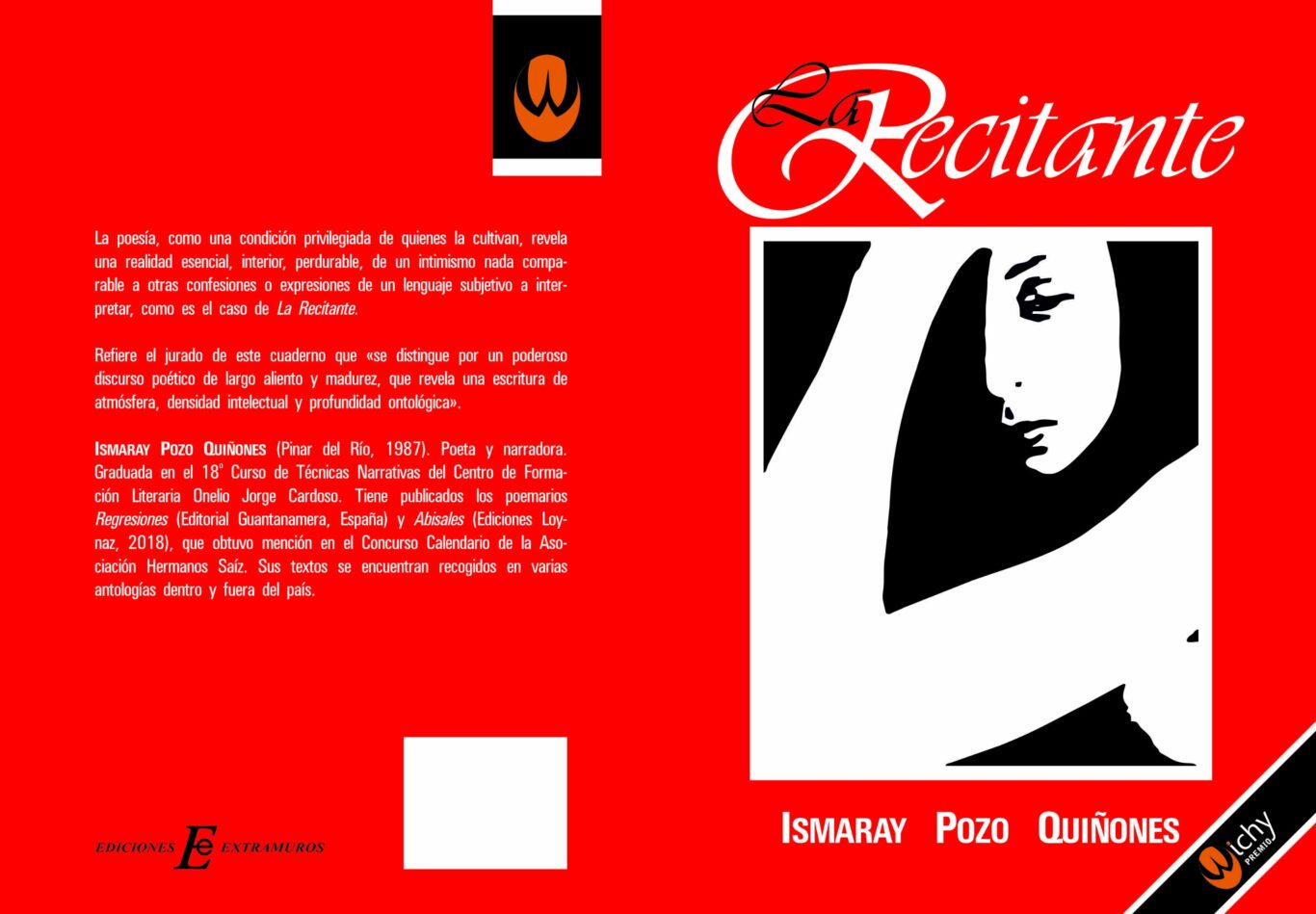
¿Hay algún poema de cualquier época, de cualquier lengua, de cualquier autor que con el tiempo se haya ido convirtiendo en una especie de mantra para ti? ¿Alguno que te asista en circunstancias especiales, al que recurras cuando necesitas munirte de un poco de esperanza?
Hay dos poemas a los que vuelvo con cierta regularidad: “Es lo único”, de Lina de Feria y “Me da lástima de las estrellas”, de Fernando Pessoa. Al primero llegué gracias a una dedicatoria. Me regalaron En la calzada de Jesús del Monte, de Eliseo (obtenido no con muy buenas mañas, o eso decía), y en el libro citaban: “existes como un aire próximo / como los sobres que se despegan bajo el agua”. Desde entonces me acompaña. El de Pessoa hace más tiempo que lo recuerdo, no de forma íntegra, solo los últimos versos: “¿No habrá, en fin / para todas las cosas que son / no la muerte, mas sí /otra suerte de fin, / o una gran razón– / cualquier cosa así / como un perdón?”.
Es el más esperanzador de los poemas. Pessoa habla del fin o la muerte con una sorpresiva eficacia, desde el perdón, que traduzco en descanso, alivio, tregua. Cuando pienso en ese poema, me digo: es cierto, no todo es tan terrible.
¿Cómo te sientes perteneciendo al corpus de la poesía cubana? ¿Quiénes son los autores del país, de cualquier época, de los que más cerca te encuentras en el plano emocional?
El haber llegado por caminos sinuosos, el hallarme lejos del centro hegemónico que ha sido siempre para las Artes y la Literatura una ciudad como La Habana; centro también del canon e incluso centro de sus disensos, hace que no me sienta parte de nada. Aunque no es algo exclusivo a la escritura. Tampoco me siento parte de una promoción, una generación, o un grupo con una filosofía en común, un guetto. Lo cual pudiera parecer una necedad, pues la poesía —decía María Zambrano—, no solo hace sino deshace la historia. La obra poética no se proyecta sobre el vacío, sino sobre determinado grupo humano histórico. Hay, en poesía, como en todo lo que nace del hombre, una conciencia de lo colectivo. Pero, en mi caso, ese descentramiento parte, por ser una persona con hábitos solitarios, que evita a toda costa grupos, comparaciones, coros, piñas. Llegué un poco subrepticiamente, como llega quien no confía, en principio, en lo que hace, desde el clandestinaje.
El otro motivo que me excusa, es que la poesía cubana está llena de grandes nombres hoy silenciados; hay que sacarlos de ese oscurantismo, antes del arribo de otras hornadas. En un acto de fe. De justicia poética. ¿O acaso tendría razón la Zambrano misma cuando decía que poesía era “el infierno, el lugar donde no se espera”? Aunque lo anterior lo atribuyo más a la destrucción, a la desmemoria, al cansancio de lo humano en una isla que, de a poco, se rinde. De manera que, en todo caso, solo coexisto en tiempo y lugar con otros creadores. Muchos de ellos, excelentísimos poetas y amigos, que sí están en ese corpus o parnaso. Me siento grata y dichosa por esas coincidencias; en tanto, solo busco mi camino a tientas.
Hay muchos autores que admiro, la lista sería extensa. Mencionaré dos, por el profundo deseo de haber coincidido con ellos: Cleva Solís y Eliseo Diego.
Una opinión muy extendida es que los poetas escriben sobre aquello que les falta, lo perdido, lo no hallado, porque “la victoria casi nunca es artística”. ¿Qué opinas sobre esto? Caso que asumieras el aserto, ¿qué le falta, qué busca Ismaray?
Con el tiempo he ido formándome mi propio concepto. No dista mucho de esa opinión extendida. Pero, más que escribir sobre lo que falta, el poeta escribe, habla de lo que conoce. Incluso aquello que desconoce y permanece (tiene que hacerlo) en un estado de ocultamiento, es material esencial, es otra evidencia para el poeta. Así como el hombre es configurador de lo humano, el poeta es reconfigurador, resimbolizante de lo humano. El poeta es un inadaptado, disconforme, un ser hipercrítico con su realidad, alguien con una sensibilidad especial para desatender el orden dado. De esa ebullición, esa nueva entropía, nace el poeta.
¿Qué busco? Esta pregunta me remite a Anne Carson cuando dice: “esperar es buscar”. En el fondo busco lo que todos: oxígeno (lo que se traduce en aire, expansión, genuinas oportunidades), y que la vida me trate, trate a mi familia y a los míos con bondad. ¿En poesía? Seguirme asombrando, seguir siendo una inadaptada, tener el tino (o estrella) para ver, trasver —lo que sería un agravio a Dios— la chispa que se oculta en todas las cosas.
Puerta de Golpe es un punto en el mapa de la isla de Cuba que está en el origen de tu vida. Es un nombre que provocan múltiples asociaciones. ¿Cómo era el pueblito de tu infancia?
El Puerta de Golpe de mi infancia me llena de regocijo. Era un pueblo noble, de una sola calle, con casitas a ambos lados, de techo a dos aguas. Cuando una espaciaba la mirada, veía las hileras de casas, con sus pináculos de tejas. El pueblo era un río, flanqueado por la terracota y las tejas francesas o criollas, bien dispuestas. Con el tiempo y los ciclones, el paisaje ha cambiado considerablemente. Recuerdo el primer parque, antes de llegar a la estación del tren, lleno de framboyanes florecidos, columpios y balancines que no chirriaban. Tuvimos un cine con funciones regulares, ponían películas de Toshiro Mifune, matiné los domingos para los niños, y, repetidas veces, La vida sigue igual, con Julio Iglesias. De ese tiempo, creo que solo conserva la imagen de pueblito bucólico, que vive gracias al cultivo del tabaco. Su cercanía a la ciudad de Pinar del Río hace que las personas estén medianamente conectadas, medianamente no tan a las afueras. Su cambio y deterioro no está lejos del cambio o deterioro que he visto en otros pueblos y ciudades del país.
Tengo entendido que, después de varios años de formación y trabajo en La Habana, has vuelto a vivir a tu lugar de nacimiento. ¿Es Puerta de Golpe tu sitio en el mundo? ¿Hubieras preferido nacer en otro lugar?
Es el sitio donde nací y vivo. Hasta ahora nada cambiaría. A pesar del apego que una establece con los lugares, la mudanza es siempre algo que contemplo. Es parte de la vida, de las especies, del sentido evolutivo del hombre, migrar hacia espacios más favorables. De irme, ese sitio especial, al que siempre volvería o repasaría mentalmente, muchas veces, sería mi casa.

¿A qué edad conociste La Habana? ¿Cómo fue el encuentro con la capital? ¿Tienes sitios preferidos en la ciudad? ¿Podrías establecerte definitivamente allí? ¿Guardas de La Habana un recuerdo amable?
Los primos que mencioné antes vivían en El Vedado, en A entre Calzada y 5ta. Ciertamente, un lugar muy privilegiado, si bien, vulnerable a las penetraciones del mar. Desde que tengo uso de razón, La Habana siempre estuvo en nuestras conversaciones y como nuestro lugar de veraneo, así como lo era el campo para los primos de la ciudad. Las vacaciones resultaban el momento idóneo para esos intercambios. La estructura del lugar, un tanto solariega, pero no tan poblado ni escandaloso. Además de mis primos, vivían otras tres familias, ancianos en su mayoría. Fue así que conocí la barbacoa o ese entrepiso de madera que solo usábamos para dormir, o lo que fuera un baño común durante un tiempo. La casa quedaba justo al lado de una carpintería. Los días de verano estaban inundados de esos olores que guardo en la memoria olfativa, en algún sitio del hipocampo: el mar, la madera aserrada, mezclado con los olores de las agujas y piñas de pinos a la entrada de la casa. La imagen del cartel lumínico del Meliá Cohíba al caer la noche… No me fue ajena o indiferente la ciudad. Lo que no conocí entonces, lo completaba viendo el programa Andar la Habana; lo veía semana tras semana, por eso y por Ireno García.
La experiencia de La Habana para alguien que no es de allí resulta más intensa; por ejemplo, recuerdo haber vivido en más de siete lugares, en barrios y municipios diversos en urbanización o conexión con el centro. Tanto fue mi peregrinar y mis mudanzas que, poco antes de regresar a Pinar, sentía que la ciudad era solo un pueblo grande. Entre los sitios que recuerdo con agrado están esa vieja casa familiar, la playita de 16, cada casa o barrio donde viví durante doce años: Reparto Bahía, San Leopoldo, El Vedado, Marianao, Puentes Grandes, La Lisa, San Miguel del Padrón, y otros donde la estancia fue breve.
Nunca me he ido del todo, y siempre barajo, o barajamos en familia, la posibilidad de regresar. ¿Quién sabe? Como bien dice la guajira “Hermosísima cubana”: “tengo una casa en La Habana destinada para ti”.
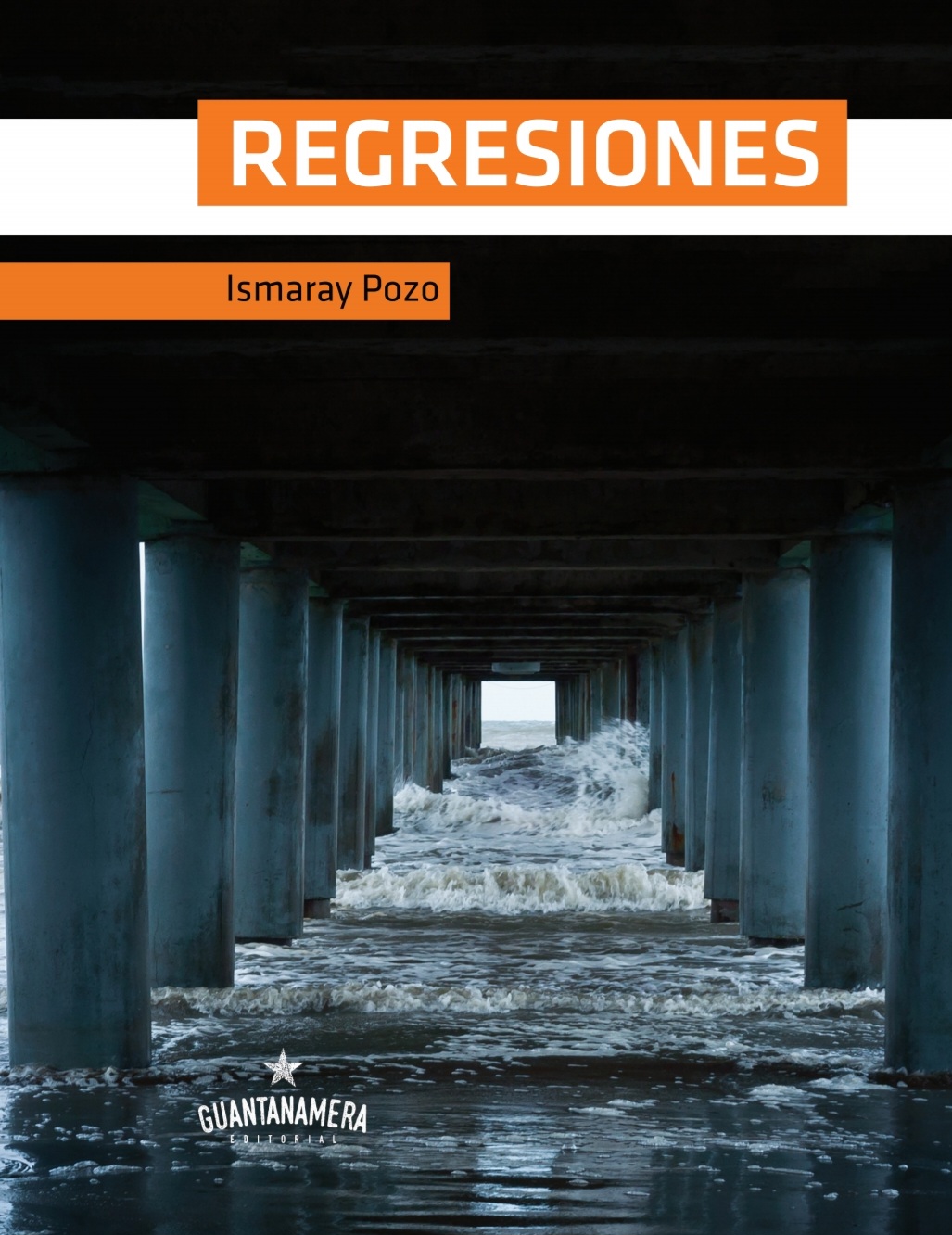
La identidad es un proceso en permanente construcción, y se arma con muchos elementos diversos. De hecho, la identidad con mayúscula se nutre de múltiples identidades. ¿Hasta dónde has sido consciente de la formación de tu identidad?
Cuando se es ensimismado, se está mucho tiempo dentro del “yo”. Lo que es bueno y es malo. Es bueno porque la atención está mucho tiempo en una misma, y el exterior se vuelve vago. El autoconocimiento pasa a ser una urgencia. Lo negativo de esto es que el contacto con la realidad se pierde. Una amiga muy especial, que falleció el año pasado, Adalina Guzmán, me decía al verme de ese modo: “hoy andas con los lobos sueltos”. Frase que hacía un guiño a Hermann Hesse, pero, sobre todo, hablaba de una profunda desconexión con la realidad, de un ensimismamiento, suspensión, aquietamiento del ser, como quiera llamársele. Durante mi infancia, lo he dicho, fui escurridiza, huraña, a un punto que llegué a sentirme minusválida o incapaz de expresar lo que quería y cómo lo quería. Escribir ha sido un ejercicio terapéutico que me ha ayudado a darle sentido a todo eso. Había crecido en un ambiente amoroso, pero cargado también de cierta severidad. Lo restrictivo, lo soldadesco, puede resultar para un niño en ocasiones violento. Me supe una niña seria, formal, que sabía y debía, una vez comenzada, terminar cada acción voluntaria. De alguna manera todo eso forja un carácter; cierta reciedumbre más cercana a la vejez que a la niñez; a colorear dentro de los bordes. Soy consciente ahora, muchos años después, qué permanece de esa niña, qué cosas ha tenido que sanar, desaprender, integrar, qué es lo que perdura espaciadamente en el tiempo. Es eso lo que llamamos identidad. O qué circunstancias ayudaron a que sea efectivamente de un modo y no de otro, eso que Ricoeur llama identidad narrativa y que está en estrecha relación con los otros, y sus historias; es el sí mismo un personaje parte de la trama donde los otros también importan. Aunque a menudo nos convertimos en esclavos de la idea que tenemos de nosotros mismos. Como sea, he ido abrazándome, completándome, más a partir de la revelación de mis carencias.
¿Quién eres?
Alguien que está en su proceso, en su viaje. Una mujer que espera y busca; y camina la ciudad teñida por la sombra para que el sol no astille sobre los ojos de golpe tanta luz, pues entre el sol y los lentes, hay una molestia asegurada. Esto es una paradoja para los miopes: demasiada luz no deja ver. Soy solo una mujer, que está en la rebelión que supone acercarse a los 40 años, hogareña, que ama a su familia, a su perro, sus plantas, la música, el jazz, gusta de la repostería; una mujer que duda, tiene múltiples inquietudes; que aspira a vivir más y mejor, apegada a los valores que aprendió de sus padres; a serle fiel a los suyos, y por sobre todas las cosas, a su razón.
¿Crees que los otros te ven como tú misma te ves? Si no fuera así, ¿cuáles piezas no encajan entre una y otra percepción?
Cada vez me alejo más de las expectativas ajenas. No tengo idea de cómo me ven en el fondo los otros, más allá de mi círculo cercano. ¿Importa? Si me gustara permanecer a los ojos de los demás de un modo, sería como una persona de bien, una buena persona. Eso es quizás lo que busco: no parecer a los ojos de los demás sino, serlo. Eso y el amor que perdura. Presumo que me tomará toda la vida.

Seis poemas de Ismaray Pozo
IV
Al dorso, la realidad —a menos que signifique que eres la fuente auténtica de tu reflejo—, es tan pueril como una flor de plástico. El día se nos va intentando hacer lo mismo uno tras otro. Después de la ausencia de papá lo más significativo es la astucia con que algunas cosas desaparecieron. Así comencé a hacer yo misma el pan, siguiendo una receta suya donde subrayaba “esta es la masa madre”. Era fácil, entibiar el agua, luego hacer todo lo demás. La receta especificaba no añadir de inmediato la sal porque mata la levadura. La sal tiene, si no se usa adecuadamente, ese efecto de mala suerte sobre la masa. Más de una vez, estando en vida dijo a mi madre “no sabes hacer ni el pan”. A un hombre le encanta ver sentado la guerra o desatarla.
V
Estaba sentada al lado de mi madre a penas a un mes de todo eso. Un haz de luz en su cara la hace exultante, una línea que es puro misterio y llega con el sol que ni es amarillo, ni calienta igual en los fríos primeros. El sol en octubre tiene otra identidad: sabiamente retrasa la hora de calentar. Habíamos ido al cementerio. Ella va cada semana a cortejarlo. Le cuenta sus nuevas masculinidades. Yo voy a veces. Ese día que estábamos las dos, le hizo el cuento de cuando cierta vez ubicó a alguien o se hizo cargo, una metáfora de situación para eso sería cortar el mal de raíz, empuñar el fuego, ser una lanza. Tanto ella como yo hemos aprendido a protegernos, a sabiendas que cuando no hay un hombre en casa, una mujer es un hombre; y un perro.
VI
Pensar que mi padre
descansa en paz
sería un modo positivo
de experimentar la existencia.
Y un modo fortuito
de hallar la eternidad.
Si digo que descansa,
que no puede hacer
ni un solo cambio
en la cantidad de su materia
pues hablar en presente
es hablar de un tiempo
en el que está quien habla,
quiere decir, que papá está ahora
de manera simultánea
donde le ordeno.
Del libro inédito El pan y la sal.
![]()
ENTRE TODAS LAS MUÑECAS, la de peor destino es la de trapo. Tela de sobreuso, requeteusada, casi en la carne como el estado de la indigencia. Por asociación, cuando algo se antepone a su significado como un pensamiento futuro, es que son tan pobres las muñecas viejas y negras de trapo. Lo que diferencia a esta del resto, son las costuras. A la medida de su cuerpo líneas como se mide el hambre: dos patrones y un hilo a lo ancho de la tela. Si hace un esfuerzo, ella cruzará sobre sí misma. Escupirá todo su plasma. Puede ser que el caballo sármata atiborrado de todo en un berrinche dé un golpe. Una muñeca de trapo busca la dureza de los hierros. En la aguja el futuro más próximo que el instante. Sellar con nuevos pespuntes. Sellar con remiendos. Sellar con telas de organdí la floración del golpe, cosiendo por lo sano. Sepas que esto no le servirá de nada. A ella volverá ese orden de la sangre que gotea. A ella volverá lo que de ella procede.
MIS ENAMORADOS todos fueron guerreros de Umma devorados por los buitres. Tenían la cabeza rapada por las picúas de los mares del norte. No pude ver sus rostros allende mi intención, allende mi mente haciendo un círculo/reloj para darle forma. Y con las manos proyectar: el azar riéndose de mí. Huérfana estoy de lo que se retrasa. Escarbo con el azadón bajo los cielos. Mamá me había dicho «algo nace del asco y algo del deseo». Y después «el ansia hace parir hijos machos y el asco también». Me apercibo. En la mente la madera machihembrada, las resinas olorosas. El techo predice que hay sobre las cabezas ―con cierta prosperidad—, otro techo obnubilando. Algo así como un cuerno de anta. Tengo una muñeca Akua respondedora sobre la espalda. Le pido que cuando el anta baje de su techo, pujo mediante, emerja la cabeza rapada por las picúas de los mares del norte. Roja, brillante como un Sol ejemplar. Alrededor suyo un cordón de escudos, un rosario de lanzas para proteger su coronita de espinas.
AL DÍA SIGUIENTE los ojos de sheriff sobre el saúco. Yo tirada a ras de suelo buscando algo que hubiese. Una envoltura de plata. Un lacito de lamé colorado. Bajo la cama, si acaso una nata de polvos. Ante la extraña invasión habíamos fortificado los rodapiés con mata-ratas. Ya no quedaba ni una. Todas caían redondas o ellas mismas eran la redondez. (Por aquello de la muerte bajo cualquier definición). Los noventa entraron a la casa sin regalos. Para los camellos de los reyes corté yerba fina. Luego la dispuse caprichosamente en el patio; que (re)prendiese a la sombra si era astuta. Era tiempo de postguerra bajo un régimen de clanes. En un clan se hace nominalmente lo mismo que el jefe. El jefe sustituía una cosa por otra. Encebada la renuncia fue nuestro olvido para las cosas. Cada loza revisé bajo la cama, cada remate, cenefa, juntura. Y nada. Una nada, que era la peor forma de no encontrar y nos arrimaba más a Dios, pidiendo que él «mismo viniese, carnal, en sus excepciones».
Del libro inédito Tierra de Bibijagua.













