|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La imagen del cielo estrellado es la visión que más evoca, a escala humana, el infinito. Y la imagen de un ser, de una cosa en particular, nos la evoca su propio nombre.
Al explorar los niveles subatómicos de la materia, el ser humano descubrió aquello mismo que su corazón conocía: el fragmento puede ser interminable, el infinito de todo no es más vasto, ni más abrumador, que el infinito de una sola cosa.
Si nos detenemos a examinar los nombres propios, cada uno la cifra de una individualidad infinita, emanan de ellos diversos tipos de sugestión. “Amalfi”, “Santiago”, “Samarkanda”, ¿qué fascinación es la que envuelve esos sonidos?
El infinito asoma en todo nombre, y acaso en toda vibración. Pero no hay sonido más dulce e insondable que nuestro nombre en labios de quien nos ama. Para quien nombra y es nombrado con amor, el infinito no es una cantidad inalcanzable: es una cualidad alcanzable.
A diferencia de las estrellas, la creación de nombres es un invento humano y un acto al alcance de cualquiera. Como suele ocurrir con los actos al alcance de todos, no muchos llegan a apreciar su misterio. El académico, el científico y el mago intentan enfrentarse al infinito con los ojos abiertos. Pero el camino del primero es demasiado árido; el del segundo, demasiado corto; y el del tercero, demasiado extraño.
Tanto los nombres como las estrellas ofrecen menos cuerpo al estudio sistémico que a la sencilla contemplación. Cuando el objeto observado es infinito, quizá sea el contemplador amateur quien esté mejor posicionado para descubrir en él algo valioso.
Como dijera el poeta persa Omar el Kayyám:
¡Qué enigma el de esos astros que ruedan por el espacio!
Kayyám, agárrate fuerte de la cuerda de la sabiduría.
Ten cuidado con el vértigo que a tu alrededor derriba a tus compañeros.
El vértigo del que habla, ¿no pudiera ser la fascinación por lo que huye como estrella universo adentro, y por lo que rebosa, como nombre, el cáliz insondable de una cosa?
Los nombres propios son el mejor fruto de la inteligencia poética, y se aplican a lo que es radicalmente difícil o imposible de expresar: una cosa en particular, única en el mundo, una individualidad. Eso que con aparente facilidad designamos al nombrar, resultaría un tema inasible, inabarcable, para cualquier definición categórica. Sin embargo, la sugestión del nombre es capaz de expresar rasgos esenciales de manera concisa.
Usar o dar un nombre adecuado no equivale solo a arreglárnoslas sin una difícil o imposible definición, sino que los nombres otorgados o usados con acierto entregan un conocimiento oscuro pero instantáneo de aquello que designan. En otras palabras, son poesía.
La poesía guarda una vieja y misteriosa relación con los nombres propios. En virtud de esta alianza, el nombre común del tigre, la alondra, el halcón, pueden volverse inconfundiblemente propios, vistos desde la poesía.
Cuando seguimos poema adentro el vuelo de la alondra hasta las puertas del Cielo, o el del lanzado halcón de moteada altura, o vislumbramos al tigre que arde vivo en los arbolados de la noche, reconocemos una omisión, un esplendor, que la imaginación ha de completar, una elipsis de sus nombres verdaderos, que jamás hemos vuelto a escuchar los que olvidamos la lengua del Paraíso.
Las poéticas imaginativas son las que más oro encuentran en la mina de los nombres. Y también suelen ahondar en ellos los autores obsesionados con el fluir de la existencia; siendo los nombres, precisamente, el antifaz con que somos invitados al baile que las formas concluyen con la muerte. Antifaz que llevamos sin imaginar que es nuestra verdadera cara, o nuestra máscara verdadera.
El nombre es la primera pincelada de un cuadro al que morir dará el último toque. Los poetas han interpretado de diversas maneras este vínculo secreto entre los nombres y la muerte, llegando incluso a proponer formas de burlarla o vencerla. Recuerdo un poema acerca de un hombre que procuraba ocultarse de ella escapando hacia nombres sucesivos, y que terminaba lamentándose de la inutilidad de ese artilugio.
Al intentar la huida hacia nombres carentes de pasado, podemos fracasar al estilo de los alquimistas y de otros intentadores de lo imposible: venciendo inesperadamente en otro orden. No podemos quitarnos del cuello el talismán que atrae a la muerte. Hasta el ardid del ingenioso Odiseo —esconderse en el nombre de “Nadie”— tiene el defecto de solo ser posible en un cuento distinto del que vivimos. La intuición poética es puerta muy principal de la Realidad, mas en el salón o la gruta o de la magia viene a ser la puerta del fondo. Por ello, la más sabia tradición es la que nos aleja del utilitarismo mágico de los nombres, y la que asocia las nociones de nombre y cumplimiento.
El arduo mandamiento clásico, “sé el que eres”, solo nuestros nombres lo cumplen por nosotros. Y entonces nuestros nombres son el reverso real del cuento de Dorian Gray. Pues siguen siendo nuestro retrato ideal, aun cuando nosotros mismos ya nunca lo seamos.
El nombre es el blanco al que apunta la flecha de nuestros días; y el flechazo, acierte o falle, lleva también nuestro nombre. No subestimemos, pues, la capacidad de resistencia de nuestro nombre ante la crudeza del destino. El nombre es un regalo que a su vez recibe. Y cuando te hayas perdido y todo hayas perdido, te llamarás aún del mismo modo.






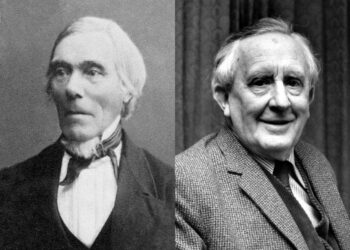







Certero y hermoso. Gracias JAV!