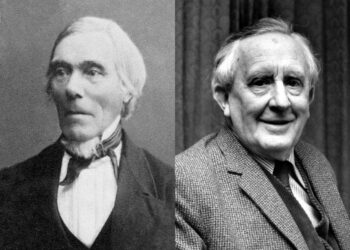Takijiro Onishi, in memoriam
Según el testimonio de sus compañeros, sólo el espíritu de Onishi hizo posible que aquella campaña suicida se prolongara durante tantos meses en el contexto de la Guerra del Pacífico.
A mi tío Mandy, que me inició en tantas cosas,
incluido el amor por la cultura japonesa.
En las últimas etapas de la Guerra del Pacífico, el Ejército imperial japonés comenzó a perder el control de las islas aledañas, y las ciudades de Japón, construidas básicamente de madera y papel, se vieron de pronto expuestas a terribles bombardeos. Gran parte de las fuerzas terrestres japonesas estaba empantanada en una campaña interminable en China sin victoria posible, mientras que las navales y aéreas no lograban reponer sus pérdidas con suficiente celeridad para hacer frente a la gigantesca embestida militar de EE. UU.
Aquella guerra, paradójicamente iniciada por Japón para proveerse de minerales y recursos energéticos, había terminado por agotar hasta las últimas reservas del país. En ese momento supremo, el alto mando nipón concibió la estrategia de lanzar ataques suicidas a gran escala, a fin de mostrar al enemigo que le resultaría demasiado costoso acercarse, y todavía más invadir sus territorios. Uno de los comandantes designados para organizar estas misiones fue Takijiro Onishi, contralmirante de la Oncena Flota, quien llegaría a ser vicealmirante del Estado Mayor de la Armada.
Onishi se opuso inicialmente a aquella táctica desesperada por considerarla una “herejía”. Pero al ver cómo sus cazas eran destruidos en el aire a causa de la inexperiencia de los reclutas que los pilotaban, o destruidos en sus hangares a causa de la escasez de combustible, modificó su perspectiva y apoyó la creación de los llamados “cuerpos de atacantes especiales”.
En 1944 el nombre oficial de aquellos escuadrones era tokkotai. Mientras que kamikaze, “viento de los dioses” fue un apelativo que apareció de manera informal en la prensa para referirse a aquellos atacantes, aludiendo al tifón que hizo zozobrar frente a las costas de Japón a una flota invasora del poderoso imperio mongol. El término kamikaze cobró auge en el resto del mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y sólo entonces fue reimportado a Japón.
Onishi estuvo entre los militares que planearon el ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Su postura, al igual que la del comandante en jefe de la Armada, Isoroku Yamamoto, siempre fue contraria a provocar un enfrentamiento militar con un país tan poderoso, que poseía los recursos para llevar a Japón a una rendición incondicional. Onishi predijo, además, que EE. UU. no aceptaría negociar la paz si las hostilidades estallaban sin mediar una declaración de guerra. Así fue. Tras una serie de victorias iniciales, comenzó a hacerse patente la disparidad de fuerzas y el despropósito de aquel conflicto.
Luego de la pérdida de las Islas Marianas, y ya con sólo cincuenta aviones A6M “Zero” bajo su mando, Onishi recibió la orden de aniquilar la flota de portaaviones de EE. UU. En esas circunstancias reconoció que la única táctica viable era que sus combatientes estrellaran los A6M “Zero”, cargados con bombas de 250 kg, contra los portaaviones estadounidenses.
El 20 de octubre de 1944, con la voz quebrada por la emoción, Onishi arengó de esta suerte a sus aviadores:
Japón se halla ahora en grave peligro. La salvación de nuestro país está más allá del poder de los ministros, del Estado Mayor, o de humildes comandantes como yo. Sólo puede venir de hombres jóvenes y enérgicos como vosotros. Por ello, en nombre de cien millones de compatriotas, les pido este sacrificio y rezo por su éxito.
Son ya como dioses, sin deseos terrenales, pero desearán saber al menos que vuestra caída no ha sido en vano. Lamentablemente no podremos decirles el resultado. Pero prometo vigilar hasta el final vuestros esfuerzos e informar al Trono de vuestras hazañas. Respecto a eso pueden estar tranquilos.
Fue la primera vez que habló a sus hombres pidiéndoles el máximo sacrificio; mas no sería la última. Según el testimonio de sus compañeros, sólo el espíritu de Onishi hizo posible que aquella campaña suicida se prolongara durante tantos meses. Años atrás había escrito un libro titulado La ética de la guerra en la Armada Imperial, un texto que muestra su interés por la psicología del soldado en situaciones críticas.
El sacrificio de los tokkotai —aquellas hazañas reportadas ante el Trono— no bastaría para revertir el curso de la guerra, aunque sí para retrasar su desenlace. El 6 y el 9 de agosto de 1945 fueron bombardeadas Hiroshima y Nagasaki, y el 16 de agosto el emperador Hirohito proclamó por radio la rendición de Japón. La voz nunca antes escuchada del emperador, llamando a sus súbditos “a tolerar lo intolerable”, tuvo en muchas personas un impacto más devastador que las bombas atómicas.
El vicealmirante Onishi, por ejemplo, ese mismo día 16, se abrió el vientre de lado a lado con una espada. Sus subalternos lo encontraron en la madrugada. Comprobaron que se había infligido una herida pavorosa, pero que no había logrado degollarse con la misma rotundidad. El vicealmirante impidió que lo socorriesen, y al mismo tiempo rechazó que le administrasen un tiro de gracia. “No intenten ayudarme”, les dijo. Quiso ofrecer su agonía a las familias de los cuatro mil jóvenes que, escuadrón tras escuadrón, él había enviado a la muerte en nombre de una causa que pronto quedaría maldita. Falleció a causa de sus heridas al cabo de más de quince horas.
Entre sus papeles apareció una nota, redactada con la serenidad del que se despide.
Deseo expresar mi profundo aprecio a las almas de los valientes atacantes especiales. Ellos lucharon y murieron valerosamente, con fe en nuestra victoria final.
En la muerte, quiero purgar la parte que me toca en el fracaso de no lograr esa victoria y pido disculpas a las almas de esos aviadores muertos y sus acongojadas familias. Deseo que la gente joven de Japón encuentre en mi muerte una moraleja. Ser temerarios solamente favorecerá al enemigo. Deben inclinarse con la mayor perseverancia ante el espíritu de la decisión del Emperador. No olviden el legítimo orgullo de ser japoneses. Ustedes son el tesoro de la nación.
Con todo el fervor del espíritu de los atacantes especiales, luchen por el bienestar de Japón y por la paz en todo el mundo.
Con dignidad absoluta, desde esa página nos mira y nos habla un samurai, un hombre que ha sabido ofrendar todo su ser, y también un vencedor postrero de la fatalidad de sus circunstancias.
La espada con que se quitó la vida está guardada en un museo militar. De él, nos ha quedado este poema, que dedicó a sus aviadores:
Hoy en flor, luego dispersa,
la vida puede ofrecer un cáliz muy delicado.
¿Cómo pretender que su fragancia perdure?