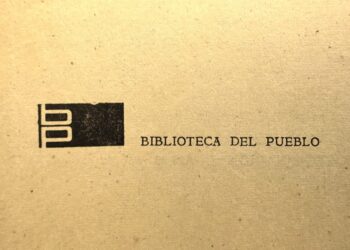De haber pasado la experiencia del círculo infantil en Cuba, me habría correspondido terminarlo en 1982. Ese año comenzó la Guerra de las Malvinas, Israel invadió al Líbano, García Márquez tuvo en sus manos la medalla del Premio Nobel. También Leonid Brézhnev moría de un infarto, Michael Jackson estrenaba Thriller y en Estados Unidos era implantado por primera vez un corazón artificial permanente.
Mi madre ya no era maestra, pero lo había sido cuando yo tenía la edad de ser aceptado en un círculo infantil. Tuve abuelas y bisabuelas que podían cuidarme una parte del tiempo, de manera que pasaba los días deambulando por el patio de la casa y la carpintería del abuelo.
Supongo que mi personalidad se habría librado de muchos problemas de socialización de compartir con las multitudes de quince o veinte infantes a tan temprana edad; en cambio, arrastro los defectos de mi falta de socialización inicial a mis cuarenta y dos.
Pero como los problemas hay que superarlos, si se puede, en 2016, dispuesto a liquidar aquellos traumas infantiles decidí pasar la experiencia del jardín maternal.
No tenía edad, claro; los espacios para infantes no son como las universidades que abren puertas a los adultos, aun habiendo gente en calidad infantil incluso en la tercera edad. Lo hice porque había nacido mi hijo y queríamos que aprendiera desde temprano a relacionarse en lo que vendría siendo el primer curso de supervivencia en la vida de una persona.
Mi hijo me ha permitido enfrentar muchas experiencias nuevas. Lo del círculo infantil, que aquí en Argentina como en tantos otros lugares denominan “jardín maternal” o “jardín de infantes” es una de ellas. Y nada hubiera sido igual para mi esposa y para mí, padres inexpertos en la treintena tardía, de no haber dado con el lugar al que estuvimos vinculados hasta el pasado diciembre.
En principio tiene el privilegio del edificio, pues queda dentro de una de las fachadas icónicas de esta ciudad, imponente con sus catorce columnas jónicas encima de una colina mediana. Ese edificio fue por estos tiempos parte de nuestra rutina.
Aunque pronto nuestro hijo asistirá a otro centro en el cual continuará los niveles educativos que corresponden, echaremos de menos al Jardín maternal de la Facultad de Derecho, al recorrido de ida, y al de vuelta que duraba el triple porque, en la medida que ha ido tornándose más seguro, mi hijo se las da de explorador, futbolista, superhéroe, hombre mono y toda clase de invenciones.
Por muy cansado que uno estuviera durante los trayectos había que jugar, lo recomienda la metodología impulsada por ese centro. Y no solo eso. Todo ese juego, así como lo demás, debe transcribirse a palabras. De modo que además de correr, saltar y caminar desde entonces se la pasa uno hablando, explicando o tratando de explicar por qué esto, por qué lo otro y por qué el por qué.
En estos dos años asistiendo a ese Jardín, aprendimos también que toda actividad debe ser traducida a palabras para beneficio del intelecto del niño; y ya que estaba en la Facultad de Derecho, el nuestro aprendió a defenderse con una frase infalible que esgrime cada vez que algo le disgusta: “No me gustó”.
Una vez le dije a la vicedirectora del centro que el hecho de que mi hijo fuera capaz de verbalizar aquello que le disgustaba debía representar a su pequeño organismo lo que a todo el mundo el primer viaje al espacio. No todas las personas a temprana edad logran poner reparos a lo que le disgusta, incluso hay quienes nunca logran hacerlo y se tragan sus mortificaciones, que en el alma se pudren como frutas.
Para el Jardín maternal de la Facultad de Derecho, cuya didáctica es dirigida por una pedagoga de prodigiosa sensibilidad llamada María Emilia López, los bebés necesitan mucho más que leche materna para sobrevivir en estas sociedades vertiginosas del presente, urgen, sobre todo, de las palabras y las caricias, necesitan tiempo y espacio abierto a su ingenuidad.
Todo ello debe ser confirmado por el juego y el arte; ambos, ha escrito López, nacen de una misma matriz, se nutren recíprocamente, suelen permanecer inseparables y a veces se hace difícil distinguirlos.
No conformes con el cuidado y educación de los niños, desde hace años en ese lugar, que fue fundado a principios de los noventa, se organizan encuentros especiales para los padres. Al menos una vez en el curso deben llegar madres, padres, abuelas y abuelos, tíos o amigos sin los críos para entonces asistir a la trasmutación del centro.
Al llegar, una de esas veces en lugar de sala de juegos encontré un teatro; y por arenero, toboganes y calesita tuve delante el perfecto vestíbulo para el brindis donde las maestras se habían convertido en meseras, luego serían actrices de teatro, recitadoras, instrumentistas y acabaron por ser perfectas anfitrionas.
Otra de las actividades memorables vividas por niños y padres allí es la Feria de Libros. Una gran sala se llena de estantes con cientos de ejemplares muchas veces conocidos por los pequeños, pues durante el curso permanecen en contacto con la literatura; se llevan libros en condición de préstamo los fines de semana y también les leen como parte del proceso docente así como en las meriendas.
Por esta labor, comprendí mejor que la literatura infantil es un universo a veces bastante subestimado, y que hay tantos autores respetables por frecuentar como literatura inteligente presentada con pocas palabras e impresionantes ilustraciones.
Gracias a esta práctica llegué a la obra de escritores como el norteamericano David Wiesner y su increíble libro Flotante, o al también norteamericano Maurice Sendak creador de Dónde viven los monstruos. Recuerdo las veces que leímos a Leo Lioni, y su Pequeño Azul y Pequeño Amarillo o al gozo que me produjo la lectura de Finn Herman, de Mats Letén.
Y hay más: todos los días entrábamos a la sala para dejar a nuestro hijo, y luego volvíamos a entrar para recogerlo, y entonces charlábamos con el personal y con los otros padres mientras veíamos repetirle lo que debía hacer en los horarios en que nos separábamos: jugar.
Esa facilidad de entrar y salir al interior de su primera escuela nos hizo sentirnos parte de la instalación, así como confirmó nuestra confianza en el equipo docente, compuesto no por “seños” –que por cierto deriva de algo distante como el “señorita”–, sino por maestras a secas, todas de comportamiento llano, algunas con más de un tatuaje y cortes de pelo trasgresores.
Por tales peculiaridades, una de esas amistades que habrá de construir uno en la vida por mediación de los hijos, luego de nuestra última reunión para conocer los avances durante el curso, me preguntó: ¿Lloraste? Y no, no lloré cuando a mi esposa y a mí nos tocó la reunión que siempre lograba estremecernos.
Ahora que lo pienso mejor, dejar un espacio con estas características, alejarse de mujeres tan sensibles, tan queribles y buenas, a las que llegó uno casi de casualidad en una ciudad tan grande, es como para sumirse en un largo y amargo llanto.
Sin embargo, me queda un pretexto para no hacerlo: Nunca olvidaré lo aprendido en el jardín maternal, incluso cuando la experiencia, al menos en mí, haya sucedido a destiempo.