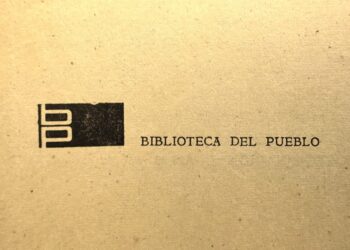Yo conocí a un tipo que tal parecía salido de una novela de Chuck Palahniuk, el escritor estadounidense del que prometí abundar un poco esta semana y de quien ya menciono dos de sus libros: Rant. La vida de un asesino y El club de la pelea. Son los que me he leído.
Tiene otros bastante celebrados, y creo que no hago mal si traigo a colación un titulo más, Nana, la historia terrorífica de un periodista y una agente inmobiliaria que investigan casos de muerte súbitas en niños. Un día, de repente, encuentran cierto elemento común en sus pesquisas: un libro dentro del cual hay asentada una nana que matará a quien la escucha.
Mencioné al escritor, si alguien se lo pregunta, movido por una asociación establecida buscando definir a los argentinos y esa especie de rabia que algunas veces parece dominarlos. Hoy cumplo la promesa trayendo a colación dos ejemplares de su obra, en los que sobresale esa rabia que tanto le gusta desarrollar.
La asociación poco tiene que ver directamente con el tipo de actitudes violentas germinante en sus personajes, cualidad esta por la cual llegan a cometer actos brutales que muchas veces toman solo como puro divertimento.

El tipo que yo conocí, y que he termino relacionando con los personajes de las novelas antes mencionadas, escritas por el autor de 58 años, estaba movido más por las carencias, las angustias y, específicamente por el hambre, como la plantea Hamsun en una famosa novela suya, que por algún tipo de actitud iracunda o rabiosa, al menos de manera visible.
Su sola evocación me lleva a un recuerdo que, a la vez, pertenece al imaginario, a las leyendas del periodo especial. Si no fuera porque lo escuché y lo vi, diría hoy que he caído en la trampa del rumor cuando se torna mito.
Esta persona no iba al encuentro de la clase de individuos frecuentados por el narrador de El club de la pelea; no se abrazaba a quienes les quedaban pocos días de vida para llorar junto a ellos su desdicha; pero, sí se la pasaba visitando lugares a los que solo llegan las personas cuando tienen algo que temer o por lo menos mucho de qué lamentarse.
Este que yo digo era fan a las funerarias y hospitales. Nunca estaba enfermo, que yo supiera; ni tenía a nadie ingresado o difunto; pese a eso, por allí se le veía y de su inventiva se vanagloriaba. Poco le importaba que el velado en esta o aquella capilla fuera de un pueblo distante o que ni siquiera conociera a un solo médico dentro del hospital; en ciertos horarios llegaba en su bicicleta, le bastaba porque merodear cafeterías era su acto de salvación.
Si algo bueno tienen las economías centralizadas es que colocan determinadas mercancías donde la demanda nunca se dispara, así que cafeterías como las de las funerarias o los hospitales contaban, por esos días, y de manera casi permanente al parecer, con una mínima oferta gastronómica que esta persona había ubicado bien, haciendo de estos puntos parte de su trayectoria diaria.
De esta manera, y desconozco si también tenía que mentirles a los dependientes, fingiendo una lagrimita o un inesperado dolor (“Todo irá bien”, le dice Bob al narrador de El club de la pelea: “Ahora llora”) lograba comprarse su pan con pasta, beberse su café y, con suerte, hasta llevarse a casa un vaso de yogurt.
Si no hubieran leído ustedes ninguno de estos dos libros; si ni siquiera tienen idea de esta que ahora he citado, El club de la pelea, funciona igual la película de David Fisher, que seguro sí habrán disfrutado alguna vez. Es de 1999, tiene guion de Jim Uhls y cuenta con actuaciones como las de Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter y Meat Loaf.
Antes de crearse su propio círculo de amigos leales, un club dedicado a pelear, a boxear hasta el desfallecimiento de unos de los contrincantes (se lucha por luchar; a veces se lucha para perder, para provocar, para sufrir o recapacitar) el narrador ha visitado toda clase de terapias o espacios para enfermos con padecimientos terminales que van desde el cáncer de testículos a un parásito en el cerebro.
Recuerdo la escena en que el narrador queda enterrado en las tetas de Bob, a quien, como consecuencia de un tratamiento hormonal luego de habérsele amputado los dos testículos, le han crecido como dos ubres. “Bob me quiere porque piensa que de verdad me han extirpado los testículos”, leo la cita, y pienso en aquella persona ya parte de mi pasado, preguntándose algo semejante a la vez que pedía un bocadito.
Tanto el narrador de El Club de la pelea, como Buster Casey (el protagonista de Rant) y, de alguna manera este viejo conocido de mi familia, son seres que representan en la ficción y la realidad a ciertos individuos que se escapan a la lógica para, por su cuenta, cobrárselas a la sociedad de la manera menos esperada.
Uno le pasa factura al presente poniendo a pelear a todos los hombres, convirtiendo ese juego casi pensado para matar el tiempo en una necesidad que pone en peligro a todo el mundo; el otro inventa una especie de fiesta colectica caracterizada por el atropello de vehículos donde la muerte al azar y la violencia en las carreteras se vuelven parte de su atractivo, le llama: “choquejuergas”.
Por esta clase de historias, sátiras bastante efectivas que retratan una parte de la condición moderna, la escritura de Palahniuk ha sido definida algunas veces como enaltecedora de la violencia.
Otro de los personajes, en este caso de Rant, de los muchos que narran la historia, pues la novela se compone técnicamente por el relato de distintas voces, asegura que nuestras grandes civilizaciones siempre han sido destruidas por enfermedades epidémicas. Lo afirma no por virus como el que ahora mismo nos mantiene con tapaboca en todo el mundo, sino porque lo que convirtió a la ciudad en un caos fue precisamente un brote de rabia colectiva que nació de la ingenuidad y, al mismo tiempo, del mundo salvaje de los animales.
La rabia sería la nueva epidemia y, en los libros de este autor, es su tema predilecto.
No será un ejemplo de esa rabia descrita por Palahniuk el del hombre que visitaba cafeterías de hospitales durante los noventa, y en Holguín, pero tampoco dejar de ser la suya una expresión de lo mismo; aunque, en su caso sea rabia narcotizada, acalambrada, neutralizada por la necesidad.