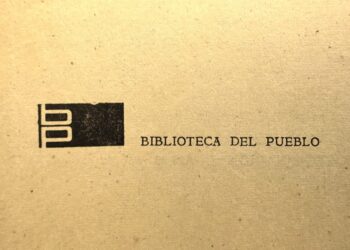Vuelvo a andar por La Habana. Mis ojos son bocas que muerden lo que pueden morder. Ciertas imágenes recuperan su lugar vacío en la memoria: el bache histórico, la columna heroica, los árboles suicidas y la corriente rutinaria de gente en los portales que sobrevive el ruido, la ruina y el calor.
Nada ha cambiado en esta villa que sobre un cuadro, en cierta canción, letra a letra busca su inmortalidad sobre la página de libros escritos por cronistas diversos.
Leo impresiones producidas por La Habana, cuando era famosa, cuando inspiraba revoluciones, cuando seguía siendo un misterio en el mar de Las Antillas. No hay ficción superior a sus realidades de día a día, ninguna sensación se acerca a lo que produce recorrerla, subirse a un auto, marcar como destino la zona más antigua –la verdadera Habana, según el término de los choferes.
Un poeta nicaragüense se admiraba de que las aceras estuvieran repletas de hombres y mujeres, pero, contrario a lo que vio en los setenta, las personas de hoy venden y compran lo que pueden. Quienes antaño se conformaban con pasear, ¿con qué se contentan ahora, en esta época del IMO y la recarga, del aguacate y el mango?
Sigue habiendo alegría, para qué negarlo, la alegría no falta en los peores momentos del cubano, aunque se exprese de manera inconveniente: la música no deja conversar, el grito apenas permite oír las voces. El silencio generalizado amenaza, y a punto está de hincarnos sus colmillos para infectarnos la rabia.
Otro viajero escribió que La Habana era una ciudad de gente elegante, y que aquí nadie quiere envejecer o admitir que es pobre. “Nadie admite ser pobre”, repito la frase, mirando estas nuevas construcciones, contraste excepcional y perturbador, viendo a estas falsas burguesitas, a esta clase media insustentable. Veo un viejo aplastando latas de cervezas y sigo.
Camino y observo. Las calles son estrechas y algunas veces se llenan de agua sucia como en la colonia. Un edificio es una catedral de la que escapan cientos mientras junto a Cervantes, echada en la base de la piedra, la madre muestra a los del norte que su criatura crece bien, “¿Te acuerdas de Nereyda?”, pregunta recurrente. Y repito: “¿Te acuerdas de…?”
Hace algún tiempo temía acabar aplastado por la última piedra de apatía que como los balcones se preparaba a caer. También miraba y no alcanzaba a distinguirlo todo. Ahora, tampoco logro encontrar la verdad, pero reparo en los transeúntes a velocidad considerable, sudorosos, cargados de jabas, moviéndose al ritmo de la telenovela, la droga nacional, su droga.
En estos libros que leo una idea atrajo mi atención: La Habana castigada por la Revolución, especialmente por quienes han estado en el poder; castigada La Habana por sus años de esplendor en menoscabo del resto de la isla. Lo estuve pensando: como en la vida todo es una moneda de dos caras, las puertas abiertas a miles de campesinos relegados, la ocupación de palacios por estudiantes y huérfanos pudo ser parte de una venganza que se traduce en destrozo y olvido.
¿Cuántas veces se ha podido reivindicar la ciudad?, ¿cómo ha sido y en qué formas? Microbrigadas, planes agrícolas, movilizaciones millonarias hasta La Plaza siembre a ovacionar; festivales, cumbres y competencias. Traiciones. Quien la disfrutó regresa a Oriente vuelto cadáver. Quien es de Oriente sigue su lucha por vivirla.
Un periodista polaco habló del Cordón de La Habana como la última oportunidad para esa rehabilitación. ¿Se acuerdan? La mutación de tierras desocupadas en naranjales y cafetales, en granjas lecheras y agrícolas que garantizarían el autoconsumo en caso de que la Unión Soviética cortase suministros sería el precio a pagar.
Qué costo sigue pagando hoy cuando quedó atrás la Unión Soviética, y Venezuela, incluso Brasil parece haber pasado demasiado deprisa. Pasaron los hombres y mujeres y algunas esculturas que hicieron célebre la ciudad; pasaron las canciones y pasó ella misma. Vuelvo a fijarme ahora que de vuelta a Centro Habana. Reina entre Lealtad y Escobar. Cada rajadura de ese edificio es tan real que mete miedo.
A la vendedora de una vetusta librería en Reina se la comía el vitiligo, a mí, el eterno recurrir a la casa de mi abuelo para los almuerzos. La primera vez que llegué a este edificio la ciudad se había vuelto naranja por las tristes luces de la vía pública. Hoy, el edificio y la calle y La Habana me resultan penumbrosos.
Trastos, cuadros, polvo. Mi tía, doctora de ese gran hospital que es el Ameijeiras, sigue atorada en una cuartería. Allí murió mi abuelo sin ver que su apartamento era ya un cuchitril. Estaba ciego y pensaba demasiado. Mi tía no vive para descubrir la cura de una enfermedad, sino para descifrar lo que piensan sus vecinos que la escuchan detrás de las paredes.
Este edificio es demasiado viejo, persiste en la misma cuadra donde tuviera sede el Partido Socialista. Reina era la princesa de Centro Habana. Con iglesia gótica y Feito y Cabezón, la ferretería. A veces no entiendo cómo subsiste esa escalera de mármol, pasamanos que rozaron tal vez condes y marqueses en los que nadie se detiene ya.
La Habana. Seguiría desconcertando a Sartre sesenta años después de haberla visitado por segunda vez. Seguirá desconcertando a cualquiera, y uno –cualquiera– se verá obligado a jurar que tampoco ha comprendido nada.