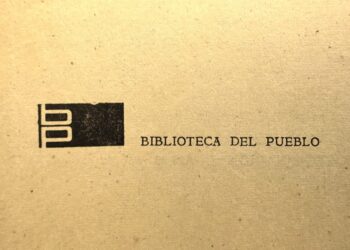Mi abuela era una persona segura de sus creencias: practicaba el espiritismo desde edad temprana. A los amigos argentinos interesados en este particular les cuento que parece haber sido asunto de familia, una tradición que desconozco cómo se inició: un hermano suyo, el tío abuelo que después murió de SIDA en Nueva York, también lo practicaba.
Mi abuela tenía un librito deteriorado, con hojas porosas y amarillas. Muchas veces lo hojeé. Era uno de los textos de Allan Kardec, el francés que conceptualizó esta doctrina bastante popular en el siglo XIX y que interesó a hombres de ciencia, intelectuales, poetas y a tanta gente de pretenciones menores.
Cuando, de niño, en la soledad de la tarde o entrada ya la noche miraba ese ejemplar, sentía una impresión que oscilaba entre la curiosidad y el miedo, pues concentraba todo lo que debe tener un libro para que se considere misterioso.
A veces ella pasaba horas leyéndolo. En ocasiones no pasaba nada; pero, en otras, poco después se le veía saltar de una manera brusca hasta dejarnos ante un comportamiento inaudito: le variaba la voz y los sentidos en un rapto que la llevaba por senderos distintos a los que solía transitar. Entonces hablaba en una jerga ajena, adquiría modales bruscos y, con las palabras que salían de su boca, llegaba a producir llanto en las personas que, digamos, por ejemplo, habían ido a verla precisamente por este comportamiento.
Mi abuela era médium y podía pasar mucho tiempo copiando líneas de ese libro de Kardec. Escribía en hojas sueltas y estas podían encontrarse por toda la casa, encima de la mesa, traspapeladas entre revistas viejas, en gavetas olvidadas. Habían sido modelos de planillas, actas desechadas en alguna empresa automotriz. Podía copiar a mano, con lápiz, o a máquina, en una vieja Remington que también usaba yo para escribir mis primeros cuentos.
No sé si aquellas frases e ideas eran repetidas con la intención de entregarlas a alguien en particular o simplemente lo hacía con el propósito de aprehender la esencia de los argumentos de Kardec. Porque, así recomiendan algunos escritores forjar el estilo; aconsejan a los principiantes copiar párrafos y escenas completas de sus autores preferidos. De ese modo, posiblemente, el cerebro acaba marcando pautas en nuestro beneficio.
La diferencia entre los métodos de Kardec y el tipo de espiritismo que practicaba mi abuela era evidente. El acto que aquel había visto realizar en torno a una mesa, ella y los practicantes de su estilo lo llevan a cabo en una especie de circulo humano que, al girar, produce en alguno de sus miembros reacciones diversas y sorprendentes para un niño como lo era cuando descubrí la escena.
Sus creencias pasaron por distintos estadios en mí: discutíamos amigablemente y siempre con humor mediante cuestionaba aquellos procederes. Mi abuela sabía de mi forma de ser, y no se mortificaba por ello, o tal vez sí. El asunto es que con los años empecé a verla de una manera distinta.
Quería encontrar una explicación a ese proceso, o, más que una explicación, aprendí a entender que uno no debe interferir en la creencia de otra persona a no ser que esta nos perjudique, y, aunque fuera así, más vale alejarse que querer cambiar a esa persona en pos de lo que creemos correcto.
Una vez, recuperándome del accidente automovilístico en el que murió mi madre, la única hija de esta abuela, ella, en pos de mi salud, se propuso cumplir una promesa. Debió irse hasta el santuario de San Lázaro en La Habana, viaje de 800 kilómetros para el cual encontró recursos de los que carecía, y sacó tiempo, que nunca le sobra a nadie.
Me preguntaba: ¿Si tengo buena recuperación debo pensar que fue por la promesa de mi abuela, aunque no crea en los presupuestos que la hicieron moverse? ¿Cuánto determina la salud del incrédulo la voluntad del que tiene fe? ¿Debe tomarse a la ligera lo que es profundamente importante para otro?
En mi pasado viaje a Cuba, y especialmente a la ciudad de Holguín, volví a verla. A mi abuela siempre la llamé por su nombre, que es también el nombre de una de las intérpretes de boleros cubana de fama fugaz en los años sesenta.
La pandemia de coronavirus había hecho que nuestro viaje se postergara. En ese tramo, su edad se acercó a los noventa y su cuerpo siguió padeciendo achaques que la venían castigando desde poco más de vente años.
Era hipertensa. La enfermedad la hacía colapsar de vez en cuando; al punto de que tuvo varios episodios de isquemias, tras los cuales quedaba milagrosamente casi como renovada. Era una mujer fuerte y, a su manera, feliz, aunque tenía la debilidad de un alma dominada por la angustia y la fatalidad.
Un día, la semana pasada, la persona que la atendía me envío un video en el que mi abuela estaba de pie, aferrada a su silla de ruedas, dando pasitos. Se veía enérgica, esperanzada y fuerte. Golpeaba uno de los brazos de la silla para ratificar su estado. Decía: “Ya yo estoy saliendo”.
Al día siguiente, supe de su muerte. No recuperado del hecho todavía comparto estas líneas para recordarla.