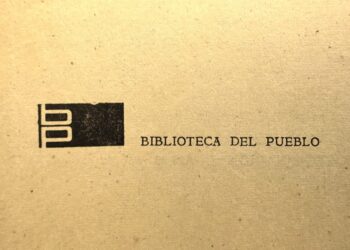Era una tarde gris, fría y ventosa. A la salida del cine me sentí impresionado, como si se me hubieran confiado el secreto de que el mundo iba a terminar al día siguiente y no contaba con el lenguaje adecuado para decirlo de manera creíble. ¿Qué hacer? ¿Cómo comunicar la primicia sin causarles una adelantada e injusta infelicidad?
Iba con las manos dentro del gabán y hablaba con mi esposa de estos sentimientos. No es que hubiera entrado muy calmo al cine. El día había sido bastante hostil, lleno de noticias distantes que, no obstante serlo, eran perros que tiraban de mi ropa con la perseverancia de un pitbull cerril.
Supe de un familiar que se iba de Cuba escogiendo la vía de Nicaragua; la economía argentina continuaba con sus enloquecidas jornadas y, para colmo, los efectos de la guerra la habían emprendido ahora contra un escritor que lleva más de ochenta años muerto.
Había leído que en marzo y, tras una intensa campaña en contra suya, el Museo Literario Memorial Mijaíl Bulgákov terminó cerrando sus puertas. He visto que se trata de un hermoso edificio amarillo situado en una calle de piedra. El escritor ejerció allí como médico; en Kiev, sin embargo, y, al parecer, algunos interpretan su obra demasiado favorable al sentimiento ruso.

El tema se remonta al principio de la invasión a Ucrania, cuando el Ministerio de Educación eliminó de sus programas a los autores rusos, incluyéndolo a él, con excepción de su novela Corazón de perro, libro que los cubanos recordamos por aquella edición de Ráduga.
Contrario a esto, y pese a que el propio Bulgákov había combatido bolcheviques y había enfrentado al estalinismo y sus controles, el sentimiento hacia el escritor parece ser otro en Rusia: sigue abierto el Museo Teatro Bulgákov, en la misma dirección escogida por el Diablo en su novela El Maestro y Margarita.
En eso también pensaba antes o después del cine donde vi otra buena película. En ella fui testigo de un proceso científico peligrosamente sin igual, porque dio lugar a la invención de un artefacto macabro: la bomba atómica.
Otra vez el talento de Christopher Nolan contándonos, como en Dunkerque, un hecho histórico desde una narración sostenida, con actores eficientes y una edición y música que van tensando la historia hasta parecer que se quiebra.
Y, como en Batman, en Oppenheimer tuvimos delante las truculencias del poder que subyace allí donde no le vemos. Ahora, el de la vida real. Nos ha regresado a los días del macartismo y el nacimiento del Proyecto Manhattan. Ha traído de vuelta a la opinión pública la tragedia con sus miles de muertos.

El físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer fue revivido por el actor Cillian Murphy, poniéndonos delante la complejidad de un genio que, en su búsqueda de conocimiento, cierto día descubre el calvario de una frase escrita en el Bhagavad-gītā: “Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos”.
Por Nolan hemos visto el origen de Los Álamos, hoy un Laboratorio Nacional del Departamento de Energía de EEUU. Desde allí salieron “Trinity”, la primera bomba atómica de 20 kilotones; también “Little Boy” y “Fat Man”, que explotaron en Japón. El sitio dio lugar a experimentos fallidos como el de Castle Bravo, cuando en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall, estalló una bomba de hidrógeno de 15 megatones que produjo una de las mayores contaminaciones radioactivas.
La ONU recuerda que en plena Guerra Fría, solo en el año 1962 llegaron a realizarse hasta 178 ensayos nucleares: 96 por los Estados Unidos y 79 por la Unión Soviética. Ese año, en octubre, Cuba estuvo en el centro de un peligroso conflicto, emergiendo en lo que se conoce como “La guerra de los misiles”. La propia URSS había probado meses antes el arma nuclear más grande que hubiera explotado jamás, la “Tsar Bomba”, de 50 megatones. Estalló cerca del Círculo Ártico.
El filme de Nolan nos hace pensar de la misma manera en lo que el hombre, organizado como comunidad científica, política o lo que sea, es capaz de hacer cuando se ve amenazado por una fuerza que considera funesta. Ante la peligrosidad de su expansión, no escatima en combatir valiéndose de cualquier método, por perjudicial que este sea. La bomba nació para contener el fascismo; pero, ¿para qué serviría después?
También la ONU ha informado que entre el fatídico día de 1945, cuando se probó “Gadget”, hasta la apertura mundial para la firma de un Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, en 1996, pasaron 50 años en los cuales se realizaron más de 2000 ensayos nucleares en todo el mundo. El tratado aún no se encuentra en vigor.
La humanidad ha seguido perseverando en el intento de medir su poder con la potencia de las armas. Un día por aquí, otro por allá vuelven las amenazas, a pesar de los propios perjuicios, porque no hay remedio: ¡El mundo estallará!, según el verso que escribió el poeta ruso André Biély.
Todas las épocas turbias han visto a los poetas del mundo cantar al apocalipsis y a la muerte, apuntaba hace mucho tiempo el francés Alain Bosquet. Nos presentaba un conjunto de poetas unidos en su acusación a una época en la que parecía despreciarse a la humanidad y el planeta, con la persistente amenaza de un hongo inmenso capaz de arrasarlo todo.
Allen Gingsberg escribía aquello de “América, todo te lo he dado y ahora no soy nada” y el poeta japonés Kitagawa Fuyuhiko describía el momento más atroz desde su perspectiva: “Aquello hizo saltar el paisaje / Y, a disgusto, el paisaje se fue volando. / ¿Cuándo, pues, volverá?”
Ahora tenemos otra clase de problemas. El pánico se ha diluido vulgarmente en nuestra vida, los poetas y activistas matriculan cursos sobre análisis de datos, recitan versos en Instagram o buscan la manera de evadir la realidad mientras el poder verdadero mantiene sus maquinaciones.
En tanto, se busca por ahí todavía el arma más potente por la que un día posiblemente saltaremos en pedazos al infinito galáctico y circunstancial.