La mayoría de los relatos sobre la evolución del hombre identifican la agricultura como una de las grandes revoluciones de nuestra civilización como especie. Significó dominar la naturaleza, o eso creímos. Sin embargo, hoy investigadores e historiadores se plantean la posibilidad de que haya ocurrido todo lo contrario.
El Homo Sapiens, que en el Neolítico era un cazador-recolector libre, se dispersaba por el planeta, llegando a los más intrincados territorios. No solo evolucionó físicamente para poder enfrentarse a los cultivos, sino que plantó casa para cuidar de su huerto y animales. O sea, se recluyó a un espacio, dejó de ser nómada.
Comenzaron a crecer así aquello que llamamos raíces. El hombre estaba domesticado por los cereales de los que dependía para comer la siguiente temporada y reproducirse para forjar grandes comunidades. ¿Nos hizo esto mejores o más felices?
Esos “lazos” con la tierra y la ganadería serían los primeros importantes que creó el ser humano y que más tarde, con el desarrollo de la civilización, se extendieron en áreas tan diversas como la familia, el trabajo, la religión.
Con el nacimiento de las instituciones modernas se estrecharon los “lazos” también con las escuelas, el médico, las seguridades sociales, los puestos de trabajo, las empresas, las nacionalidades, los países, los municipios. Los “lazos” con las cosas no son menos importantes: con el auto que nos lleva a casa, la ropa, los zapatos, los utensilios, los adornos, cada uno señalando a los demás un determinado confort. Son esos otros “lazos”, simbólicos.
En ese proceso, aprendimos también a apegarnos a otros seres humanos: la madre, el padre, los hijos, los hermanos, el novio, la esposa, y en nuestro cerebro en evolución apareció la dependencia emocional, que hoy día es causa de tantas insatisfacciones, incontrolables para mucha gente.
Hace ocho años, por necesidades del alma más que físicas, abandoné la tierra en la que nací. Dejé mi casa, a mis padres, mi mar, mi música, mis lugares de la infancia, a todos los amigos y a todas las personas que había querido más en el mundo.
Dejé mis cosas, mis fotos, mis libros, ropa, zapatos, la colección de diarios y publicaciones donde escribía, todo. Cargué una maleta de veinticinco kilogramos con lo que creía era lo imprescindible para vivir. Un día me levanté bajo un techo ajeno con personas medianamente conocidas y me pregunté por qué me había pasado a mí una desgracia tal.
Durante años viví con ese sentimiento de desarraigo que marcaba todo lo que hacía: mi literatura, el trabajo periodístico, mis tristezas e ilusiones, mis recuerdos, e incluso, la forma de intercambiar y querer a las personas nuevas —con el temor de perderlas también a ellas algún día—.
La nostalgia se convirtió en una enfermedad incurable que yo estaba obligada a cargar. Me sentía una víctima y lo era. Era la víctima de mi propia evolución.
Hace apenas unos días volví a levantarme una mañana con el corazón oprimido. Estaba a punto de dejar el apartamento en el que viví durante cinco años en México, después de errar un buen tiempo, y al que había dado esa denominación prodigiosa de “hogar”.
En la última semana había tenido que guardar nuevamente casi toda la vida. Esta vez: mis recuerdos de tantos viajes, una biblioteca de la que ya puedo presumir, cuadros pintados por amigos y otros tantos objetos importantes. Los metí en cajas que serían guardadas quién sabe por cuánto tiempo. Tenía que llevarme solo lo necesario, por nuevas circunstancias que me había “impuesto” la vida, que sin embargo no había decidido nadie más que yo.
En el acto de cerrar la última puerta, me parecía increíble que esto me estuviera pasando nuevamente. Así que me senté en medio de una sala vacía y lloré como niña, diciendo adiós a los espacios que “habían sido míos”. Desde ese días hasta el presente en que escribo esta columna no he dejado de pensar en el desarraigo y el desapego que creemos sufrir los seres humanos cuando alguna condición de nuestra vida ha de cambiar, casi siempre para bien, y en cuántas no nos atrevemos a modificar por ese miedo atroz a lo desconocido.
El día que salí de Cuba mi madre y yo nos juramos amarnos y extrañarnos con alegría. De lo contrario iba a ser un infierno. Ninguna sabiduría fue más importante para mí estos años. Aprendes, sobre todo, que el amor no tiene nada que ver con estar físicamente junto a otras personas, que el amor no reconoce dependencias emocionales, sino que es un estado donde el ser querido vive intacto; es el paraíso del alma.
“No se puede vivir sin raíces, pero hay raíces que no te dejan avanzar”: lo leí alguna vez y me pareció un talismán al que yo debía asirme. No tenía más opción. Hoy pienso que lo mejor que le ha pasado a mi vida fue el viaje, la despedida de esa Ítaca a la que me resistí mucho tiempo a abandonar. Estoy otra vez al borde del camino, subida al barco, con las velas al viento.
“Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lluvioso; cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes; y, especialmente, cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces, entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala. Catón se arroja sobre su espada, haciendo aspavientos filosóficos; yo me embarco pacíficamente. No hay en ello nada sorprendente”.
Ello narra Ismael al comienzo de la gran novela de Herman Melville, Moby Dick. Todos somos Ismael en algún momento.
La nostalgia se ha convertido en libro —Nostalgias de La Habana, memorias de una emigrante—, pero también pasó de enfermedad incurable a un padecimiento menor que llevo a veces hasta con felicidad. Decía Víctor Hugo que “la melancolía es la felicidad de estar triste”. Con el tiempo he vivido experiencias, inabarcables en unas breves líneas, y he establecido lazos de amor indestructibles, que no están sujetos a ninguna obligación o necesidad de apego en ningún sitio.
Soy una desarraigada, pero también, acaso, una navegante libre. No cambiaría esta suerte por ninguna anterior y, jamás, por la de un marinero ausente del mar.




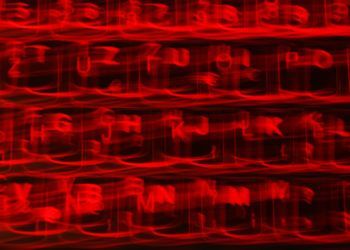








“Todos somos Ismael en algún momento”… y ¿nuestros mares son también internos?
No lo ha querido decir la autora claramente pero lo que experimento en este proceso es la libertad plena, y eso no tiene precio.