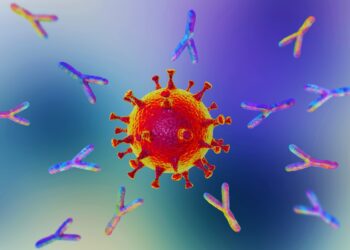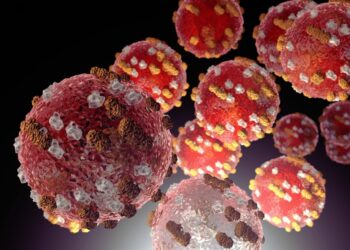Tercer domingo de junio y toda Cuba felicita a los padres. Se trata de la oportunidad perfecta para agradecer a los papás, un concepto más amplio de lo que muchos creen. En mi caso, tuve siempre un progenitor bien cerca, en mi pueblo natal, pero comencé a disfrutar de un papá más de 25 años después.
Puede que sea una historia muy común, intrascendente, pero es que nunca me había detenido a pensar en mi padre este domingo del sexto mes del año, y siempre las primeras veces son importantes.
¿Qué siento? No reclamo las veces que me faltó el consejo en la adolescencia, el dinero que nunca alcanzaba, la inexistencia del regaño oportuno o el espejo donde reflejar mis actitudes. Disfruto, entonces, un presente de preocupaciones compartidas, de hablar casi toda la noche, de buscarnos, de extrañarnos…
Ahora que lo pienso nunca le he dicho que lo quiero, creo que es muy poco el tiempo y que los latentes recuerdos juegan aún su papel. Lo cierto es que me asalta una emoción extraña. Sí, es raro eso de tener un papá, al menos para este que soportó en silencio sus desplantes, que los maestros reunieran para comprarme zapatos cuando mi mamá no podía más, mientras él, sentado en su portal, se deshacía en cervezas con sus amigos. Pero la mayoría de las veces un hijo perdona y olvida. “A mi padre no lo escogí yo”, me decía cuando los de afuera querían ponerme en su contra.
Pasó el tiempo y ahora parece que hubiéramos caminado juntos toda la vida. Dicen que sus gestos son los míos, o viceversa, que nos parecemos en cada centímetro, y eso, sin saber por qué, me llena de un orgullo especial.
Hace unos días esperaba en el salón del cirujano maxilofacial del Pediátrico de Centro Habana. Una pareja y su hijo aguardaban a mi lado. El más pequeño, de unos tres años, jugaba con la madre, y el padre lo miraba a ratos, pasaba una mano por su pelo y seguía con la vista perdida en algún rincón de la ventana.
Entraron al salón, al poco rato salió el papá y se sentó en el mismo banco. De pronto nacieron desde adentro unos gritos horribles, el dolor de un niño en el dentista es una de las cosas más difíciles de escuchar. Juan, después supe que se llamaba así, saltó disparado hacia la puerta, se agarró al picaporte con más presión de lo normal, y comenzó a llorar. “Es por su bien”, se repetía y cada chillido que llegaba del interior era como cuchilladas a su cuerpo. Lloró mientras duró la operación. El pequeño salió y lo abrazó, y confundieron sus lágrimas, y seguramente en ese instante el niño se sentía más hijo y Juan más padre, o papá, porque es un concepto más amplio de lo que muchos creen.
Después tocó mi turno, en el mismo sillón. Me esperaba mi novia. No grité. Tampoco tengo tres años, pero me hubiera gustado que mi padre esperara llorando a la puerta del dentista. Quizás al salir, sin que mediaran abrazos, lo miraría de frente y con la dificultad de una boca operada diría sin más: “Te quiero, papá”.