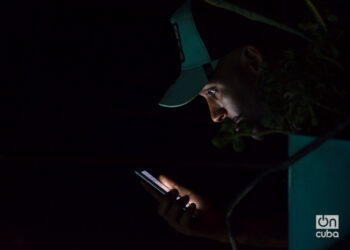“¿Por qué, entre todas las legislaciones posibles, es precisamente la del nuevo Código de las Familias la que se va a someter a consulta ciudadana?”, me preguntaba un amigo visitante, que siempre carga una alforja de interrogantes sobre lo humano y lo divino.
Nuestra conversa transcurría en un restaurante de esos a los que voy únicamente cuando me invitan. Pero como “no hay almuerzo gratis,” según dicen en el Norte, uno va preparado, a cambio, para hacerse cargo de los problemas más complejos del país, al tiempo que mastica un rabo encendido. No sé a ustedes, pero a mí incluso dar clases me pone en tensión, de manera que comer y hasta tomar agua mientras doy una perorata me desconcentra. Acabo por no prestarle atención a lo que estoy comiendo, o dejando que se me enfríe.
Lo más simple hubiera sido responderle a mi amigo que este Código aborda aspectos de la vida de la gente en el sensible ámbito de lo privado, y por eso mismo concierne literalmente a todo el mundo, quiérase o no. Hubiera podido decirle que la cuestión del “matrimonio igualitario,” como se le dice aquí, había sido el tópico más discutido en la consulta de la nueva Constitución, por encima de otros tan trascendentes para el orden político y económico, como los cambios de fondo en torno a la propiedad de medios de producción; o el que pone por delante la libertad de manifestación, asociación y reunión, convertido en número uno del hit parade político en 2021.
En cambio, se me ocurrió decirle que la consulta era de lo más normal, pues en este país numerosas legislaciones y políticas se habían sometido a consulta desde los años 70. “¿Por ejemplo?“, me dijo él. Ahí fue cuando negocié un chance para terminar mi rabo, con el compromiso de enviarle mis comentarios en un mensaje de Año Nuevo, sobre esta y otras inquisiciones suyas.
Entre las consultas legislativas durante más de medio siglo, la primera de mayor alcance fue la del anteproyecto de Constitución de 1976. En aquellas asambleas participaron más de 6 millones de ciudadanos, que propusieron casi 13 mil modificaciones, y unas 2 300 adiciones de contenido. En el referéndum para aprobarla participó 98% de los electores. A pesar del voto abrumador por el SÍ, los votos en contra, en blanco, anulados y abstenciones fueron casi un cuarto de millón.
Pongo estos números solo para comparar con 2019, y su circunstancia. No recuerdo que 43 años antes se razonara que los votos anulados, en blanco y las abstenciones equivalieran a un NO, como afirmaron algunos comentaristas sobre la aprobación de la Constitución de 2019; ni que en la lectura de los votos por el SÍ se especulara entonces sobre cuánto de la Constitución de 1976 era compartido realmente por los cinco millones que la aprobaron.
Claro que en 2019 los votos por el SÍ bajaron considerablemente, no respecto a lo que se considera una votación abrumadora en otros países, sino a “nosotros mismos” 43 años antes. Empezando porque ese “nosotros mismos” no alude al mismo conjunto de personas ni a la misma sociedad cubana que era, naturalmente, Sin embargo, aun con todas esas salvedades, la votación sobre esta última Constitución, consultada y sometida a referéndum, demostró una altísima participación de los votantes y de aprobación, según los estándares vigentes en el resto del mundo. Ese casi 87% es una cifra insólita en cualquier votación.
Los anteproyectos legislativos puestos a consulta, desde entonces, han sido numerosos. Un jurista cubano con reconocida autoridad en materia de derecho laboral, Raudilo Martín, me comentaba algunos hace poco. Entre estos, la Ley 24 de Seguridad Social, discutida en 1979 en todos los centros de trabajo, y que entraría en vigor en 1980; así como el Código de Trabajo (1984); y la Ley 105 de Seguridad Social (2008). El nuevo Código de Trabajo (Ley No.116), tres décadas después, en 2014, se discutiría en los centros laborales, antes de debatirse y aprobarse (por mayoría) en la Asamblea Nacional.
Para Raudilio, que fue asesor de la CTC durante mucho tiempo, la experiencia de los Parlamentos obreros, en 1994, propició un momento de protagonismo para los sindicatos, que puso en primer plano su rol en una democracia socialista, no limitada a un orden institucional establecido, ni a programas de reformas formulados en un estilo tecnocrático.
Como se sabe, la politica reformadora conocida como “Actualización del modelo,” y su documento rector, los Lineamientos económicos y sociales, fueron debatidos y enmendados mediante un proceso de consulta muy amplio, antes de someterse a aprobación en el VI Congreso del Partido (2011). Esta consulta, y sobre todo la de la Constitución, en 2018, no fueron meras ceremonias, pues dieron lugar a conocidas modificaciones, que he comentado en otros momentos.
No encuentro contradicción entre esta práctica y la idea de que los derechos deben ser reconocidos y asumidos en cualquier circunstancia, ni tampoco en afirmar que la justicia social no es un mero sinónimo de lo que piensa una mayoría. De hecho, tampoco recuerdo que ante las consultas mencionadas arriba, los juristas de mayor prestigio, incluidos los catedráticos universitarios, las juzgaran como prácticas restringidas o formales, ni las confundieran con plebiscitos, sino más bien se identificaron con su sentido político como ejercicio democrático, es decir, participativo.
En efecto, todos los ejemplos anteriores apuntan a la participación como condición esencial de un sistema que se define democrático, no nada más la aritmética de los votos. La consulta, garantizada como un acto irrestricto de libertad de expresión y debate de ideas, no es inferior al acto de votar, trátese de elecciones, plebiscitos, referéndum. Cifrar en el sufragio directo y secreto la clave de la democraticidad de un sistema político es como confundir el sentido de la familia como matriz ciudadana con el acto de matrimonio de una pareja, sea heterosexual o LGTB.
Desde una visión cualitativa de la democracia, en términos de participación y protección de los derechos de todos los ciudadanos, los conceptos de mayoría y minoría no son opuestos ni excluyentes. Bien vista, la justicia social no es el imperio de una mayoría aritmética, sino la que preserva y reivindica a la suma de las minorias en desventaja. El sentido social de esa justicia, naturalmente, no solo se mide por abrir el espacio para hacer posible el resarcimiento de los grupos subalternos desde ellos mismos, sino para emancipar de sus hábitos de mando a los dominadores.
En ese complejo proceso, ni el Estado ni las leyes son sino facilitadores, que contribuyen (o no) a levantar barreras, por donde puedan pasar los diversos grupos sociales, y a minimizar la tensión entre intereses particulares. Si las normas de acceso social, las leyes y los aparatos de la justicia, y las ideas sobre lo políticamente correcto fueran suficientes para hacer valer los derechos que garanticen la libertad y la igualdad de los ciudadanos, en la Cuba de hoy habrían desaparecido las asimetrías de clase y estatus social, género, color de la piel, credo religioso, región. Es decir, que el espíritu de las leyes relacionadas con la igualdad social no se deriva de su mera aplicación, ni camina solo.
Sin transformar las instituciones sociales y su papel, es decir, los centros de trabajo y las relaciones laborales, las escuelas y los estilos de la educación, los medios de comunicación y su función en el sistema, las organizaciones sociales y su representatividad real, la producción artística e intelectual como formadora de una cultura ciudadana, la vida comunitaria y su espacio propio, la esfera pública como espejo de la sociedad toda, muy difícilmente puede renovarse una conciencia cívica, ni un pensamiento crítico que signifique algo más que el atributo de algunas élites. Es decir, el cambio solo puede generarse desde la sociedad misma. Pues, como se sabe, no hay más democracia política sin democracia social; ni cambio de mentalidad sin transformar las relaciones sociales reales.
Mi amigo quizás me diga que, para una postal de Año Nuevo, esta fue una respuesta muy larga. Y algunos lectores tal vez me compartan por privado que “la pregunta del gringo era un medio, y tú le contestaste una peseta.” Ambos tienen razón. Pero siento que, en el fondo del debate en torno al Código de Familias, se cruzan todos nuestros problemas. O más bien, es un espejo donde nuestras ideas y sentimientos sobre lo justo, lo ético, lo correcto, lo “humano,” lo “natural,” lo “privado,” se muestran en toda su tensión y heterogeneidad. Donde salen a flote nuestras creencias, incluidas los estratos de culturas heredadas, fes religiosas, reglas de convivencia, impregnaciones ideológicas, revueltas del sentido común. Y donde todo eso se reúne con ideales frustrados, reflujos de la participación, consenso político heterogéneo, vibradores ideológicos multiplicados, rebrotes conservadores, auge de la imagen de lo privado vs. lo público. Los que confunden el par Estado-sociedad civil como pugilato entre dos contendientes podrían enterarse de que el cambio real en ese par se refiere más bien a todo lo anterior.
Algunos amigos califican a 2021 de annus horribilis, siete plagas incluidas. Otros, que los cubanos estamos transidos por la desesperanza y el descreimiento. Otros, que vivimos una extrema polarización, equivalente a una “guerra civil ideológica.” Otros, que somos unos bichos raros, y debemos luchar por recuperar la condición de “país normal” que una vez tuvimos.
Sin embargo, pienso que hemos aprendido mucho en estos dos últimos años, incluidos los caminos para lidiar con plagas, desesperanzas y polaridades. Sabemos más de “nosotros mismos” de verdad, sobre las reales maneras de pensar y comportarnos, incluida la brecha entre ambas. Sobre las diferencias entre un artículo de la Constitución y las políticas con que se relaciona, pero sobre todo de las mediaciones que las enlazan. Sobre los problemas aparejados a la caducidad de un modo de hacer política sin que aún emerja otro; a la confusión de roles entre líderes, dirigentes y funcionarios; y a diferenciar entre el genuino pensamiento crítico y los discursos de un contingente de detractores profesionales.
Hablando como los locos, por estos días se conmemora el aniversario del asalto de los trumpistas al Congreso. El 65% de los estadounidenses afirma que el país sufre una profunda crisis politica, casi la mitad de los republicanos asegura que hubo fraude en las últimas elecciones, y el presidente ha perdido buena parte del apoyo con que llegó a la Casa Blanca, a menos de un año de mandato. Por supuesto que no soy de los que se consuelan comparando nuestros males con los de otros. Pero de vez en cuando podríamos calibrar lo que nos pasa, mirando a los demás, aunque solo sea para tener noción del mundo en que vivimos, y aprender a aprender de nosotros mismos, sin aldeanismo, pero también sin autoconmiseracón.
Se me ocurre que, en vez de usar la consulta sobre el Código para enconar discrepancias a nombre de una determinada doctrina, de uno u otro signo, podría aprovecharse como ejercicio de diálogo y aprendizaje. Digamos, que más allá de la puja por legalizar (o ilegalizar) que una pareja de cualquier sexo pueda encabezar una familia, se convirtiera en oportunidad para debatir con argumentos y diálogo real, a fin de avanzar en el camino de legitimar ese reconocimiento en la conciencia cívica. Son dos cosas muy distintas, según demuestra nuestra propia historia, y también la de otros.
En el inglés del Norte y del Reino Unido, le llaman litmus test a una prueba que revela y demuestra, como hace el papel de tornasol en un líquido, e indica posible éxito o fracaso. Ojalá el debate sobre el Código pudiera convertirse en un litmus test de nuestro aprendizaje para 2022.