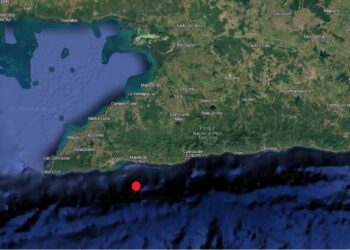***
Buenos días, le dijo. Y el beso tibio se apoderó de la mejilla de la hija mientras el aroma de un café recién colado inundaba cada rincón de la habitación.
Buenos días, le contestó Maite luego de un largo bostezo. Respondió al beso cálido de la madre y se dispuso a prepararse para el nuevo día. Su reloj aún dormía encima de la mesita de noche, tenía que llevarlo de una buena vez al relojero, pensó.
¿Dónde están todos?, musitó mientras acariciaba las cerdas de su cepillo de dientes, una costumbre de la que no había podido desprenderse desde que —siendo aún una nena— conoció el cosquilleo que lograba al pasar sus dedos por las suaves hebras blancas. Manía irreversible desde entonces.
Salieron al amanecer, desperté bien temprano y ya no estaban en casa, deben haber salido de puntillas para dejarnos dormir un poco más.
La mesa estaba servida, un tazón de café con leche aún humeante esperaba a Maite junto a las tostadas con mantequilla que tanto disfrutaba cada mañana. La madre esperaba impaciente que Maite saliera de la habitación, mientras ésta recorría suavemente el largo pasillo que la conducía hasta el comedor. La casa parecía interminable a esas horas de la mañana, letargo del que solo era posible salir cuando el café fuerte que la esperaba en la mesa le daba el tiro de gracia y la sacaba de aquel estado límbico que le ralentizaba los pasos a cada amanecer.
¿Qué pasa muchacha?, espabílate que te me vas a quedar.
Una sonrisa de complicidad se asomó a los labios de Maite al escuchar aquella frase, tan usual en el arsenal de proverbios de su madre, al tiempo que continuaba su andar cansado por el largo corredor, recorriendo con la mirada cada rincón de la casa, como quien se pierde dentro del propio espacio.
Es que…no sé qué me pasa hoy, estoy como aturdida, debe ser el efecto de tantas horas frente a la computadora revisando el bendito trabajo, y para colmo sin espejuelos. Qué va, de hoy no pasa que vaya hasta la óptica. También tengo que llevarle el reloj al relojero, siempre se me olvida.
Ah, pero mira que llevo días detrás de ti para que lo hagas, no me haces caso. Pero bueno, acaba de sentarte que la leche se enfría y hoy te la preparé como a ti te gusta: con bastante café y bien espesa.
Ambas sonrieron como sonríen los cómplices de hechuras buenas. Como lo era el café de cada mañana.
Maite bebió el tazón con tranquilidad, observando curiosa el gracioso ritual que desarrollaba la madre para degustar el primer café del día. Mientras jugueteaba con el cabo derretido de la vieja cafetera italiana que había pertenecido, por generaciones, a la familia, Maite recordaba que siempre le había llamado la atención la manera singular que tenía su madre de tomar el primer sorbo de café, en vaso además, porque la experiencia le había demostrado que el café en taza no se disfruta a plenitud, una rara obstinación que le venía de años: acercaba la boca al cristal, emitía un leve soplo que le calentaba la nariz y llenaba el vaso del vapor húmedo de aquel suspiro vital que se mezclaba a cada expiración con el elíxir negro; luego saboreaba las primeras gotas amargas, acabando con una mueca que le torcía los labios hasta dejarla extasiada.
¡La vida misma!, acostumbrada parquedad con la que concluía su ritual.
Un cuarto de hora pasaron sentadas a la mesa, entregadas a un diálogo interminable. Aquellos 15 minutos parecieron horas para Maite, quien apenas había pronunciado palabra, adormecida aún por el letargo que le habían provocado tantas horas de vigilia. ¿Qué pasa con este café? No sé como mantiene el color oscuro, con tanta leguminosa que lleva dentro.
Bueno, ya hablamos demasiado, vístete de una vez que todavía tienes que defender el trabajo. Serénate, habla despacio y piensa todo lo que vas a decir. Ya verás como te has preocupado por gusto y te ganas un 5 con felicitaciones. Las palabras siempre han sido tu fuerte.
Eso me lo dices porque eres mi mamá, no se vale; aunque siempre he pensado que tienes poderes, mamá, porque cada vez que sueltas alguna de tus profecías…secundó Maite sin dejar de mirar los ojos de la madre, advirtiendo en las grandes lunas negras el afecto de todos los mundos, juntos en un solo parpadear.
Dame un beso y acaba de vestirte, muchachita.
Se abrazaron con fuerza, como acostumbraban hacer todos los días, la madre le dio un beso apretado en la mejilla y le susurró al oído:
¡Eres el amor de mi vida!
En ese instante un sonido irritante la ensordeció por unos segundos: Maite abrió los ojos y vio a un costado de su cama, encima de la mesita de noche, el reloj de cuerda; el mismo esférico reloj de cuerda que hacía ya muchos años la despertaba por las mañanas.

 Deborah Rodríguez Santos
Deborah Rodríguez Santos