|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
¡El Encanto! Nunca establecimiento alguno tuvo nombre mejor, o más acorde. Por lo menos eso afirman El Libro de Cuba y los testimonios de antiguos empleados y clientes que tuvieron en aquel sitio el recinto de sus pisadas apresuradas. Su configuración arquitectónica, magnífica como un palacio, lo singularizó entre los emblemas de la ciudad; en tanto su majestad imponía a quienes lo miraban la psicología de hormiga paralizada frente a un castillo de azúcar.
Proclamado en anuncios como “más que una tienda, una institución nacional”, El Encanto era la joya de la corona en la calle Galiano, avenida donde prosperó más de un sueño emprendedor.
Sin embargo, los esplendores de antaño se desvanecieron de golpe y solo quedó un eco de melancolías, fotos y recuerdos que contrastan con la dura realidad.
Aquel inmueble que antes de terminar envuelto en llamas se erguía impresionante en un grito de modernidad y que por décadas actuó como Bolsa del mundo fashsion, fue canjeado por un parque donde deambula o se sienta gente que no le quita el ojo a su bártulo. Como una metáfora de las transformaciones que han marcado la isla: donde antes hubo encanto y esperanza, hoy se habla de suplicios y desencantos reprimidos por la noche de los tiempos.
Casa de las Cinco Palmas
Discurría 1888 cuando el asturiano José Solís García, avituallado por la añoranza y el afán de cimentar fortuna, abrió en la casa número 85 de la calle Galiano, esquina a San Rafael, una tiendecita bajo el nombre de El Encanto dedicada a la venta de telas, zapatos y enseres. Para cuando el español plantaba bandera en el epicentro comercial de La Habana, los portales de Galiano tenían barandas, los tranvías tirados por caballos subían por San Rafael rumbo al Cerro y Jesús del Monte, las algarabías y pestilencias implantaban su autoridad grotesca, y la acera tenía el cartel de preferida por “el mujerío inefable” que se apostaba con su sonrisa de navaja.
Antecedido por su distintivo bigote en puntas, José Solís llegó a La Habana en 1885 e instaló una primera mercería de textiles en la villa de Guanabacoa. Pronto arrastró en el empeño a su hermano menor, Bernardo, y completaría la ecuación otro paisano. Aquilino Entrialgo, a quien los Solís contrataron como dependiente, mostró vena de comerciante y protagonizó un ascenso meteórico hasta tener la oportunidad de participar de lleno en el negocio. Si bien se ha repetido que entre los tres crearon la firma “Solís, Entrialgo y Cía.” en el año 1900, en el Diario de la Marina del 3 de febrero de 1916 puede leerse claramente que la razón social bajo ese nombre se constituyó —con carácter retroactivo— en septiembre de 1915, luego de ser disuelta la sociedad mercantil “Solís, Hno. y Cía”.

Bajo el lema “El Encanto tiene que ser un encanto”, el bigotón don Pepe y compañía aplicaron una política empresarial basada en la promoción interna por resultados, salarios estimulantes y la búsqueda constante de la calidad en la atención a sus clientes. Un gran comercio debe ser —remachaban los socios fundadores— un agente del consumidor ante los centros de producción y de mercado; un servicio que el público paga y que, por ende, debe estar impregnado de las expectativas y confianzas del público. Ese ideal supuso que El Encanto lograra coser su etiqueta en el imaginario de las familias y ver multiplicado su volumen de ventas.
Mientras su preponderancia rodaba entre la gente como un ovillo interminable, El Encanto fue trenzando su prestigio y adquiriendo más terreno, traducido en términos prácticos en una expansión imparable a costa de la adquisición de parcelas y residencias aledañas hasta dominar casi una manzana.
La primitiva sedería que ocupaba 300 metros cuadrados en “la esquina del pecado”, se transformaría en una corporación cosmopolita.

En resumidas cuentas, entre aciertos e inexactitudes ha sido esa la leyenda divulgada sobre los orígenes de El Encanto. No obstante, una zambullida en fuentes primarias saca a flote otros datos interesantes y omitidos, como que la tienda fue fundada curiosamente en abril (el mismo mes en que tendría su trágico final), que por el cáracter parsimonioso de la vida en el siglo XIX no existía tanta demanda, lo que limitó el progreso en su etapa primigenia, y que al no tener grandes ventas de mostrador fueron pioneros en la entrega de productos a domicilio.
Mucho menos conocido es que entonces le llamaban la Casa de las Cinco Palmas. El Diario de la Marina del 1 de marzo de 1890 invitaba “a los interesados en calzar bien sin gastar mucho dinero”, a comprar zapatos y chapines importados de Menorca en una nueva peletería “que ostenta la denominación de El Encanto, tal vez porque su dueño tiene la magia de encantar a sus parroquianos”. En torno al sobrenombre precisaba el rotativo: “Hay en la casa cinco palmas hermosas que a gran altura elevan las verdes copas. Al susurro continuo de esas palmeras, la gente que allí acude bien se deleita. Quizás, lectores, a esta causa El Encanto debe su nombre”.
En la edición del 8 de octubre de 1893, el propio Diario daba cuenta del gancho comercial de ofrecer artículos “buenos y baratos”, y volvía a las simbólicas palmas: “Tras meditación detenida, el dueño de la peletería El Encanto —San Rafael junto a Galiano— ha resuelto ampliar hasta fines del corriente octubre la realización de zapatos y botines de diferentes formas y clases, para damas, caballeros y niños, que allí se venden a precios ínfimos, con el loable propósito de prestar un beneficio a los habitantes de La Habana, que padecen bajo el poder de la crisis económica que aligera los bolsillos de tirios y troyanos. El Encanto, la casa que se lleva la palma en cuestiones de palmas, pues tiene cinco en su histórico patio, ha establecido además días de modas: los lunes, miércoles y sábados, en los que ofrecerá a sus parroquianos ‘gangas’ reales y efectivas, legítimas y auténticas”.
Tienda de encantos
Ya para 1930 del inmueble original no quedaba ni un ladrillo. El Encanto era un gran almacén estilo Bon Marché de París y no solo se le consideraba la tienda de mayor caché en Cuba, sino también el primer establecimiento en aplicar la tipología de tienda por departamentos. Fue el punto de partida, el núcleo desde el que empezaron a ramificarse en sucesivos momentos las sucursales provinciales. Camagüey, Santiago de Cuba, Varadero, Cienfuegos, Holguín y Santa Clara, entre otras ciudades, hasta superar la docena, tuvieron sus respectivos Encantos.
En 1948 comenzó una remodelación de la casa matriz que concluyó al año siguiente con la inauguración de lo que sería su última sede. La atmósfera del flamante edificio era de lujo: aire acondicionado con perfume, sofisticados ascensores, escaleras mecánicas, dependientes uniformados que hablaban inglés y mantenían códigos sagrados en la prestación del servicio, porteros en la marquesina que abrían las puertas a los compradores entusiasmados.
Los exteriores no fueron menos cosa: montaron las aceras de granito blanco con franjas onduladas de granito verde, y en fechas señaladas engalanaban las fachadas, con extraordinario bombo en las navidades. Otro éxito indiscutible de los Almacenes Encanto fue poseer su propia división industrial para autoabastecerse de confecciones textiles, la cual comprendía un taller en la parte contigua al edificio y una fábrica en la barriada de Ayestarán.
Pero si algo parecía sensacional ante los ojos de propios y turistas eran las espléndidas vidrieras, donde los maniquíes lucían vestidos ajustados y toda clase de atuendos prácticos y rutilantes bajo reflectores. Parecían cobrar vida espectacularmente como en el ballet Cascanueces. De hecho, existía un departamento solo para atenderlas y cambiar la decoración todos los viernes.

Algunas familias hacían de sus salidas dominicales un desfile por aquellas vidrieras encantadas, donde también los pobres se quedaban ensimismados marcando las narices en el cristal, hasta que el guardia ceñudo les tocaba el hombro y les indicaba seguir andando. Porque siempre nuestro mundo ha estado —y estará— dividido entre opulentos y “vulnerables”; lo mismo que al final de todo, un cristal acaba separándonos de la vida y la muerte.
El centro comercial tenía cinco plantas y 65 departamentos, cada uno con sello propio. En los bajos radicaban el departamento de caballeros, peletería masculina, joyería, perfumería, cosméticos, libros y el estudio fotográfico. En el segundo piso se ubicaba la sección de regalos y adornos, catalogada como una de las más lindas por sus copas de fina hechura, frascos de Baccarat, cubiertos de plata, vajillas talladas a mano y exquisiteces en cristal de Murano; además estaban los apartados de sastrería, sombreros, tocadiscos, el Salón Inglés y las telas. La tercera planta se concentraba en las damas, con el Teen Age (para jovencitas) y el célebre Salón Francés. El cuarto piso también era de los más populares, por encontrarse los juguetes, la peletería infantil y el Club 21 (para muchachos). Mientras el quinto incluía oficinas, departamento de colchones, electrodomésticos y mobiliario.

Al disponer de representantes y oficinas de compra en Nueva York, Londres, París, Barcelona, Madrid, Viena y Nápoles, los escaparates de la tienda estaban repletos de surtidos provenientes de distintos confines y del gusto más refinado. Muñecas italianas de pasta con ojos movibles y pelo natural, trenes eléctricos, carritos Cadillac con pedales y fotuto, zapatos marca Naturalizer, medias Kayser, cosméticos Portrait de Dorothy Gray, perfumes Chanel, sombrillas japonesas… En fin, se podía adquirir una serie impensable de artículos importados sin necesidad de tener pasaporte. Por si fuera poco, la tienda fue de las primeras en permitir las compras mediante tarjetas de crédito y ofrecer bonificaciones a la clientela fidelizada.
Allí tuvieron su escuela y cumplieron diversas responsabilidades otros asturianos como César Rodríguez, quien luego abrió su propia cadena de Almacenes Ultra, y los parientes Pepín Fernández y Ramón Areces, a quienes la experiencia y técnicas aprendidas les valieron para fundar, una vez de vuelta en la península, las Galerías Preciados y El Corte Inglés, que revolucionaron la actividad comercial en España.
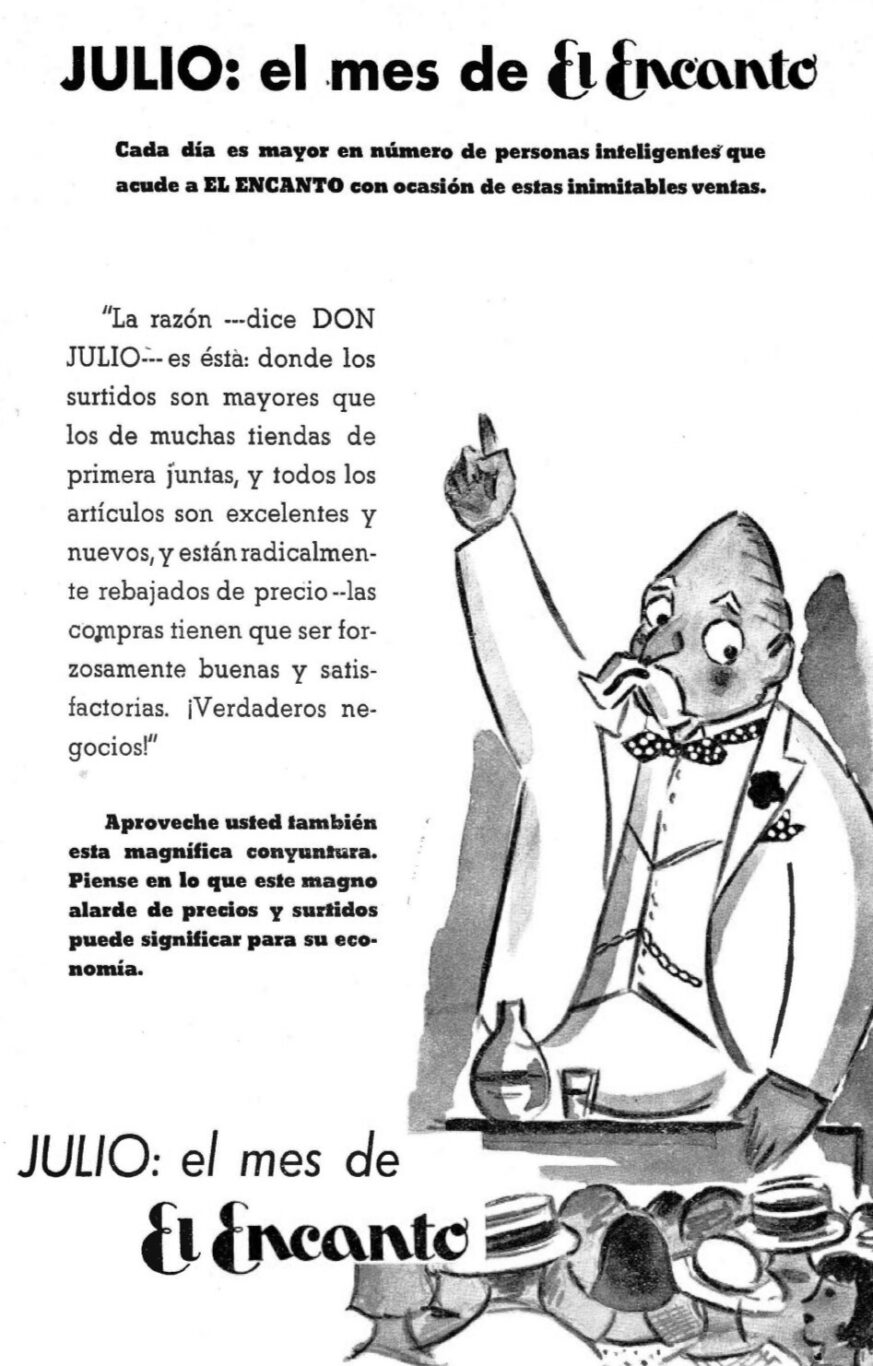
Así se vendió la moda
Quien deseara llevar las prendas y fragancias Dior en los años 50 solo podía satisfacer sus caros antojos en París o en El Encanto habanero. Gracias a su notoriedad, el establecimiento cubano obtuvo licencia para comercializar la marca del famoso Christian Dior.

Se sabe que el modisto era algo supersticioso y sentía recelo por los aviones, aun así, no dudó en sacar pasaje a La Habana y en 1956 aterrizó con la ilusión de conocer en persona la tienda que ostentaba la exclusividad de sus creaciones. El diseñador se hizo acompañar por algunas de sus chicas y celebró un desfile de modas en el Country Club. Al evento, organizado por El Encanto y la embajada de Francia en Cuba, asistieron 1500 invitados.

No había figura de la política y el comercio, o celebridad de la moda y la farándula en actividad andariega por la urbe que se resistiera a bojear la tienda por departamentos. “Estar en La Habana y no entrar en El Encanto, era como venir a la capital y no hacerse una fotografía en la escalinata del Capitolio”, alega el periodista Leonardo Depestre en Cien sucesos memorables en La Habana. Extenso y lustroso es el pergamino de visitantes. Durante su fortuita escala en diciembre de 1930, el genio Albert Einstein adquirió en el local un sombrero de “jipijapa” y a petición del viejo Solís aceptó tomarse un retrato en el estudio.
Varias estrellas de Hollywood se hicieron rostros familiares para los empleados y pasillos. John Wayne ordenaba en la sastrería camisas a su medida; Ray Milland se surtía de ropa deportiva; Tyrone Power, César Romero, Pedro Vargas, Errol Flynn y hasta el síndico de la Cosa Nostra, Meyer Lansky, pasaron por el departamento de caballeros a comprar camisas y corbatas de seda italiana. Miroslava Stern, actriz checa que hizo carrera en el cine mexicano, exigía que el vestuario para sus películas viniera de El Encanto. María Félix prefería el Salón Francés, que imitaba un aposento del Palacio de Versalles y brindaba atención personalizada a las damas que solicitaban los ajuares “únicos e irrepetibles” de Manet, diseñador de la casa.
La imagen de “supertienda” tuvo detrás una envidiable estructura organizacional y un sistema de comunicación que marcó época. El Encanto fue abanderado en la inteligencia comercial, en el control de inventario, en el marketing y en la inversión publicitaria en periódicos y revistas, incluso internacionales, como Vogue. Todavía podemos verificar en dichas páginas de archivo que sus expertos publicistas “encantaban” a los clientes basándose en la filosofía del producto “único”, con mensajes saturados de hipérboles y centrando la argumentación en su exclusividad, componentes y beneficios de sus artículos.
Mas El Encanto no se limitó al patrón de comercio chic, sino que la administración fue ampliando sus acciones benéficas y la inserción en el panorama sociocultural. En el Salón Verde de los altos se celebraron exposiciones, conciertos y conferencias.
A partir de 1934 apostaron por la alianza entre el empresariado privado y la intelectualidad, al instituir el Premio Anual “Justo de Lara”, consistente en diploma y mil pesos para el mejor texto de opinión publicado en la prensa nacional. El primer galardonado resultó Jorge Mañach, con “El estilo de la Revolución” —en el cual señalaba la necesidad de la renovación integral de Cuba—, y hasta la fecha de su expiración en 1957, la iniciativa honró 24 joyas del periodismo cubano.
Desde que se quemó El Encanto…
La noche del 13 de abril de 1961, la tienda —ya Nacionalizada por la Revolución— cerró, como de costumbre, alrededor de las siete. Al rato, estallaron dos bombas pérfidamente ocultadas en el área de confecciones. Como un dragón vivo, el fuego reptó por los cinco pisos, devorando un departamento tras otro, hasta reducir el colosal edificio a un cráter de escombros y cenizas. El acto terrorista dejó una víctima fatal, Fe del Valle, y 18 heridos; tres mil personas perdieron su trabajo ese día oscuro.
“Desde que se quemó El Encanto, La Habana parece una ciudad de provincia. Pensar que antes la llamaban el París del Caribe; al menos así le decían los turistas y las putas. La Habana más bien parece una Tegucigalpa del Caribe, no solo porque destruyeron El Encanto y hay pocas cosas buenas en las tiendas, es por la gente también”, sentencia lapidariamente el alter ego protagónico en Memorias del subdesarrollo; mientras suena un danzón de fondo y el telescopio de Sergio enfoca el aforismo martiano sobre el dilema de aceptar nuestro (vino) agrio destino.
El inmueble casi legendario, templo a la elegancia e insignia del servicio escrupuloso, pasó a engrosar la nefanda lista de mermas arquitectónicas y detrimentos inmobiliarios en una ciudad con dosel de maravilla, pero que ha avanzado hasta el límite de lo irreversible; al extremo de parecer condenada a no levantarse de sus miserias e incapaz de salvar su vanidad derrumbada. El sitio donde alguna vez se arraigó el espíritu altivo de la palma real, al pie de cuyo tronco dinámicos indianos elevaron al cielo una ofrenda de fervor al porvenir, jamás volvió a tener el mismo Encanto.














El Encanto no lo cambiamos por un parque macho. Nos los quemaron los contra revolucionarios y gusanos. De eso no hablas. Para ser periodista hay que ser real y llamar las cosas por su nombre. Fue un atentado terrorista.
Centra su artículo en el glamour de la tienda creando el espejismo de que sus puertas estaban abiertas para todos. Tal elegancia contenida en el inmueble bastaba para los que sus bolsillos no estaban a la altura de los precios q allí se ofertaban se autolimitaran a entrar y si alguien pretendía hacerlo era inmediatamente requerido.
Cuando por primera vez sus puertas se abrieron al público en general, apreciándose ya limitaciones en sus ofertas por las medidas economicas q venían del norte, fue tras el triunfo de la Revolucion, que creaba posibilidades para que los
desposeidos que era la inmensa mayoria de la población tuviese acceso a la salud y a la educación, a la vez que se promovia masivamente la cultura.
No se su procedencia en cuanto a status económico, pero si era de los de abajo, es posible que no le hubiera sido posible contar con el conocimiento para esgrimir la pluma profesionalmente, tras lo cual se perciben dotes personales que hacen amena la lectura.. En sus estudios en la Universidad tuvo q haber estudiado
marxismo, en el que se argumenta lo falso
de que la humanidad tenga q someterse, por los siglo de los siglos, a que unos se apropien del trabajo de otros (división en clases). Medite.
Ernesto: Me autocito: en el antepenúltimo párrafo del texto, describo: “La noche del 13 de abril de 1961, la tienda —ya Nacionalizada por la Revolución— cerró, como de costumbre, alrededor de las siete. Al rato, estallaron dos bombas pérfidamente ocultadas en el área de confecciones. […] El acto terrorista dejó una víctima fatal […]”. ¿Qué es lo que no se dice…? Ah, pero si de “ser realista y llamar las cosas por su nombre” se trata, cada tiene derecho a ver el parque medio lleno o medio vacío. Por eso comprendo -y hasta lo perdono- que haya preferido saltarse las líneas como un chivo, quizás cegado por la manida pretensión de que todos debemos decir siempre lo mismo, siguiendo el orden estricto de un dictado.
Cito, del párrafo final de su artículo:
Cuánta desesperanza y desconfianza muestras en la capacidad del Pueblo Cubano de reconstruir, embellecer y mejorar todo lo que ha ido envejeciendo y cayendo, por falta de recursos para mantenimiento, que no por desidia o dejadez, sino por la férrea e inmensa limitación de recursos financieros y materiales que nos ha sido impuesto por un BLOQUEO (que no un simple “embargo” como el gobierno de USA y la gusanera floridana nos quieren hace creer) que ya dura más de 60 años, muchos más que lo que, posiblemente, tenga el articulista. En esa desesperanza y tu certeza de un futuro incierto para Cuba y su pueblo, quizá te sigan los que, desde la Florida, apuestan por más sanciones y más vueltas de tuerca en el cuello del cubano, pero no la mayoría del PUEBLO, que aún apoya nuestro proyecto de sociedad solidaria y justa. A pesar de las dificultades, ni el bloqueo ni los cientos de sanciones, ni los millones de dólares dedicados a desestabilizar el país (justificados como “Ayuda para recuperar la democracia en Cuba), ni los cientos de artículos mentirosos publicados por la “prensa independiente” pagada por el Departamento de Estado de USA, han podido doblegar la honra de los cubanos y hacer que estos mismos cubanos “acaben con el régimen”.
Por eso te han criticado Ernesto y LT en sus comentarios. Ni siquiera mencionas que El Encanto se quemó debido a UN ACTO TERRORISTA, de los muchos que los que tienen tantos años como yo vimos, padecimos y recordamos, con mayor incidencia, en los 10 primeros años del triunfo de la Revolución, pero que NUNCA han terminado, como la introducción de enfermedades inexistentes en Cuba y otros actos terroristas.
También te critican porque, antes y luego de mencionar que El Encanto fue “nacionalizado”, siquiera mencionaste que los pobres, que antes no podían entrar en esa exclusiva tienda, solo les fue posible después de la nacionalización.
Por lo demás, excelente resumen del surgimiento de una tienda centenaria y conocida por todos, pero a la que gran parte del pueblo no podía ni acercarse a las vitrinas.
Si no la hubiesen quemado ahora sería una tienda en dólares.