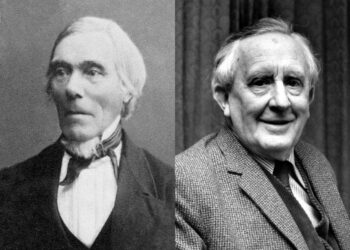|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El pasado mes de septiembre se presentó en La Habana Vieja una nueva edición de Ese sol del mundo moral, el libro de historia de la eticidad cubana que nos dejó Cintio Vitier. Durante el acto, uno de los panelistas se preguntó cómo era posible que un libro así hubiese estado prohibido en nuestro país por más de veinte años. Otro atestiguó que Cintio había sido siempre “fieramente revolucionario”. Quisiera comentar brevemente ambas intervenciones.
Respecto a la primera, la respuesta obvia es que en nuestro gobierno, como en cualquier otra empresa humana, han existido fuerzas retrógradas que a veces han podido prevalecer. Respecto a la segunda, confirmo que Cintio fue fieramente revolucionario, pero no ferozmente revolucionario. (Véase la diferencia entre ambos vocablos en “Breve cacería de distingos”.) Y por eso mismo no fue nunca un incondicional del gobierno cubano, como seguramente tampoco lo hubiera sido ninguno de los próceres de nuestra historia, empezando por Martí.
En su formidable carta del 20 de octubre de 1884 a Máximo Gómez, Martí establece con claridad las condiciones de su apoyo personal a la causa independentista. El resumen de estas condiciones es que la Revolución no derivase en un despotismo militar, el cual sería “más grave y difícil de desarraigar, porque vendría excusado por algunas virtudes, embellecido por la idea encarnada en él, y legitimado por el triunfo”.
Salvando la distancia, las condiciones del apoyo de Cintio Vitier al gobierno cubano fueron similares: el antimperialismo y la opción por los pobres. Esos dos pilares son en realidad uno solo. Estar al servicio de los pobres implica rendir cuentas ante ellos, y no obrar con la impunidad y la torpeza de quien no teme a las consecuencias. En otro artículo de esta columna hemos hablado de la impunidad como el rasgo más condenable, por deshumanizante, del imperialismo. De ahí que la “incondicionalidad” para un gobierno revolucionario sea cualquier cosa menos un apoyo, pues no lo ayuda a perseverar en su empeño central, que no debería ser otro que desmarcarse de la impunidad, modus operandi esencial de sus enemigos históricos y de todos los despotismos actuales o anteriores.
Decía William Blake que un mal artista era un mal ciudadano. Esta frase siempre me llamó la atención, sin llegar a convencerme del todo —son tan dudosos los juicios negativos, las reglas negativas—, pero actualmente me siento bastante reconciliado con ella, porque el arte ha sido siempre una forma de la justicia, y es verdad olvidada que “lo más bello es lo más justo”.
Al parecer, cada época debe desempolvar las verdades que andan desatendidas en libros antiguos como la Ética de Aristóteles o el Dào Dé Jīng. Digámoslo entonces de otro modo.
La naturaleza de la poesía es exactamente la misma que la de la justicia: consiste ante todo en colocar donde falta y quitar donde sobra. El ser humano, dejado a su albedrío, tiende a hacer lo contrario: suele quitar de donde falta para añadir donde sobra. Mientras que la poesía, dejada a su albedrío, tiende a corregirlo. No hay justicia mejor ni más completa que esa de rasgos armoniosos que llamamos justicia poética.
Veamos ejemplos. Entre las corrientes políticas de nuestro siglo XIX, el colonialismo, el autonomismo, el anexionismo, el reformismo, el independentismo, solo la más justa y necesaria de ellas, pudo inspirar las oraciones e ideas de Martí. ¿Y cómo hubiera podido ser de otro modo?
La poesía capaz de mostrar nuevos símbolos y armonías jamás milita sino del lado de la justicia. Ella es la justicia, y está, por su propia naturaleza, resguardada de la falibilidad moral o intelectual de los seres humanos. Esta es ley sin excepciones. Al margen del posicionamiento moral o intelectual del poeta, o de si lo llamamos progresista o reaccionario, no existen ni pueden existir la gran novela racista de Rudyard Kipling, el gran teatro franquista de Paul Claudel, el gran poema fascista de Ezra Pound, el gran cuento militarista de Jorge Luis Borges, o el gran discurso imperialista de Winston Churchill.
Churchill fue sin dudas un gran orador. Mas no es casual que todas sus piezas oratorias brotasen mientras su país temblaba, para variar, bajo la sombra de un enemigo más capaz, más fuerte y más infernalmente motivado. Tampoco es casual que cuando procuró, una y otra vez, perpetuar el expolio de la India, movido por una visión imperialista y racista, Churchill no dejó una sola alocución memorable. La misma garganta que supo poner en pie de guerra el idioma inglés frente al poderío nazi, enmudeció cualitativamente —no porque dejara de hablar— al no estar al servicio de la justicia.
Y es que el talento, escribió Fina García Marruz, no es algo que se tiene como una cuenta en el banco; sino más bien es como el choque de dos piedras “que nada saben del dios naranja en medio”. Una de esas piedras es el yo, el poeta, el ser humano; la otra es el mundo, la circunstancia, los otros. El mundo puede transformarse, reformarse, deformarse. La poesía, no. Los hombres y mujeres pueden mudar de idea o de ideal. La poesía no. Ella es el camino y, simultáneamente, es la victoria de un ideal eterno. Mientras esa bandera ondee, habrá cosas que defender.
Por el reverso: la poesía es la primera en “detectar” el declive de una sociedad. Cuando un gobierno se ha convertido en tiranía, ella es la primera en declararlo secando sus fuentes. La Historia podrán escribirla los vencedores; la poesía solo pueden escribirla los poetas. La Historia puede ser reescrita, deformada u olvidada, pero a la poesía no se la puede destruir ni olvidar fácilmente. A esto se refería Mijaíl Bulgakov con su célebre apotegma “los manuscritos no arden”.
Y el juicio de la poesía es más inapelable e inmediato que el de la Historia, porque no es un juicio intelectual. Es independiente del eventual oportunismo de los poetas o artistas, que no son moralmente superiores a ningún otro conjunto humano. A la poesía le da igual si los poetas están sinceramente equivocados o si son ratas que saltan del barco, o cualquier otra cosa entre ambos extremos. Ella sencillamente negará la visión de los colores de su manto a todos los defensores de un déspota cruel. Y en tanto persistan en esa defensa, no producirán poemas ni canciones ni discursos capaces de conmover a nadie. Y como justificación de ello no podrán aducir la adversidad de las circunstancias, ni las arteras maniobras del Enemigo, pues esos factores han servido antes para inflamar la inspiración poética cuando esta se ha visto iluminada por el sentimiento de la justicia, “ese sol del mundo moral”. La esterilidad poética de las tiranías se debe a que la poesía no puede blandirse contra la justicia ni contra la vida, porque las tres son la misma cosa.
Luego podrán venir, o no, la rebelión, la desobediencia, la guerra civil, pero la no cooperación de la poesía se habrá anticipado a todo. Ella es como el Mensajero que irrumpe en el salón del trono, y al que Macbeth ordena: “A usar tu lengua vienes, tu historia, pronto”. Y lo que viene a decirle es que el bosque de Birnam está subiendo la alta colina de Dunsinane, en el asedio del castillo. Cintio Vitier recrea esta escena en un poema inolvidable, en el que clama la voz del Mensajero: “Sucumbe tú, poder usurpador y mudo, ahogado por el bosque. Yo seguiré anunciando”.
El contenido y el destino de Ese sol del mundo moral es un ejemplo de lo que llamamos justicia poética. Cintio fue siempre un poeta, y para Percy B. Shelley los poetas son los secretos legisladores de la historia. Cada uno de nosotros está dando, o dará, llegado el momento, su veredicto personal sobre el devenir de nuestra circunstancia. Pero sea cual fuere nuestro juicio, encontraremos que la poesía, con su voz y su silencio incomparables, se nos ha adelantado.