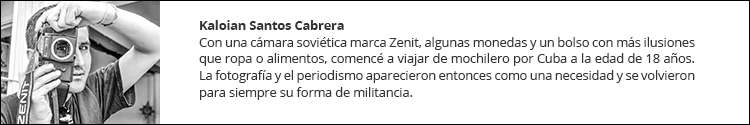Fueron varias las oportunidades en que escuché a Pablo Armando Fernández, Premio Nacional de Literatura, leer sus textos en vivo y directo. Quizás por ello, cuando me enteré de su fallecimiento el pasado miércoles, a la edad de 92 años, recordé el registro pausado y grave de su voz, al entonar fragmentos de sus novelas, cuentos y poesías.
Ahora leo en silencio “Aprendiendo a morir”, uno de los poemas más conocidos de esta leyenda de las letras cubanas y que, de manera espontánea y como para honrarlo, muchas personas publicaron en sus redes sociales por estos días.
Mis ojos recorren el renglón que ocupa cada verso en el papel, pero la cadencia, la banda sonora que acompaña mi lectura es dirigida por el poeta.
En ese acto de apropiación desmenuzo y reinterpreto con fotografías las reflexiones que emanan de la creación literaria. Y en esta especie de haikú forzado, entre letras e instantáneas, persiste la voz de Pablo Armando.
Susurra sus versos sobre cada foto, que he buscado cuidadosamente para acompañar su pieza y así rendirle un merecido tributo.
Según este texto, su autor está aprendiendo a morir, pero a mí me evoca todo lo contrario. Sublime sensación que, sin proponérselo, nos ha legado Pablo Armando Fernández.
Aprendiendo a morir
Mientras duermen mi mujer y mis hijos
y la casa descansa del ajetreo familiar,
me levanto y reanimo los espacios tranquilos.
Hago como si ellos –mis hijos, mi mujer–
estuvieran despiertos, activos
en la propia gestión que les ocupa el día.
Voy insomne (o sonámbulo) llamándoles,
hablándoles;
pero nadie responde, nadie me ve.
Llego hasta donde está la menor de mis niñas:
ella habla a sus muñecas, no repara en mi voz.
El varón entra, suelta su cartapacio de escolar,
de los bolsillos saca su botín:
las artimañas de un prestidigitador.
Quisiera compartir su arte y su tesoro,
quisiera ser con él. Sigue de largo:
no repara en mi gesto ni en mi voz.
¿A quién acudo? Mis otras hijas ¿dónde están?
Ando por casa jugando a que me encuentren:
¡Aquí estoy!
Pero nadie responde, nadie me ve.
Mis hijas en sus mundos siguen otro compás.
¿Dónde se habrá metido mi mujer?
En la cocina la oigo; el agua corre,
huele a hojas de cilantro y de laurel.
Está de espaldas. Miro su melena,
su cuello joven: ella vivirá…
Quiero acercármele pero no me atrevo
―huele a guiso, a pastel recién horneado―:
¿y si al volver los ojos no me ve?
Como un actor que olvida de repente
su papel en la escena,
desesperado grito:
¡Aquí estoy!
Pero nadie responde, nadie me ve.
Hasta que llegue el día y con su luz
termine mi ejercicio de aprender a morir.