Los terremotos representan un striptease moral.
Lo peor y lo mejor salen a la luz.
Juan Villoro
—No me gusta el cielo rojizo ni los días en calma —dice la señora Luz, mientras prepara un té caliente de frutos rojos.
Al parecer, se refería a la eternidad que traía consigo el invierno seco en Santiago de Chile.
Al día siguiente, a las 7:54 de la tarde, las palabras de Luz cobran la forma de un fuerte temblor. Estoy ante la computadora concluyendo unos apuntes y siento que mi silla se mueve. La ventana de vidrio se sacude y provoca un ruido aterrador. Me asusta más el sonido fracturante del edificio a que la construcción se hunda conmigo dentro.
Paso medio minuto aferrada al escritorio y el remezón no para, siento que algo me columpia cada vez más fuerte, con una rabia implacable y me dan ganas de vomitar.
—¡Qué cosa es esto caballero! —grito.
Macarena Segovia, una compañera, de las últimas en salir siempre del trabajo, me escucha y pide que camine pegada a la pared. Quiere que bajemos lentamente la escalera.
—Porque esta hueá no para —dice.
Con mucha dificultad descendemos. Demoramos un minuto para bajar quince escalones. Son de madera y ondulan, como si estuviera en la cubierta de un bote en un mar embravecido.
Al fin llegamos al umbral de la puerta.
—Es el lugar más seguro para pasar un temblor —asegura Macarena. Ella comparte la calma de alguien que ha vivido cientos de movimientos telúricos.
—¿Tu primer terremoto? —susurra, mientras me abraza.
—Lo peor de un extranjero es morir en tierra ajena —respondo, nerviosa.
—No exageres… Va a pasar.
Solo pienso en los afectos, esos que solo puede ofrecer la familia en momentos así, o los amigos, que hace un año no veo, y en la imagen misma de La Habana en calma, porque en Cuba nunca tiembla, creía yo.
Nací en un pueblito a la entrada de Puerto Padre, al norte de las Tunas, y allí ni el aire mece una palma. Tenemos una bahía de bolsa tranquila, que rodea la ciudad y acumula un paciente roquerío al borde del malecón. Un pocito de agua dulce a orillas del mar es la única relevancia geográfica de la zona. Viniendo de allí, qué iba a imaginarme cómo es la furia de un terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter.
Minutos después entra una llamada de mi madre. Por Telesur se enteró de la tragedia. Tuvo mucha suerte porque durante las tres horas siguientes solo funcionaron los mensajes de texto. Por Facebook llueven los comentarios de preocupación.
Desde entonces evito el metro y prefiero volver caminando a casa. Los ascensores, otro tanto. Mi mochila duerme a mi lado; en ella llevo mi pasaporte, un abrigo y un pomo con agua. Nunca se sabe. Incluso dejé de pasarle el pestillo a las puertas porque hay mucha gente que se quedó encerrada sin poder salir de sus casas durante el sismo. Aquí ninguna casa tiene rejas, “así es más fácil salir corriendo”, me cuentan.
No pegué un ojo aquella noche. Las réplicas, cada media hora, alertaban de que el peligro no había pasado.
Pegada a Internet y a los partes que emiten en la televisión, intenté comunicarme con varios cubanos que viven aquí. Todos bien, pero con el susto en la boca y el grito en el cielo. En la capital no ocurrieron daños perceptibles, el epicentro fue en Coquimbo, a casi seis horas al norte de Santiago. Se sintió en Buenos Aires y puso en alerta de tsunami a todo el borde costero de Perú y Chile. Murieron ocho personas y una desapareció.
El terremoto llegó de sopetón el 16 de septiembre del 2015, sin los pequeños sismos que normalmente avisan que viene algo grande. En los cinco días siguientes, se registraron más de cien coletazos de hasta 7.3 grados.
En eses momentos el pánico se apodera de la gente. Muchos permanecen en las calles a pesar de que las viviendas cuentan con construcción antisísmica. Los edificios, además, se levantan con varios metros de separación para que no choquen y colapsen.
Aun así, siento que ningún lugar es seguro.
Faltaban dos días para la celebración de las Fiestas Patrias, el 18 de septiembre. La Presidenta suspendió todas las actividades oficiales y canceló el desfile militar como tributo a las víctimas. Sin embargo, a apenas dos días de mi primer terremoto, todo fue retomando el ritmo normal de la vida.
Hace cinco meses que tembló duro en Santiago de Chile. Ahora, a miles de kilómetros de aquí, los santiagueros de Cuba viven una zozobra similar a la mía, como esperando la antesala de algo grande.
Pero cuando le cuento a Macarena de cómo arrasan los huracanes en Cuba, de cómo quedó el Santiago cubano después del Sandy… me dice sin pensar: “Prefiero los terremotos”.





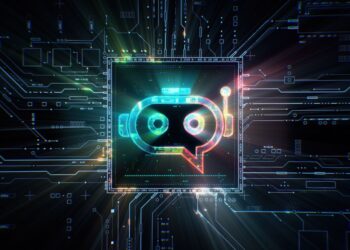







Creo que nunca se siente seguro con la probabilidad de que uno de estos eventos sísmicos ocurran cada vez con mayor magnitud. Para cualquier ser humano es el momento en que su vida pende de un hilo y cuando la inertidumbre lo puede volver más fuerte o vulnerable. No obstante, siempre existe una forma de superar las tensiones y de estar preparados, no?
La Naturaleza, siempre que nos queda a quienes vivimos en la rutina estricta de la ciudad, día tras día absorviendo inconcientemente esta máquina que se nos hace moledora en el repetir de las mismas imágenes de nuestras calles asfaltadas, semáforos, bullicio de autos; cada engranaje perfecto; ansiamos buscar librar nuestra mente, recobrar nuestra energía, olvidar el tiempo, en sus bellos paisajes, en su calma…tan bella, tan inocente; embiste con tanta fuerza, perfecta, imperfecta…le agradecemos y nos cuidamos de ella…siempre atentos…