Cuentan que alguien le preguntó por su experiencia más insólita. Y cuentan asimismo que Guillermo Vidal respondió: «Un tipo que me amenaza con una pistola y es él quien se acobarda.» Puede que ni la pregunta ni la respuesta hayan existido jamás. O puede que sí. De ser este el caso, puede, incluso, que la anécdota de la pistola sea apócrifa. Sin embargo, lo cierto es que esa imagen, la del hombre impávido ante el cañón de un revólver, define inmejorablemente la estirpe literaria a la que perteneció Vidal, es decir, la de aquellos que nunca, ni un momento siquiera, vacilaron en contemplar el rostro de la Gorgona. Pensemos, por ejemplo, en Dostoievski, en Céline, en Faulkner, en Arenas. Es muy probable que a Roberto Bolaño, manifiesto admirador de los escritores indómitos, salvajes, temerarios, le hubiera fascinado la obra del tunero, premiada, por demás, dentro y fuera de Cuba.
No tuve la fortuna de conocer personalmente a Guillermo Vidal (Las Tunas, 1951-2004). Por el contrario, sí que he leído todas sus novelas, todos sus cuentos, y esa, creo, resulta al fin y al cabo la mejor manera de conocer a un escritor. La mayoría de sus amigos conviene en que era un tipo al que la fama, ese espejismo que a tantos encandila, le importaba bastante poco. En las fotografías, o al menos en las que yo he visto, aparece con el pelo larguísimo, recogido siempre en una cola; lleva además una barba, que es también muy larga, espesa, todavía negra, si bien, del lado izquierdo, cabe advertir un incipiente lunar de canas; sus espejuelos son redondos y grandes, semejantes a los de John Lennon o a los del autor de 2666.
De hecho, ahora que contemplo una de esas fotos, me da por pensar que, en efecto, Guillermo Vidal se parece vagamente a John Lennon, y se parecería aún más si no fuera porque en su mirada, la del escritor, hay como un destello, o como el reverso de un destello, que no he atinado a percibir en casi ninguna fotografía del integrante de The Beatles. No hablo de melancolía, de inseguridad, de tristeza, de desamparo, de soledad, todo lo cual le sobraba al inglés. No. Si el pacifista John Lennon hubiera cometido el desatino de alistarse en el ejército, y si luego de pasar una temporada en Vietnam, que entonces era como decir en el infierno, hubiera tenido el oscuro privilegio de salir vivo, su mirada, sin dudas, se parecería muchísimo más a la de Guillermo Vidal. Uno mira los ojos del tunero y de golpe lo asalta la certeza, o acaso la intuición, de que ese hombre, como el señor Kurtz, ha vislumbrado el horror, de que se ha asomado al abismo. Vidal, que yo sepa, no participó en guerra alguna, ni falta que le hizo. Hay, por supuesto, incontables formas de frecuentar el infierno, de habitarlo. Hay incontables formas, asimismo, de que el infierno termine habitándonos. Guillermo Vidal, puede que muy a su pesar, era un hombre habitado por el infierno y estaba convencido de no ser el único. De ello dan fe sus mejores libros, a los cuales más de un escritor ha dedicado alabanzas que cualquiera desearía para sí, alabanzas que denotan admiración, respeto, aunque, tratándose no solo de escritores, sino de escritores cubanos, uno puede presumir que detrás de tales alabanzas hay también una sombra de envidia, de recelo.
La piadosa simpatía de Vidal por los locos, los enfermos, los pervertidos y los asesinos, que abundan en sus cuentos y novelas, es incuestionable. A ratos se permitió algún que otro elogio de la enfermedad, específicamente de la epilepsia, padecimiento que relacionaba –medio en serio, medio en broma– con el genio, lo cual, en rigor, dista de ser novedoso y no obstante debe ser entendido, aquí, como un modo de reverenciar al autor de Crimen y castigo, uno de sus maestros.
Un loco precisamente es el protagonista y narrador de Matarile, la primera novela de Guillermo Vidal, publicada en 1993, hace veinte años. Toño, que así se llama el personaje de marras, pertenece, en determinado sentido, al linaje del Quijote. La locura de Toño, como la del caballero manchego, constituye una extraña forma de lucidez. Entre la lucidez de uno y otro, sin embargo, se alza una montaña. La locura del Quijote, encarnación de la utopía, lo impulsa, diríamos hoy, a querer hacer del mundo un lugar mejor. La locura de Toño, en cambio, lo hace arremeter contra casi todo y en especial contra las utopías, contra el más mínimo asomo de esperanza, contra cualquier doctrina redentora. Matarile, sí, es una novela pesimista, devastadora, inclemente, que recorre, a través de un monólogo trepidante y fragmentario, no solo la historia de Toño, un joven de provincia, sino la historia convulsa y contradictoria de una nación persuadida de que el futuro le pertenece.
Pero el futuro, nos dice Toño, le pertenece exclusivamente a la muerte.
Todo se desintegra.
Todo se enferma.
Todo se pudre.
Todo, tarde o temprano, se corrompe.
Hay escritores que no desearían ser recordados por su primera novela. Leonardo Padura, por ejemplo. Después de Matarile, no obstante, Guillermo Vidal podía haber guardado silencio. Por suerte para nosotros, los lectores, no dejó de escribir, en buena medida, supongo, porque eso, que dejara de escribir, era lo que no pocos imbéciles hubiesen preferido, aunque a Vidal, la verdad, jamás le importó demasiado lo que opinara el resto de los mortales, como tampoco le importaron las tendencias al uso, los temas a la moda. Mientras la literatura cubana apuntaba en una dirección, el tunero tenía la vista clavada en otra parte. En pleno periodo especial, cuando un número considerable de autores se consagró a dar cuenta del reto que suponía vivir en Cuba, al autor de Matarile le interesaba sobre todo ocuparse del reto que supone vivir, a secas.
De haber existido un ejército conformado únicamente por nuestros narradores, digamos que por los narradores nacidos a partir de 1951, un ejército que por fuerza habría estado desprovisto de generales y coroneles, un ejército que a lo sumo habría de tener uno o dos capitanes, cuatro o cinco tenientes y un millar de soldados rasos, Guillermo Vidal no se hubiera dignado integrar las filas de ningún pelotón, de ninguna escuadra, sino que habría buscado la manera de desertar lo más pronto posible y de andar solo por ahí, a la intemperie, sin responder a las órdenes de nadie; habría sido, seguramente, el más terrible de los francotiradores.
El ejemplar de Matarile que poseo me fue obsequiado por un «amigo». Desde hace ya un buen tiempo, dos o tres veces al mes, acostumbro pasar por las librerías de viejo que hay en La Habana o, debería decir, por las que yo conozco, con el propósito de engrosar mi biblioteca o simplemente, cuando no tengo dinero, por mera curiosidad o masoquismo. Nunca, ni en la librería de la calle Reina, ni en la de 25 y O, ni en esa a la que se puede llegar también por 25 y que se encuentra cerca de la Facultad de Biología, he encontrado un ejemplar de Matarile, novela de culto que, inexplicablemente, hasta donde sé, aún no ha visto su primera reedición. Otras obras, cuyas primeras ediciones fueron posteriores a la de Matarile –tal es el caso de El pájaro: pincel y tinta china, de Ena Lucía Portela–, ya han sido reeditadas. Desgraciadamente, esta novela de Vidal ha sido alcanzada por el olvido, ese implacable olvido que Toño, su protagonista, nos vaticinara a todos y cada uno de nosotros.




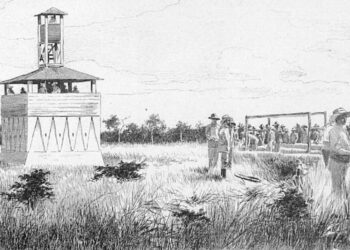









tomás te escribe un tuenro admirador de guillermo que si lo conoció y matarile si ha sido reeditada por la sanlope, casa impresora de esta provincia, si la memoria no me falla al menos en dos ocasiones más, en mi poder tengo un ejemplar que dice tercera edición, así que debe existir una segunda
Chema, pues no lo sabía. ¿Y sabes qué ocurre? Desafortunadamente, las ediciones provinciales tienen un alcance muy limitado, en parte por el número bastante pequeño de sus tiradas y en parte, también, porque los mecanismos de distribución no son tan eficaces como deberían. Resulta harto difícil, por ejemplo, dar con un libro de una editorial provincial en La Habana, salvo, quizá, que se trate de la Editorial Oriente. De cualquier manera, y eso es lo que quiero decir en mi texto, Matarile se merece una reedición, por ejemplo, en Letras Cubanas, la editorial que la publicó originalmente. No es mi propósito denostar el trabajo de las editoriales provinciales,que a menudo publican libros interesantísimos, pero a menudo, asimismo, su destino es bastante aciago, es decir, están condenados a pasar inadvertidos por un número nada desdeñable de lectores, a ser libros fantasmas.