|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por Elizabet Fernández Lam-Sen, Universidad Camilo José Cela
Aún no había emergido la hipermodernidad tan analizada ya por Gilles Lipovetsky. Los síntomas de la cultura globalizada se apreciaban como extraños fenómenos dignos de diseccionar en los sesudos laboratorios de las universidades. En ese tiempo, apareció el celebérrimo superventas El nombre de la rosa (1980). Su autor, el intelectual italiano Umberto Eco, desmontó con soltura los presupuestos y prejuicios que rondaban en torno a la literatura de masas.
¿Y si culpamos a la posmodernidad?
La “nueva edad de las tinieblas”, como la había nombrado y temido el filósofo George Steiner en su libro En el castillo de Barba Azul, aún quedaba lejos para la escéptica y democratizadora posmodernidad. No obstante, se habían producido cambios significativos en el magma de una sociedad que veneraba la cultura televisiva y que aprendió a diluir los límites entre la alta y la baja cultura. Asistíamos al auge de la cultura pop.
Como el buen intelectual sin domesticar que demostró ser con el paso del tiempo, se presentó ante el mundo con el perfil de un novelista primerizo de mediana edad. Pero tan reacio a la etiqueta del “apocalíptico” de pompa y circunstancia aristocrática como a la del “integrado” de un vitalismo sin arraigo. En realidad, ambos apelativos disfrazaban fetichismos aptos para las “polémicas estériles” o las “operaciones mercantiles”, y así lo dejó claro en su ensayo Apocalípticos e integrados (1964).
Ese novelista bisoño era Umberto Eco, quien incursionó en el género con “ganas de envenenar a un monje”. Y, de paso, aprovechó para estrenar la posmodernidad literaria. Eran los años ochenta de un cada vez más lejano siglo XX, cuando la aparición de El nombre de la rosa desmintió, sin proponérselo, las apocalípticas voces de academia que alertaban de una “literatura del agotamiento”. Con esa consigna, solo quedaba esperar la muerte de la novela.
Lo curioso es que El nombre de la rosa no se proyecta desde el cinismo, ni desde el pesimismo. Tampoco desde otro “ismo” que denote hartazgo o recelo personal hacia el futuro del género. Lo hace, en cambio desde unas ansias por divertirse a sí mismo y a los lectores, según reveló su autor en Apostillas al nombre de la rosa (1985). Una motivación que le brinda ese halo genuino, surgido de la generosidad, de quien escribe para todos, no sólo para unos cuantos o sus iguales.
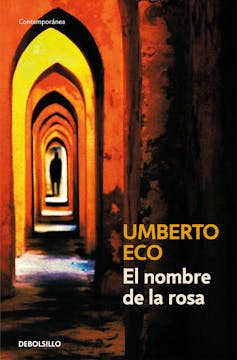
Vivir para contarlo y no morir de éxito
Sea como fuere, la novela en cuestión ha vendido 50 millones de ejemplares hasta la fecha. Su éxito y alcance ha llegado a compararse con el de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.
Se hizo con el máximo galardón literario italiano, el Strega, análogo de nuestro Premio Nacional de Literatura. Pero El nombre de la rosa fue más allá. Consiguió revivir a la apagada novela histórica europea.
Entonces nos asalta una pregunta: ¿Cómo logró la fórmula secreta? Sobresale una particular mezcla de realidad y ficción, que se antoja un precedente de la popularizada posverdad de los años veinte del siglo XXI.
Luego nos sedujo un protagonista medieval de inspiración sherlockiana. Así que aquella intriga novelesca marcó un hito que parecía imposible. Por un lado, se granjeó el aplauso de un público que había sido subestimado con argumentos blandos de ficción. Por el otro, volatizó el tópico por excelencia que aún martillea a todo superventas: la dudosa calidad aliada del consumo rápido.
El nombre de la rosa se convirtió en un long seller. Tuvo la suerte de contar con una película protagonizada por un recordado Sean Connery. Sin embargo, su éxito inesperado necesitó unas anotaciones posteriores conocidas como Apostillas al nombre de la rosa. Umberto Eco aclaró que las escribió para “evitar tener que morir, para evitar tener que contestar a nuevas preguntas”, como recogió el periodista Igor Reyes-Ortiz en el diario El País.
Pero este pequeño volumen sesudo y puntilloso también encerró una reflexión del posmodernismo. El mismo del que había surgido ese fenómeno libresco imparable y al que el escritor definió de una forma que recordaba a aquellos diálogos noventeros de cualquier personaje de Woody Allen:
“Pienso en la actitud posmoderna como en la del que ama a una mujer muy culta y que sabe que no puede decirle ‘te amo desesperadamentente’, porque él sabe que ella sabe (y que ella sabe que él sabe) que esta frase ya la escribió Liala. Sin embargo, hay una solución. Podrá decir: como diría Liala, te amo desesperadamente”.
El mundo sigue necesitando a Eco
Umberto Eco no se detuvo. Continuó escribiendo. Quizás porque “el hombre es un animal fabulador por naturaleza”. Por eso, hay que leerle en otras novelas posteriores: El péndulo de Foucault (1998), Número cero (2015) o el que fue su libro póstumo, De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera (2016).
Porque los grandes relatos parecen fragmentarse y el futuro de la novela pende de un hilo, valoremos regresar a nuestro semiólogo de cabecera. A esos libros que apuestan por una reconfortante evasión placentera e inteligente. De hecho, como siempre estuvo por encima de los mediáticos egos perecederos, Eco pidió en su testamento que, por favor, no se le realizaran homenajes tras los diez años de su fallecimiento.
Sobra decir que este no es un tributo. Solo un recordatorio oportuno de cuánto podemos seguir ganando sus lectores.![]()
Elizabet Fernández Lam-Sen, Profesora de ELE y Literatura Española, Universidad Camilo José Cela
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.













