“El futuro no es lo que solía ser”. Yogi Berra (catcher de los New York Yankees, 1925-2015)
Predecir es un negocio chiquito, decían en mi pueblo. Bien lo saben aquellos expertos en temas cubanos que hace dos años pronosticaron que un nuevo Gobierno en Cuba iba a estar atado de pies y manos por los militares y por “la gerontocracia que gobierna el PCC”. Esos pronósticos compartían premisas y peculiaridades con las conversas de mis vecinos en las colas del barrio: determinismo (“esto va a ser así porque así es”); argumentar lo que pasará con ejemplos de hace 30 años; confundir lo probable con lo posible, y lo posible con lo que ellos quisieran (“esto solo se arregla si…”). También comparten la peculiaridad de tocar de oído (“todo el mundo dice”). La lógica de mis vecinos es relevante para las encuestas sobre opinión pública, pero incierta si de entender el rumbo de las cosas se trata.
La percepción sobre la velocidad de estas cosas depende de la que tiene el tren donde vamos. En ese tren no solo viajan mis vecinos, sino también los expertos y académicos, a saber, economistas, juristas, sociólogos, politólogos, historiadores, psicólogos, culturólogos, internacionalistas y comunicadores. Estos suelen ver en alta definición los objetos a los que se dedican. Pero en cuanto a otras dimensiones de esos mismos objetos, a menudo reaccionan como mis vecinos, cuando miran por la ventana los postes del teléfono correr en dirección contraria adónde va el tren, y con el mismo sentido común.
Claro que la mirada sobre el futuro no descansa solo en vecinos y académicos. Los sacerdotes de Ifá, reunidos en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, y con el respaldo de “todas las familias de Cuba y sus descendientes en el mundo” vaticinaron que 2020, regido por Oshún en compañia de Obatalá, refrendaría “la paz y tranquilidad en los hogares”. Advirtieron contra los padecimientos infectocontagiosos que aquejan el “sistema reproductor” y los “derivados del consumo de alcohol” y previnieron contra “la destrucción humana” acarreada por la “ingestión de carne de cerdo”. Dictaminaron que era “el momento de establecer nuevos patrones, tanto de conducta como de actuación, y de desterrar de nuestras vidas todo aquello que es caduco”. Más tarde, pronunciándose sobre la pandemia, atribuirían su causa a conflictos ideológicos a escala mundial.
Last but not least, también los políticos construyen representaciones sobre el futuro, auxiliándose a veces de instrumentos provistos por los expertos. Su principal margen de ventaja no consiste solo en reunir información que nadie más tiene, sino en disponer de recursos de poder para acercarse al futuro. Esos medios, desde luego, no incluyen el dominio sobre factores externos, de la mayor importancia en un mundo tan interconectado y de muy difícil previsibilidad, así como sobre los que intervienen en los procesos internos, y que para abreviar podríamos llamar “la sociedad”. Los procesos que atraviesan ahora mismo a esa sociedad, cada vez más autónomos e interactivos, imperceptibles a un simple vistazo e incluso elusivos a veces para las investigaciones, recorren la compleja marcha de ese tren y determinan su rumbo, casi nunca el imaginado en los planes.
La categoría de “expertos” también incluye, desde luego, a instituciones especializadas en el pronóstico. Lo mismo la CEPAL o la Economist Intelligence Unit que los think tanks y consultorías especializadas de todas las marcas pueden calcular cómo y cuánto crecerá el PIB, cuál es el “factor de riesgo” para inversionistas, el precio de las commodities (azúcar, níquel, litio, etc.), o en qué medida determinados acontecimientos influyen en las “expectativas del mercado”. Suelen ser bastante exactas en medir algunas, en determinadas condiciones de temperatura y presión constantes, aunque muchas veces no han anticipado un aerolito como la crisis petrolera de 1973 o la financiera de 2008; para no hablar de otros cuerpos celestes formidables y químicamente más complejos, como el derrumbe del bloque socialista europeo. La pregunta sobre su confiablidad no es tecnológica o de artes matemáticas sofisticadas, sino de factores en pantalla. En tiempos de COVID-19, elecciones en EEUU, prolongación de guerras e inestabilidad en el sur de Asia y el Medio Oriente, y un cúmulo de “variables independientes” de mayor envergadura, la traducción del enjambre de factores que los rodean a sus modelos de pronóstico es más complicada que vaticinar los ciclones y temblores del año que viene.
Las predicciones no son un negocio chiquito solamente por todas las salvedades que he anotado. A menudo, algunas basadas en premisas verificables no dan en el blanco; mientras que otras, construidas sobre opiniones, apreciaciones y buenos deseos, terminan acertando. Seguramente las proyecciones de hace dos meses sobre la COVID-19 en Cuba se construyeron sobre datos, variables y criterios mucho más precisos, rigurosos y controlables que los vaticinios sobre las próximas elecciones de EEUU de la miríada de expertos en política norteamericana que surgen todos los días en las redes. Probablemente, sin embargo, la cuota de azar de ambas predicciones sobre lo que pasará en los próximos tres meses resulte comparable, de manera que su verificabilidad no revelaría siempre, como en la fábula del burro y la flauta, que los que acertaron tenían razón.
Dicho lo anterior, voy a aproximarme con cautela de distancia y nasobuco a un puñado de temas de la política cubana, interna y externa. Naturalmente, no pretendo predecir, sino apenas anticipar lo que podría pasar, dentro de las circunstancias en desarrollo que vivimos. Parto de una lectura sobre antecedentes y elementos ya en curso dentro de esa política, en el contexto de una situación nacional e internacional que la rebasa, y al mismo tiempo, propicia su emergencia y velocidad.
VIII Congreso del Partido: lo pendiente es lo nuevo
Dentro de apenas ocho meses, debe celebrarse el VIII Congreso del PCC. Razones para posponerlo hay. El país y su entorno atraviesan una etapa de incertidumbre que no es cosa de entrada en otro túnel, sino de límite de sobrevivencia. Las reuniones y consultas que normalmente preceden a un congreso desde al menos un año antes se verían entorpecidas, entre otras razones, por la circunstancia de la COVID-19, cuyos coletazos parecen extenderse hasta 2021. Proyectar el quinquenio que viene pasa por lograr que el país entero mantenga la nariz fuera del agua en el que termina, prioridad nacional de tiempo completo. En una economía históricamente abierta como la cubana, las variables externas son tan numerosas e indeterminables como el mundo de la incesante pandemia. Contar, como en las tragedias griegas, con un dios en una máquina que entre por la ventana, parece exceder en optimismo o entusiasmo la expectativa más prudente, incluida la paz con Estados Unidos, a la que me referiré más adelante.
Por otra parte, en momentos críticos anteriores, como hace 30 años, en víspera del derrumbe soviético, el IV Congreso del PCC no evitó la hecatombe, pero sí contribuyó a mirarla de frente, a captar sin ambages el “sentido del momento histórico” con dura lucidez, y a articular la resistencia entre la gente. En la coyuntura actual, la lucidez y la convocatoria a la resistencia no bastan. Un nuevo consenso se está reconstruyendo en torno a una idea de socialismo distinta a la que se defendió hasta 2011, y que no acaba de cuajar en un nuevo orden. Posponer esa transición, el reajuste y la ejecución de las políticas acordadas en 2016, y la actualización del principal documento de carácter estratégico salido del anterior congreso, la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista; o limitarse a tomar medidas de emergencia como las que se adoptaron en 1993-1996, y dejar para tiempos mejores la revisión de los acuerdos y de la estrategia aprobada, tendría un especial costo político en una circunstancia crítica como esta.
En el esquema de la institucionalidad cubana, el Congreso del PCC es tan importante como la elección de un nuevo Gobierno. Avanzar en la delimitación del rol del Partido respecto al Estado y el Gobierno, a escala nacional y local, ha estado en el núcleo político de las reformas desde el inicio de la década presidencial de Raúl Castro. Solo el congreso puede elegir un nuevo liderazgo partidista, dándole continuidad al relevo generacional iniciado bajo su Gobierno, según lo previsto oficialmente desde 2016. Solo este mecanismo institucional puede revisar los acuerdos pendientes del VII Congreso, actualizarlos según su índole y comprometerse con orientar su aplicación completa.
La gestión política de la crisis vinculada a la COVID-19, donde el gobierno ha llevado la voz cantante, y donde el PCC ha desempeñado un papel clave, ha mostrado que es posible hacer un Congreso a distancia. Esa gestión exitosa, medida por sus resultados en limitar el costo de la pandemia, se ha caracterizado por consultar, escuchar la opinión pública, intercambiar con especialistas de diversos campos, exponer a los ministros y a los Gobiernos territoriales a explicar los problemas y responder por ellos, así como informar con transparencia, tomar decisiones, rectificar otras, chequear y, en resumen, practicar un nuevo estilo de gobierno y de interacción con la esfera pública, sin necesidad de reunir a un contingente durante tres días en el Palacio de Convenciones, ni de consumir tiempo en largos discursos.
En la lógica de los mecanismos institucionales del Partido, la primera tarea del VIII Congreso podría ser actualizar el contenido de la Conceptualización del modelo. Revisar sus ideas, ajustar sus definiciones y rectificar las que fuera necesario, para ponerlas en sintonía con el proceso de los cambios, constituye, al margen de sus enunciados ideológicos, un ejercicio político previsible y eficaz para articular un nuevo modelo coherente. De hecho, exactamente así fue presentado por Raúl Castro en el anterior congreso, como un instrumento político que debía seguir revisándose periódicamente, no como un catecismo.
¿En qué medida la nueva Constitución, aprobada en 2019 luego de consulta nacional y referéndum, introduce conceptos y nuevos enfoques que podrían actualizar este documento programático? ¿Qué acuerdos de la Primera Conferencia del PCC (enero de 2012), texto notable por la novedad de sus ideas, que parecería olvidado, serían recuperables en la perspectiva de esta actualización? ¿A cuáles temas específicos de la Conceptualización y de los Lineamientos económicos y sociales revisados en 2016 podría volverse cinco años después?
A vuelo de pájaro sobre todos estos documentos, se puede constatar, entre otros, el carácter estratégico de la descentralización y la autonomía de los municipios, la legitimación del sector privado y cooperativo y la reforma a fondo del estatal, reconocidos como centrales en el nuevo modelo. ¿Qué puede esperarse del próximo Código de Familia, ahora que tenemos una nueva Constitución? ¿Del lugar de la salud, la educación superior, la cultura, la ciencia, y otras áreas que la Conceptualización define apenas como “servicios públicos”, como si de esos “sectores presupuestados” según los Lineamientos, no dependieran el desarrollo y la innovación en otras industrias y servicios, incluido el turismo? Finalmente, ¿qué va a pasar con temas ignorados, como la emigración cubana, o apenas mencionados, como el papel de los sindicatos y demás organizaciones, fundamentales en una democracia de los ciudadanos?
Para desenrollar un poco esta tela, y darle algunos tijeretazos a lo que puede venir, hace falta mirarla más detenidamente.




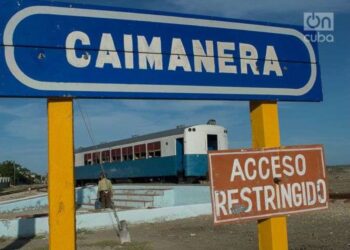








Muy buen artículo. No obstante, es bueno aclarar que el Congreso del PCC que viene será el 8vo (VIII), no el 9no (IX). El autor debe corregir ese detalle.
Desde luego, se trata de la primera parte de un artículo que dibuja un ámbito de cosas analizar y anuncia algunos temas de discusión. Pero ya se sabe que plato se va a cocinar si se tiene: arroz, pollo, aceite, sal y puré de tomate.
Entonces, hallo que la mirada de Rafael Hernández se centra en el orden institucional. Para él la ‘realidad’ –tal cómo la veía Olga Orozco: “colgada del hilo de un pensamiento”– resulta ser un cuadro de variables que actúan en sistema. Pero en mi opinión la ‘realidad’ es un pie que no cabe en ese zapato.
Desde el tren de los años 80s –por ejemplo– la ‘realidad’ de los 90 era inimaginable y tomó por sorpresa a mucha gente. Todas las dinámicas de la sociedad se trastocaron y ella misma se vio rodando sobre otros rieles. Nadie pudo prever ese cambio y su consecuencia, entre otras cosas, porque la vida es una aventura y el final de estas es siempre incierto.
La gente actúa por situación creada y reacciona a partir de ciertos cuerpos de valores, conocimientos y creencias que le anteceden, pero que se actualizan o son negadas en el proceso.
Ahora bien, la gente prefiere los estados de certidumbre y busca crear equilibrios que propicien estos últimos. Precisamente en eso se basa el orden institucional. Explica esto que la economía de remesa haya emergido en medio de la situación límite qué significó el ‘período especial’ (años 90s).
Durante esa década las políticas del Estado en el orden institucional obtan por la creación de una economía mixta con mercado regulado. Sobre esa base se da la apertura de Cuba al mundo. Entonces Cuba se convierte en una ‘sociedad sobremoderna’ en donde los tiempos se aceleran, los espacios se multiplican y los referentes se individualizan hasta llegar a extremos.
Emerge de ese proceso no sólo una nueva dramaturgia social, que da saltos de 6-7 años; sino también una nueva sensibilidad de época qué revela la obsolescencia del orden institucional.
Significa que las ideologías que resultan del proceso –diz. otros valores, conocimientos y creencias–exigen un modo diferente de articular los consensos, de administrar los recursos y de resolver los conflictos que se dan al interior de la sociedad.
Espero que se advierta –porque no voy a insistir– la dialéctica compleja que se da entre ideologías y orden institucional.
Luego, hay un plano de la ‘realidad’ que –desde la lógica de una generación– sería más difícil de percibir y que tiene que ver con los procesos adaptativos al medio ambiente en la sociedad. Para que se entienda lo que digo: habló de las las tecnologías y los aparatos productivos que adopta y sostiene a dicha sociedad. Esto nos obliga a entender el dilema ecológico como un problema social profundo y de larga duración.
Este es un tercer plano de la ‘realidad’ que se suma a los anteriores –ideológico e institucional– y que hace que el proceso sea cada vez más complejo, fluido y azaroso.
Conviene que se adopte está visión del proceso desde una perspectiva más concreta en relación con el caso cubano. Pensemos en el modelo de sociedad que cierra su ciclo histórico en las últimas cuatro décadas del siglo XX cubano. Vemos, en ese contexto, cómo una manera de hacer política pauta el proceso cuál si fuera un mecanismo de relojería.
Durante ese ciclo histórico la crisis migratorias se dan cada catorce a partir de 1968, así como la crisis de realización del producto se dan cada ocho años a partir de 1962 en adelante.
Desde luego, no sólo en el ámbito interno se deciden los esti no te un país. Sucede que, en principio, el cuadro de oportunidades en cada rincón del mundo es diferente, y, entre otras cosas, esto va a depender del punto en que se encuentre cada país en la división internacional del trabajo.
Existe algo que se llama geopolítica y que debemos tener en cuenta. Particularmente, me refiero a la evolución del sistema-mundo capitalista colonial-patriarcal, desde la empresa colonial de los imperios mesiánico-salvacionisras hasta la emergencia de un mundo imperialista multipolar con fuertes tendencias autárquicas.
Dentro de ese mundo el repertorio de modos de hacer política ha sido amplísimo: yendo de la ostpolitik a la realpolitik en los últimos 150 años. Economía entender la política como un hecho cultural. Significa que los cambios en la ‘realidad’ se dan en términos de procesos civilizatorios qué afectan a la sociedad de conjunto en los tres planos que hemos considerado antes: ideológico, institucional y ecológico.
Volviendo al análisis institucional de Rafael Hernández, diría que es estadocéntrica y que omite otro plano de la ‘realidad’. Pondría un ejemplo qué demuestra los límites de enfoque. Hablaría de las apuestas de futuro de los bandos en disputa. Ante estos se haya una ‘economía mixta con anclaje en la comunidad’ que nace de un proceso espontáneo de masas y ocurre una revolución de las minorías que sucede al margen del orden institucional.
Entiendo que a la visión de Rafael Hernández le falta eso que Marc Augé llamó “las artes de hacer” el pueblo en la vida cotidiana. Sin embargo, hallo que esa mirada del mundo nos advierte el futuro pasa por una lógica de poder instituto que debe ser vencida. Entonces, pienso que el desafío consiste en lograr una transferencia del poder instituyente que fuera confiscado por el Estado a favor de la sociedad.
El asunto no es constatar la institucionalidad estalinista que no ha dado ningún resultado. El asunto es salirse del reaccionario PCC y sus Congresos, vistos los resultados económicos, laborales, sociales, culturales, civiles y políticos.Ningún documento del PCC, ha servido para trazar ninguna estrategia porque carece de los más elementales aspectos para un análisis racional. No hay diagnóstico de la realidad a la que se pretende influir, no hay medidas concretas, no hay fechas de control revisión y rendición de cuentas y todos esos documentos señalan en casi cada párrafo “el futuro luminoso”: son documentos políticos vacuos que permiten la discrecionalidad de la nomenclatura para interpretarlos y hacer exactamente lo contrario. Lo mismo pasa con la Constitución, un año y medio después “letra muerta”.Las garantías y derechos constitucionales se siguen violando diariamente por las autoridades, en espera de unas leyes complementarias, y mientras el derroche de decretos leyes que violan la letra de la Constitución.Decreto ley 349 del 2018, decreto ley 373 del 2019, decreto ley 370 del 2019, decreto ley 6 y 9 del 30 de julio del 2020 sobre la Información gubernamental. Las señales que da el gobierno con estos y otros decretos es el retroceso hacia el capitalismo militar de estado sin derechos. Los decretos señalados violan los derechos de libertad de creación y producción artística, la libertad de expresión, la libertad de expresión en Internet, y violan el acceso a la información pública de acuerdo a los estándares regionales y mundiales.Es decir que el propio gobierno viola la Constitución de la república de manera cotidiana.Mientras, Rafael Hernández nos entretiene con los documentos del materialismo histórico soviético, que nos prometen un “futuro luminoso”. Mal analista es quien pretende ocultar toda la represión reinante en Cuba contra los derechos económicos, laborales, sociales culturales, CIVILES, y políticos.Yo insisto en leerlo, pero siempre concluyo en que perdí mi tiempo. La autocensura no le permite tener discernimiento.
Marlene Azor Hernández parece tener una alta capacidad para la critica supuestamente racional y abierta, pero tambien ofrece opiniones muy particulares de sus puntos de vistas pernales, tal como “el capitalismo militar de estado sin derechos” .. ..
Y cual seria entonces su version acertada y correcta de como lograr los avances que todos queremos ?
Esperamos critcas con soluciones, y por favor que no sean las mismas formulas de “Sociedad Civil”, con los mismos ” derechos económicos, laborales, sociales culturales, CIVILES, y políticos ” que NO dan resultados positivos tampoco para todos los ciudadanos en otras latitudes.
Lo mas fundamental para cualquier sociedad es la salud y la vida, le sigue lo que garantiza esos renglones para todos. Esto es violado cotidianamente prcticamente en todos los otros paises con sistemas que cacarean altisimo los ” derechos económicos, laborales, sociales culturales, CIVILES, y políticos ” .. pero que en la “realidad!” no consiguen garantizar ni una vida sin riesgos constamente acechando a todos , el desempleo por menciona algo que afecta la salud y la vida en si, ni mucho menos una sociedad saludable.
Sin servicion medicos garantizados, para que le sirven todos esos ” derechos económicos, laborales, sociales culturales, CIVILES, y políticos ” ..a un enfermo o desempleado sin garantias sociales ?
Las criticas son muy buenas, pero tienen que venir con soluciones tambien, sino para que criticar ?
Isabel, por casualidad ahora he leído tu comentario y la respuesta no es complicada ni compleja. Es muy simple: cambiar las leyes, las instituciones estatales y partidarias( organizaciones y reglas del juego) y las políticas públicas sobre la base del respeto a los derechos humanos económicos, laborales, sociales, culturales, civiles y políticos de los ciudadanos. Para eso es necesario que el gobierno estado y partido cubano dejen de criminalizar la actividad ciudadana económica, laboral, civil, cultural, social y política, hasta ahora criminalizada y secuestrada por el Estado. ¿Te has estudiado la Constitución cubana?, ¿ Te has estudiado las leyes y los decretos leyes que rigen en el país? ¡¿Te has estudiado el funcionamiento del PCC, EL GOBIERNO Y EL ESTADO CUBANO?¿Sabes cómo funciona el Parlamento cubano? Te has estudiado las políticas públicas de seguridad social, política exterior, política sobre la vivienda, política económica, la dizque política cultural, las leyes que no respetan la jerarquía constitucional y la violan? Cómo yo si me las he estudiado y me las sigo estudiando, puedo decirte con toda seguridad que el cambio hacia el respeto los derechos ciudadanos universales es en el siglo XXI el referente para generar bienestar social y desarrollo en todos los países. Que otros investigadores no encuentren este referente no significa que no sea el más progresista y analítico con todos sus indicadores para lograr sociedades de bienestar y de derecho. Revisa todo lo que he publicado y verás lo fructífero de este referente les guste a los gobiernos o no. En el caso Cuba sólo falta la voluntad política del gobierno cubano para aplicarlo, en eso estamos hace 62 años: sin derechos ciudadanos. Te dejo a manera de botón de muestra mi artículo sobre la manipulación del indice de pobreza en Cuba, QUE EL GOBIERNO NO PUBLICA DESDE HACE 30 AÑOS.
Cuba es el único país de las Américas que no publica el índice de pobreza. Tampoco publica el índice de desigualdad GINI o de Palma. No podremos encontrar, en las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el salario mínimo, ni tampoco el costo de la canasta básica.
En febrero de 2019, el gobierno cubano difundió en el portal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030 en el país[1]. En él declaró que solo el 6.8 % de toda la población, y el 4.6 % de la población en las ciudades, estaba en “precariedad”[2].
La falsedad de estas cifras se debe a tres manipulaciones de los indicadores:
El indicador de pobreza desaparece del informe y aparece “la pobreza extrema”, sin definirse; es decir, la población que no tiene acceso a más de tres indicadores de la pobreza multifactorial. Para ocultar la manipulación de las cifras, en el informe no aparece la definición de pobreza y su diferencia con la pobreza extrema.
El gobierno cubano desecha el estándar internacional de medir la pobreza por los ingresos monetarios (1,90 dólares de ingreso diario); dice que no procede en el caso cubano por los derechos subsidiados a la salud y educación, la cultura y el deporte. Una decisión que contradice los estándares internacionales: salvo Cuba, ningún gobierno desecha este indicador como medida de pobreza.[3]
El gobierno cubano informa los ingresos per cápita anuales del PIB en dólares y no en pesos cubanos. Con la distorsión monetaria y cambiaria en el país, que obliga al consumidor a comprar un similar al dólar, el CUC[4], por 25 pesos cubanos (CUP), el real ingreso promedio per cápita sería de 627 CUP al mes, que al cambio actual son 25 dólares y algunos centavos. Luego, el per cápita anunciado por el gobierno en el citado informe (7,524 dólares anuales promedio), se reduciría al per cápita real de 300 dólares anuales y 96 centavos.
Esta distorsión de cifras publicadas coloca en entredicho el Índice de Desarrollo Humano, que en el informe gubernamental se anuncia en el puesto 73 de 193 países, cuando en realidad es el último de los 193 países por ingreso promedio anual per cápita (PPA)[5]. Comparte el puesto 194 por ingreso per cápita (PPA) con la República Democrática del Congo.[6]
Otros indicadores de pobreza multifactorial están distorsionados en el informe:
Con relación a la vivienda, el propio estado ha publicado que el 40 % de las existentes necesita reparación importante. El citado informe gubernamental solo se refiere a las viviendas con pisos de tierra y sin techo adecuado, pero no recoge el grave problema acumulado de las viviendas en Cuba.
Según cifras oficiales, más de un millón de personas carecería de vivienda; cifra que varía sistemáticamente, evidenciando el desconocimiento gubernamental del problema real de la vivienda en Cuba. Desde 2014 se está haciendo el levantamiento del catastro nacional, pero aún no se han publicado sus resultados. Según información de marzo del 2020, el conocimiento de las viviendas en zonas urbanas no ha concluido, y el levantamiento de las viviendas en zonas rurales se hizo en 1992.
Con relación a la salud, el informe no señala la pésima infraestructura de los hospitales, la ausencia de especialistas médicos (por ser enviados a misiones en el exterior), la escasez de insumos y la ausencia intermitente de medicamentos esenciales, además de la falta crónica de ambulancias; todo lo cual hace muy precario este derecho para la mayoría de la población.
Con relación al agua potable, en el año 2015 la directora del Instituto de Recursos Hidráulicos declaró que el 50 % del agua bombeada por el sistema nacional hidráulico se perdía por roturas de las tuberías. Este dato no aparece en las evaluaciones recientes hechas por este ministerio. Por otra parte, según los estándares internacionales, el agua no es potable en Cuba: necesita de purificación por cocción y/o filtros químicos.
Según datos oficiales de 2018, solo el 13 % de la población recibía agua las 24 horas. El resto lo recibe días alternos, algunas horas o por servicio de camiones cisternas (pipas). En el sitio oficial del Instituto de Recursos Hidráulicos de Cuba, solo aparecen datos de 2014 sobre la infraestructura hidráulica de servicio a la población. Según esos datos, solo el 16 % de la población cubana tiene acceso fácil al agua, a pesar de que el 74.4 % tiene conexión al sistema hidráulico en sus viviendas.[7]
Con relación a los salarios, otro indicador importante a medir bajo el análisis de la pobreza, el salario mínimo en Cuba es de 16 dólares mensuales: el más bajo de Latinoamérica, solo inferior al de Venezuela con 3 dólares mensuales. La Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) no publica el monto de trabajadores cubanos que reciben el salario mínimo estatal.
Si una parte de los sectores presupuestados, como educación, funcionarios gubernamentales, salud y dirigentes del partido, aumentaron sus ingresos con la reforma salarial de julio de 2019, otros sectores de trabajadores estatales vieron descender sus salarios por el costo creciente de la canasta básica familiar: es el caso de las relacionadas con la pesca, agricultura, ganadería, silvicultura y otros renglones del comercio y los servicios.
Pese a los aumentos nominales de salarios en los últimos 30 años, especialistas como el profesor Carmelo Mesa Lago han reiterado que los salarios en Cuba no han logrado el poder adquisitivo que tenían en el 1989, año precrisis. Según este especialista, el salario real, ajustado a la inflación del año 2019, solo representa el 46 % del salario real de 1989.
Por otra parte, según cifras de ONEI, el 35.6 % de la población en edad laboral no tiene empleo o está desocupada[8]. Este gran porciento refleja la ausencia de estímulos para trabajar debido a los bajos salarios. En días recientes se ha anunciado una gran reforma salarial; sin embargo, la propuesta aún no aplicada no tiene en cuenta la dolarización de los productos alimenticios y de aseo desde finales de julio de este año, para la compra mediante tarjetas magnéticas con depósitos desde el extranjero.
Las tiendas de alimentos en pesos cubanos están desabastecidas y la producción agropecuaria fuertemente deprimida por los problemas estructurales de las políticas agropecuarias y por la pandemia del coronavirus. Eso coloca a la población en una situación de mayor precariedad, pues el consumo está dividido entre los que reciben remesas y los que no las reciben.
La valoración de las remesas que llegan a Cuba tiene muchas estimaciones diferentes y no hay cifras oficiales; sin embargo, la Encuesta Nacional de Migración efectuada en 2016 y 2017, arroja que solo el 38 % de la población cubana tiene familiares en el exterior de manera temporal o permanente, y de ellos, no todos envían remesas de manera regular.[9]
Frente a la ausencia de oferta de alimentos producidos en el país, resultado de las políticas erradas en el campo cubano, la anunciada reforma salarial podría diluirse en una espiral inflacionaria de precios que mantendría muy bajo el poder adquisitivo de los aumentos anunciados. Para eliminar la escasez de alimentos tampoco parece posible la importación, pues la pandemia de COVID-19 ha disminuido de manera drástica el turismo, las remesas y la venta de servicios médicos al exterior, que son los tres renglones fundamentales de ingreso de divisas al país.[10]
El ingreso monetario, índice fundamental para establecer el nivel de pobreza según los estándares internacionales, el gobierno cubano lo desecha. El índice de pobreza multifactorial, con la carencia de tres indicadores —como las condiciones de vivienda, acceso a agua potable y acceso precario a la alimentación—, demuestra que los valores analizados en el Informe gubernamental de 2019 se refieren a “la pobreza extrema”, y ocultan los valores reales de la pobreza en Cuba. Según estimados indirectos, porque no hay cifras oficiales, algunos economistas cubanos han establecido un rango entre el 40 % y el 51 % de pobreza en el país.
Por otra parte, el Índice de Desarrollo Humano, en el indicador de ingreso per cápita anual promedio, no se corresponde a la realidad de este indicador en el país, pues el gobierno cubano lo informa en dólares, y la distorsión cambiaria y monetaria lo reduce 25 veces para los consumidores. El ajuste de dólar a pesos cubanos, haría descender el Índice de Desarrollo Humano para Cuba del puesto 73 a los últimos lugares entre los países del mundo.
Es imperativo que el gobierno cubano publique el índice de pobreza y el índice de desigualdad social; sin estos imprescindibles indicadores no podrán elaborarse políticas públicas, hoy ausentes, para disminuir y erradicar la pobreza mayoritaria en Cuba. Pobreza que incluye varios derechos sociales muy precarios en el país: el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda digna, el derecho de acceso al agua potable, el derecho a una asistencia médica de calidad, el derecho a pensiones y asistencia social que permita una existencia digna, y el derecho a un salario decente según los parámetros internacionales de la ONU.
Notas:
[1] Ver Informe nacional voluntario de Cuba sobre ODS, en https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf, febrero 2019.
[2] Ídem páginas 30 y 82 respectivamente.
[3] Ídem página 30.
[4] El CUC es una moneda válida solo en el territorio nacional que se implantó en los años 90 del siglo pasado, en un inicio con respaldo en el dólar norteamericano: 1 USD por 1 CUC, luego esta moneda careció de respaldo en dólares y se siguió emitiendo.
[5] Informe nacional voluntario de Cuba sobre ODS, en https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf, febrero 2019, página 31.
[6] Países por PIB (PPA) per cápita según cifras del 2017, en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita, ver Cuba con su cifra falsa en dólares, y la cifra de la República Popular del Congo.
[7] Principales indicadores y datos de infraestructura hidráulica, (2016 con datos de 2014) en https://www.hidro.gob.cu/sites/default/files/INRH/Publicaciones/Principales%20indicadores.pdf página 39.
[8] Anuario Estadístico de Cuba 2019, capítulo 7 Empleo y salarios, en http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/07_empleo_y_salario_2019_sitio.pdf, página 11.
[9] El 77 % de lo que emigraron a partir de 2008, de manera temporal o permanente, envían algún tipo de ayuda a los familiares residentes en Cuba. Ver Encuesta Nacional Migración 2016, página 53.
[10] Brasil, Bolivia, El Salvador y Ecuador, cancelaron la colaboración médica cubana en 2019.