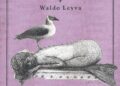Seis meses y cinco días después de su cumpleaños 81, Waldo Leyva me hace llegar las respuestas al cuestionario de OnCuba. Se demoró, dice, porque está en plena arribazón de poesía, con una creatividad demandante que no puede dejar pasar. Me pide comprensión, y obtiene, en cambio, envidia. Félix Pita me confió una vez, hablando de sí mismo, que escribir poesía a los 80 es un acto heroico y una prueba de fidelidad mayor a un destino. “A los 15 años —me dijo— cualquiera es poeta”.
Waldo, poeta, docente, periodista, animador cultural, ensayista, posee una bibliografía extensa, que no enumero aquí para ganar espacio. Tampoco me referiré a su nutrido palmarés. Todo puede encontrarse en las enciclopedias en línea. Sólo voy a referir que ha estado presente —cuando no ha protagonizado— en varios momentos importantes de la cultura nacional.
En estos casos es preferible que el entrevistado se cuente a sí mismo.
Naciste en Remate de Ariosa, Remedios, en 1943.
En efecto, en ese poblado pequeño asentado en uno de los paraderos de tren de la Línea Norte. Según mi padre, se le consideraba entonces término municipal de San Juan de los Remedios. Cuando apenas contaba con pocos meses, la familia se mudó a una finca ubicada entre Vertientes y Florida, en Camagüey. Volví a pasar por Remates cuando tendría unos 5 años, acompañando a mi madre. Realmente no nos instalamos en el poblado, sino en Las Casimbas, una localidad que pertenece hoy a Santo Domingo.
Allí mi madre tenía unos parientes que nos acogieron; de esa estancia tengo recuerdos que algún día llevaré a la página en blanco. En los años 90 decidí acompañar a algunos amigos en una visita a Remates. Me habían dicho que era para un encuentro de trabajo, pero estaba seguro de que lo hacían para que visitara el sitio donde nací.
Ocurrió en esa visita algo curioso. Caminaba yo por la calle principal y, desde el portal de una de las casas, un señor de avanzada edad me dijo, sin abandonar su viejo balance: “Tú eres hijo de Celestino, ¿verdad?”. Al responderle que sí, dijo: “Es que vas caminando como lo hacía tu padre cuando regresaba a casa después de amarrar los bueyes”.
¿Cómo vas a dar a Santiago de Cuba?
Mi arribo a Santiago se debió a que fui designado para esa ciudad, una vez graduado como Instructor de Teatro. No llegué enseguida, como estaba previsto, por sufrir algunos trastornos de salud, pero ya a finales de 1966 o principios de 1967 era el asesor de historia del Museo Emilio Bacardí de esa ciudad y trabajaba, junto a otros creadores de la provincia, en la organización de un Movimiento de Escritores y Artistas Jóvenes de Oriente, empeño que dio excelentes frutos y en el que me acompañaron Rafael Soler, Jesús Cos Causse, Luís Díaz Oduardo, Efraín Nadereau Maceo, Adolfo Escalona, Guarionex Ferrer, Augusto Blanca, Alberto Lezcay, Amado Cabezas, Carlos Padrón, Raúl Pomares, Joel James, Ariel James, Pedro Ortiz, Gilberto Seik, Quintín Fernández, Carmen Serrano y Rafael Carralero, entre otros. Fue muy alentador contar para ese empeño con el apoyo de algunos consagrados, como José Soler Puig. Sobre la historia de ese movimiento y sus protagonistas, acabo de publicar unas memorias bajo el título de Ni dogmáticos ni ingenuos.
Desde mi llegada a Santiago supe que esa ciudad se convertiría, de alguna manera, en mi patria chica. Allí comencé a escribir parte de mi obra, allí nacieron mis hijos, de allí es la mujer que me acompaña aún después de más de cuarenta años, allí estudié mi licenciatura en Letras, fui profesor en la Universidad y gané mi primer premio literario con un jurado de lujo, integrado por Eliseo Diego y Roberto Fernández Retamar. Uno de mis primeros libros tiene la siguiente dedicatoria: “A Santiago de Cuba, la ciudad donde volví a nacer”.

¿Cómo, cuándo se dio tu primer contacto con la poesía, ya sea como género literario o como alto grado de sublimación de la conciencia?
Llegué a la poesía, aún sin tener conciencia de ello, a través de la tradición popular. Como tú sabes, mi infancia y mi adolescencia transcurrieron en un ambiente campesino. En mi familia, la décima y la versificación formaban parte de la cotidianidad. Mi abuelo y mis tíos eran buenos improvisadores de versos, y yo aprendí a hacer cuartetas y coplas desde muy temprano, incluso antes de saber leer y escribir, algo que tuve la suerte de lograr en una breve estancia de unos meses en el pueblo de Florida, Camagüey.
Esa formación incipiente y única me dio la posibilidad de leer cuanto me caía en las manos. Tenía un amigo, hijo de un colono, al que sus padres lo obligaban a estudiar, cosa que no le gustaba para nada, y él me facilitaba sus libros. En ellos aprendí muchas cosas que después me fueron muy útiles. En esos volúmenes encontré muchos poemas de Dulce María Borrero y otros autores, que aún conservo en la memoria. Son poemas rimados, casi siempre con moraleja, destinados a la formación ética del niño y al desarrollo de su sensibilidad y su conciencia. Muchas veces imité esos textos en mis propias y deficientes estrofas de adolescente.
En 1961, próximo a cumplir 18 años, entré a estudiar en la recién inaugurada Escuela para Instructores de Arte (EIA). Ahí tomé conciencia de la literatura y, en particular, de la poesía. Fue muy agradable descubrir que muchos de aquellos insuficientes afanes de la infancia y la adolescencia, me habían preparado para ser poeta, para entender la alegría, la angustia y el dolor que provoca la búsqueda de eso que llaman “inefable” y que todos los poetas han intentado definir, sin que ninguno lo haya logrado de manera satisfactoria porque, como la utopía, la poesía nos convoca, nos alimenta el sueño, pero se aleja a medida que nos acercamos.
En la EIA tuve un mentor que después fue un amigo inolvidable al que le debo mucho de lo que hoy puedo mostrar. Nuestra amistad creció con los años, y en uno de esos giros que da la vida, tuve el privilegio de ser jurado cuando obtuvo el Premio UNEAC de Poesía, con uno de sus mejores libros. Estoy hablando de Francisco de Oraá.
Pancho era el bibliotecario de la escuela en el Hotel Comodoro y al ver mi afán por la lectura me fue inclinando hacia aquellos libros que consideraba esenciales, básicamente obras de los mejores poetas de nuestra lengua.
Tuve, además, la suerte de tener como profesor al poeta mexicano Eraclio Cepeda, a una profesora como la actriz española Adela Escartín y a un olvidado novelista y dramaturgo cubano, Roberto Bourbakis. Adela me prestó, de su biblioteca personal, algunas grandes biografías, todo Shakespeare, Lorca, y varias novelas. Con Bourbakis, que estaba casado con la hija del costumbrista Miguel de Marcos, pasé largas jornadas fuera del aula, donde me mostró muchas de sus obras y me habló de proyectos que me adentraron en el conocimiento de la historia y la literatura universal.
Como ves, tuve un acercamiento a la literatura, y en particular a la poesía, sin ser consciente de ello, durante la infancia y la adolescencia, pero después la reconocí y la hice mía. También influyó mucho en el grupo de jóvenes poetas y escritores que estudiábamos en el Comodoro, un programa propiciado por la EIA y el Consejo Nacional de Cultura, que facilitó la visita, de manera sistemática, de los más importantes escritores cubanos y de algunos destacados autores extranjeros que visitaban el país.
Recuerdo a Onelio Jorge Cardoso leyéndonos “Caballo de Coral” y otros cuentos, a Guillén dialogando con los estudiantes y dejándonos oír sus poemas, a Félix Pita fundando con nosotros un boletín donde se publicaron textos de la mayoría de los que escribíamos. En una de las entregas de ese folleto salió un poema mío que antes estuvo en el mural de la escuela, y llamó la atención. Recuerdo haber visto allí por primera vez a José Soler Puig, alguien con quien me unió después una entrañable amistad. También conocí a Nazim Hikmet, de quien repetíamos en nuestros encuentros su poema “Tal vez mi última carta a Mehmet”.
¿Es la poesía un género literario? En una ocasión leí esta frase: “La poesía es eso inefable que en muy contadas ocasiones va a dar a los poemas”.
La poesía rebasa el límite de los géneros y el de los lenguajes artísticos. Se le puede encontrar, siempre que se posea la sensibilidad adecuada, lo mismo en el poema, que en los relatos, en un óleo, en la cadencia impalpable de la música, en el gesto irrepetible del danzante o en una mancha dejada por la humedad sobre las ruinas de una muralla.
El verso es solo uno de los soportes, no inocente desde luego, que usa el poeta para tratar de atrapar esa sustancia que llamas inefable y que han tratado de definir todos los bardos que en el mundo han sido. Los géneros sin duda existen, pero, como ciertas figuras de la gramática (pienso en los adjetivos o las frases adjetivadas), no dejan de ser convenciones necesarias en la comunicación y el estudio de la literatura.
Para el escritor, cualquiera que sea la modalidad en que ejerza este oficio, no existen los sinónimos. Estoy pensando en la adjetivación. Me explico: cada adjetivo tiene una diversidad de variantes que, presumiblemente, se refieren a una misma cualidad o característica de aquello que definen o califican. A eso llamamos sinónimo, pero cuando analizamos cada término, nos damos cuenta de que difieren, que cada uno tiene gradaciones que lo convierten en específicos. Bello no es lo mismo que hermoso o lindo o majo y todos tienen la función de modificar o precisar un sustantivo. En el habla común no genera mayor dificultad comunicativa, pero para el poema solo uno de los términos, aquel que precisa exactamente lo que el verso requiere es el que finalmente usará el poeta. Desde luego, esta condición no es privativa de los adjetivos. En poesía no hay sinónimos, aun cuando después cada lector haga su propia interpretación, muchas veces alejada de la intención del poeta.
Cuando ejercía la docencia en la Universidad de Oriente, y luego en los diversos talleres sobre poesía que he tenido el placer de ofrecer en Cuba y otros países, me auxilié siempre de poetas reconocidos para ilustrar lo que acabo de señalar. [César] Vallejo, y en particular el poema que le dedicó a su hermano Miguel, y que conoces muy bien, me fue siempre muy útil. En los dos primeros versos, el autor de Trilce expresa: “Hermano, estoy en el poyo de la casa / donde nos haces una falta sin fondo”.
Subrayo los términos sobre los que me referiré para ilustrar lo que he venido diciendo y tiene que ver con el hecho de encontrar la poesía. En este poema Vallejo se lamenta por la ausencia del hermano. Nunca nos dice que ha muerto, se niega a reconocerlo y usa como recurso para recordarlo el juego del escondido, divertimento que todos los niños hemos practicado. Volviendo a los versos: sabemos que poyo puede ser un banco de piedra, o de cualquier otro material, casi siempre adosado a una pared de la casa, pero también el soporte inferior de la ventana. Asumamos que el poeta se refiere al mueble. La casa campesina, o de pueblo rural, tendría más de un “poyo”, pero Vallejo no usa el plural, sino que singulariza, con lo cual nos está diciendo que ese asiento elemental era el preferido de Miguel, el que perpetuaba su presencia en la casa. Pensemos en la ventana. También en este caso habla en singular. No es cualquier ventana, sino aquella por la que, tal vez, saltó el hermano, para esconderse, “una noche de agosto al alborear”. El uso del singular es el que convierte ese objeto en un signo de comunicación afectiva, poética. Allí late la poesía.
Con la expresión “falta sin fondo”, establece esa dimensión afectiva, sentimental, que atrapa al lector, quien termina identificándose con el dolor del poeta por la ausencia de su ser querido, pero al mismo tiempo puede sentir su propio dolor por un hecho similar. Analicemos la frase. Si en lugar de “falta sin fondo” se utilizara grande, enorme, infinita, tendríamos una comprensión conceptual del hecho, pero no poética. En “sin fondo” hay una dimensión humana perceptible, sabemos cómo son los diversos objetos que tienen límite, tenemos esa experiencia vital, y sabemos de la sorpresa, la molestia o la angustia que nos provoca, si se desfonda el recipiente del que nos estábamos sirviendo. Cuando Vallejo nos dice que la partida de Miguel es una ausencia “sin fondo”, sentimos su inacabable desconsuelo como propio y ahí radica el misterio de la poesía. En la cultura ese recurso ha sido usado con frecuencia. Solo recordemos las Danaides de Esquilo, condenadas a llenar un barril sin fondo, o las princesas africanas obligadas a llenar, con el agua del río, canastas desfondadas.

¿Tienes una definición personal de la poesía o hay alguna de otro autor que puedas suscribir?
Ahora que me lo preguntas, me doy cuenta de que nunca me he preocupado por elaborar una definición propia de la poesía. A veces uso lo que decía Gelman sobre ella, calificándola de sombra de la memoria, en ocasiones recuerdo a uno de los clásicos franceses, no estoy seguro si Verlaine o Baudelaire, cuando decía, algo así como que la poesía era el único género que podía prescindir del hecho de existir. Siempre vuelvo a lo que nos dice Martí en el magnífico ensayo que le dedicó a Walt Whitman. Después de preguntarse “¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos?”, nos advierte que es necesaria y válida tanto: “la poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento”.
Hace poco guardé una definición de Dylan Thomas que me satisface mucho porque de algún modo se acerca al concepto martiano. “Después de todo qué importa lo que la poesía es [decía el galés]. Poesía es lo que me hace reír o llorar o bostezar, lo que hace vibrar las uñas de mis pies, lo que me hace desear hacer esto, aquello o nada”.
Yo solo sé que la búsqueda del salario, algo cada vez más difícil, garantiza que sobreviva, y la poesía es lo que me permite vivir. Con ella tiendo o vuelo puentes con la realidad, con los demás, con ese otro que soy y a veces desconozco.
Una muchacha que te lee con fervor envidiable, me ha facilitado un cuestionario que preparó para una hipotética entrevista contigo. Incluyo aquí, con su permiso, una de sus preguntas: “Hace poco sostuve un debate con una poeta amiga sobre la existencia de dos variantes en la poesía: una, en que el poeta habla de sí, se desnuda, vuelca sus experiencias en el poema; y la otra, donde canta o cuenta cosas que no necesariamente le han pasado a él, sino que parte de las experiencias de otros. Cuando yo leo su poesía, me da la sensación de que siempre habla de usted, que se muestra absolutamente”.
Es una observación interesante. Yo creo que el poeta siempre, de una manera u otra, está hablando desde su experiencia personal, aun cuando esté tocando temas que pueden parecer ajenos. Si el poeta no interioriza aquello de lo que habla, le resultaría muy difícil lograr la comunicación con el lector. Por otro lado, soy de los que piensan que en la poesía hay que desnudarse, hay que poner el corazón y todo lo demás a que los limpie o los manche el viento cambiante de la realidad. En poesía, como recordaba Martí, no se puede mentir. Si se miente, el poema falla.
En 1974 publicas el poemario De la ciudad y sus héroes. ¿Cómo era el Waldo Leyva de entonces? En comparación con el de hoy, ¿qué ha cambiado en ti sustancialmente?, ¿qué se mantiene inalterable?
Cuando sale ese libro, ya había publicado en revistas y en algunas antologías, como la que prepararon Margaret Randall y Sergio Mondragón, varios de mis poemas y otros textos. El libro, como indicas, se publica en 1974. Para esa fecha, la mayoría de los poetas de mi edad, e incluso algunos más jóvenes ya tenían libros publicados, y otros, como Lina de Feria y Luís Rogelio Nogueras (Wichi), habían ganado premios.
Por mi presencia en las publicaciones periódicas, por formar parte de algunas compilaciones de la poesía joven, por la labor sistemática en los talleres literarios y la creación de nuestro movimiento de escritores y artistas orientales, Norberto Codina decía, en aquellos años, que yo era uno de los poetas jóvenes más conocidos del país sin haber publicado un libro.
¿A qué se debía ese silencio editorial? No era por falta de obra, desde luego. Yo pienso que operaban en la decisión mía de no entregar libros, varios factores. En primer lugar, no había transitado por las etapas normales de la educación. Mi formación se redujo a unos meses de clases, donde aprendí a leer y escribir. Luego en la EIA, a varios de los alumnos que estaban en mi misma condición, nos dieron unos meses de clases. Recuerdo que mi diploma de graduación decía “Sexto grado atrasado”. Por supuesto, esa deficiente formación influía en que revisara una y otra vez cada texto. Esa búsqueda de la perfección era el otro factor que influía en que no publicara libros, sino poemas sueltos de los que me sentía satisfecho.
De la ciudad y sus héroes, en realidad es un cuaderno donde se incluye una decena de poemas dedicados a Santiago de Cuba y, en especial, a Frank País. Su edición se debe a la insistencia de Miguel Ángel Botalín, pidiéndome que participara en el concurso que convocaba la Universidad de Oriente, donde ya antes había ganado un premio con un poema. Me dejé convencer y el libro, como ya se ha dicho, resultó premiado.
¿Cómo era yo entonces? Esa es una buena pregunta. No creo que fuera muy diferente a los jóvenes de esos años, entregados sin reserva a la búsqueda de un futuro que creíamos realizable (y a su modo lo fue), y en su consecución no reparábamos en hacer cualquier sacrificio. Nos creímos inmortales y lo éramos, sin duda.

¿Qué diferencia hay entre aquel joven idealista que se iba formando a marcha forzada para estar a la altura de las circunstancias y poder dialogar de tú a tú con los poetas de su generación?
En primer lugar, no he dejado de ser un soñador. Sigo creyendo en la búsqueda de un mundo mejor, y consecuente con ello fui herido en combate en una guerra que significó, de algún modo, darle un vuelco a la historia del continente africano. Tampoco he dejado de estar donde creo que debo estar. Conservo la capacidad de buscar la perfección en todos los sentidos y rechazar, sin medir riesgos, lo que considero que debe ser rechazado.
Desde luego, el tiempo no ha pasado en vano. La historia, la difícil historia de estos años, ha marcado, como no podía ser de otra manera, mi obra y mi comportamiento como ciudadano. En el primer libro escribía versos como “la Revolución se me instaló en el pecho / como un corazón lleno de pájaros furiosos”, o poemas como “Para una definición de la ciudad”, donde Santiago se define por la heroicidad de sus hijos. El sentimiento que convocó esos poemas se mantiene inalterable, el tiempo y las circunstancias son otros, pero el poeta que los escribió sigue creyendo en lo que allí expresó, aunque la terca realidad insista, con demasiada frecuencia, en borrar el color y la temperatura de la esperanza.
Desde luego, ahora el cántico ha sido sustituido por la reflexión, el optimismo por una visión que, sin dejar de asumir cierto tinte pesimista, es más objetiva, a veces dolorosamente objetiva. Libros míos como El rasguño en la piedra o Memoria del porvenir, dan testimonio de esa evolución.
Qué decirte sobre el vínculo con mi generación. A pesar de que siempre he sido una suerte de eslabón suelto, alguien que parece haber llegado tarde al concierto, creo que ha sido frutífero. He dialogado por igual con tirios y troyanos. Nunca me interesó participar en las discusiones sobre el coloquialismo, la poesía conversacional y la llamada poesía de la tierra, tuve el buen juicio de no hacer de ninguna de esas “tendencias” una norma. Siempre he creído que, como decía Martí y repetía el Indio Naborí, “cada sentimiento trae su métrica”, y es por ello que en mis libros conviven sin conflicto poemas libres, textos en prosa, haikus, tankas, estrofas tradicionales, incluso algunas en desuso como las seguidillas, los ovillejos y las quintillas. Hoy puedo sentirme satisfecho de una obra, donde más de veinte libros y algunos reconocimientos, me permiten ese diálogo de tú a tú que tanto me preocupaba en los días iniciales.

Estudiaste teatro, fundaste en la UO el Teatro Universitario en la década de los 70. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te has mantenido vinculado a las artes escénicas a lo largo de tu vida?
Cuando entré a la EIA, lo hice como estudiante de música. La guitarra era mi pasión, pero un día, la hermosísima e inolvidable profesora de apreciación teatral de la escuela, nos llevó al Huber de Blanck, a ver Santa Juana de América, protagonizada por Raquel Revuelta. Yo era fanático del cine, pero nunca había visto teatro. No puedo explicarte lo que ocurrió en mi interior cuando vi a Raquel a horcajadas sobre un taburete, convocando a la lucha con ese monólogo estremecedor que Andrés Lizárraga pone en boca de la heroína. La mayoría de mis compañeros se aburrieron, pero yo decidí que quería ser actor.
No sabía cómo, pero dejaría la música y me pasaría a la Escuela de Teatro. En esa decisión influyó también que no podía con el acordeón. Solo lamentaba no seguir formando parte del Coro de la Escuela que dirigía Cuca Rivero y que había estrenado Cuba, que linda es Cuba y Despertar, esas obras emblemáticas de Eduardo Saborit. Todavía lo recuerdo a él, oculto detrás de una columna del sótano donde ensayábamos, escuchando, visiblemente emocionado, las versiones para el coro que Cuca había hecho de sus obras. Seguramente estaba también en el teatro en la jornada de clausura del primer congreso que dejó constituida la UNEAC, donde el coro cantó esas y otras piezas.
Con Perla, que así se llamaba la hermosa rubia que nos daba teatro en la Escuela de Música, decidí armar un grupo de aficionados con mis condiscípulos. No dio mucho trigo, pero me adentró en el mundo de la actuación y la dramaturgia, y finalmente pasé a la sección de teatro de la EIA. Pero, antes de que eso ocurriera, los becados nos fuimos, a mediados del 62, a recoger café en las montañas de Oriente. Es un episodio que alguna vez narraré. Fue mi primer contacto con la Sierra Maestra, con aquellos paisajes y con gente que después borró, en octubre del 63, el ciclón Flora.
Aquellos fueron meses muy tensos porque ocurrió la Crisis de Octubre, y los que fuimos a salvar la cosecha del café, terminamos organizados como un ejército que tenía por cuartel los mismos escenarios por donde se movieron los guerrilleros. A mí me tocó hacerme cargo de una compañía de muchachas que estudiaban en un instituto tecnológico en La Habana. Desde luego, no fue una lamentable asignación, sino todo lo contrario. Nunca olvidaré aquella compañía de hermosas muchachas, una de las cuales era fanática de Vargas Vila. Regresando de las montañas orientales se confirmó mi traslado para la Escuela de Teatro.
Realmente nunca ejercí, por diversas razones, como instructor de teatro, pero sí llevé a escena El robo del cochino de Abelardo Estorino, y actué en una obra de Arthur Miller, donde hacía el papel de un joven marginado con los pulmones rotos; pero la vida me llevó por otros derroteros. De todos modos, aquella pasión por la escena que brotó viendo a Raquel Revuelta nunca me ha abandonado. Es por eso que, en la Universidad de Oriente, cuando encontré las condiciones propicias, me di a la tarea de crear un grupo de teatro con mis compañeros de la Facultad de Humanidades. Yo, desde la fundación del Movimiento de Escritores y Artistas Jóvenes, establecí un vínculo muy intenso con el Conjunto Dramático de Oriente.
Uno de los directores de esa compañía, Ramiro Herrero, aceptó dirigir alguna de las obras que, teniendo la historia nacional como argumento, escribí para el grupo nuestro, con la inestimable colaboración de Pascual Díaz, compañero de aula. Hicimos algunas giras y, aunque tuvo una vida efímera esa aventura, nos dejó a todos una agradable experiencia. Por último, y para satisfacción personal, un buen día Cecilia Bartolomé, directora española de cine, me propuso trabajar en una de sus películas, filmada en Cuba, cuyo argumento se desarrollaba en la Guinea Ecuatorial de los años sesenta. Allí compartí reparto con el actor español, Xavier Elorreaga y las actrices, también de España, Isabel Mestre y Alicia Bogo, a los que se sumaron, entre otros, los cubanos, Carlos Cruz, Coralita Veloz, Alden Knight, Ildefonso Tamayo y Patricio Wood.

Entre 1967 y 1975 dirigiste la Columna de Escritores y Artistas de Oriente. ¿Cómo recuerdas esos años? ¿Qué te dejó como lección de vida esa experiencia?
Sería muy extenso relatarte lo que significó ese movimiento y la importancia que tuvo para el desarrollo de nuestra cultura, no solo en el oriente del país. Como señalas, ese movimiento se fundó a principios de 1967. Había en Oriente, en esos años, un considerable número de artistas y escritores jóvenes deseosos de darse a conocer. Algunos ya lo habían logrado como Rafael Soler, a quien se consideró en su momento como el iniciador de una nueva narrativa. Otros, quizá con menos obra, eran también referencia dentro de nuestro quehacer literario y artístico, pero se necesitaba cohesionar esa fuerza para emprender empeños mayores. Hicimos intentos por constituir en la provincia una filial de la Brigada Hermanos Saiz, fundada unos años antes en La Habana, pero por razones que no vienen al caso señalar, eso no fue posible, y entonces decidimos cometer la herejía de crear una organización propia, independiente, fuera de los marcos establecidos.
Eso nos trajo graves consecuencias. Nos vimos obligados a navegar a contra corriente, pero puedo asegurarte que fue muy estimulante. Las acusaciones de regionalistas, los intentos por lograr que desistiéramos, fueron muchos, pero no cedimos y la Columna, integrada por escritores, artistas plásticos, trovadores y músicos, actores, dramaturgos y directores de teatro, fotógrafos, bailarines, críticos literarios se mantuvo y desarrolló uno de los movimientos culturales más intenso de los años sesenta y setenta del pasado siglo. Su presencia en la vida cultural de la vasta provincia oriental, generó unas veces y contribuyó otras, al nacimiento de proyectos tan significativos como el Teatro de Relaciones, Las Noches Culturales de la Calle Heredia, el Premio de Poesía José María Heredia, las jornadas de poesía y narrativa que reunían en Oriente lo más importante de la literatura nacional, los encuentros de Escritores Orientales que, burlando ciertas disposiciones de la época que limitaban las prerrogativas de la provincia para organizar eventos nacionales, juntaban en Santiago a jóvenes y consagrados escritores de todo el país.
La labor sistemática de la CJEAO contribuyó a la creación de la Editorial Oriente, a la fundación del estudio de televisión que con el nombre de Telerebelde inició sus transmisiones desde el Cuartel Moncada y a la gestación de lo que después devino la Casa del Caribe. Para mí esos años fueron decisivos en mi formación como escritor y promotor de la cultura de nuestro país. También fueron muy útiles porque me confirmaron que cuando tienes un propósito que no solo sirve para tu crecimiento personal, sino que es útil para los demás y sobre todo para la cultura y la vida del país, tienes que defenderlo a como dé lugar. Eso me trajo muchos sinsabores, pero también gratificaciones invaluables.

En dos períodos, 2010-2013 y 2017-2022, fuiste consejero cultural de la embajada de Cuba en México. ¿Qué tal te fue en el desempeño de esas funciones? ¿Cómo viviste la inmersión en la cultura mexicana? ¿Es México unode esos lugares al que siempre quisieras volver?
Te puedo asegurar que entre mis intereses más caros nunca estuvo ejercer la diplomacia. De hecho, mucho antes de asumir las funciones de Consejero Cultural en la Embajada de Cuba en México, ya había sido propuesto para ese cargo, incluso había iniciado los contactos necesarios y había llenado las planillas correspondientes, pero a última hora renuncié. Tres años después se dieron algunas circunstancias que no me dejaron otra alternativa y tuve que asumir, en 2010, junto a mi esposa, esa responsabilidad. No lo lamento. Fue una experiencia muy valiosa en todos los sentidos.
Yo tenía la ventaja de haber establecido, desde los años 80, una estrecha relación con algunos de los más destacados escritores mexicanos. Esa relación y el aprecio que varios de ellos tenían y tienen por mi poesía, ha contribuido a la publicación, desde finales del pasado siglo y principios de este, de muchos de mis libros en ese país. Ese vínculo me permitió presentar a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, en 2004, un proyecto de festival de poesía, al que sugerí llamar Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer.
El proyecto fue aprobado y con el apoyo de poetas como el chileno Omar Lara, el español Álvaro Salvador y el mexicano Roberto Arizmendi, pude colaborar durante varios años, con los directivos de cultura de ese estado, representados por Norma Cárdenas, para reunir en Villahermosa, capital del estado, las voces más trascendentes de la poesía de Iberoamérica. Aún se sigue haciendo este evento, pero, por razones que no vienen al caso explicar, dejé de estar presente en las nuevas ediciones del Encuentro.
Pienso que tal vez estas relaciones, que mucho agradecieron los embajadores de turno, influyeron para que fuera nombrado, en dos ocasiones, Consejero Cultural en México. Te repito, fue una experiencia muy valiosa. Solo estar en la casa y la oficina donde Fayad Jamis vivió y creó relaciones imperecederas con la intelectualidad y cultura mexicana, ya valía la pena.
Con Fayad compartí unas jornadas difíciles en abril de 1980, durante la crisis de la Embajada del Perú. Te cuento. Víctor Sandoval, poeta importante que desempeñó, a lo largo de su vida profesional, importantes responsabilidades en el ámbito de la cultura mexicana, me había invitado para que formara parte de los delegados al encuentro de escritores de la lengua que se llevó a cabo ese año en Ciudad de México. Fayad decidió llevarme para su casa, la que después fue nuestra, de manera que pudiéramos valorar cada jornada donde teníamos que responder sobre lo que estaba aconteciendo en la Isla. Mi primera experiencia en ese congreso fue estresante. Resulta que yo debía intervenir en una mesa, cuya composición resultaba muy amable para mí, tres días después de la apertura del evento. Pero en el acto inaugural, el escritor mexicano que debía integrar la primera mesa, presidida por el destacado escritor canario Juan Jesús Armas Marcelo, no se presentó y Víctor me pidió que subiera. Puse algunas objeciones porque aquel panel, en su totalidad, coincidía con su presidente en una visión nada amable con Cuba. Fayad insistió en que debía hacerlo y subí. La mesa transcurrió bien, Armas Marcelo me dejó para último.
Cuando terminé una intervención que tuve que improvisar allí mismo, porque mi ponencia, escrita cuidadosamente, estaba en el hotel, se dio un tiempo bastante generoso para las preguntas. Yo me había dado cuenta, por los encuentros previos a los discursos de apertura, que el público estaba, con respeto a Cuba y lo que acontecía en la Isla, divido en tres partes muy bien definidas: de un lado estaban los que siempre nos habían apoyado y no entendían lo que estaba pasando y necesitaban argumentos para entenderlo y seguir a nuestro lado; del otro, los que nunca nos han estimado demasiado y sentían que los hechos confirmaban sus apreciaciones sobre nuestro país; y, por último, los indiferentes o neutrales que, dado lo ocurrido, mostraban cierta curiosidad.
Cuando le dieron la palabra al público las preguntas, una tras otra, estaban dirigidas a mí y se referían, con pocas excepciones, al asunto de la Embajada del Perú y los sucesos posteriores. Después de la tercera pregunta, Armas Marcelo y el resto de los integrantes de la mesa, decidieron abandonar el evento. Quedé solo frente a ese público y a una cámara de televisa que me apuntaba sin parar.
Ese fue, sin duda, el momento más difícil de mi vida. Tenía que buscarle explicación, no justificación, a cosas con las cuales no estaba de acuerdo y lo había demostrado, cuando logré que autoridades de Santiago de Cuba me acompañaran a desarmar uno de aquellos motines, haciendo uso del respeto que me había ganado como escritor y como presidente de la UNEAC en la provincia. Desde luego, como en muchas otras ocasiones en las que nos hemos visto los cubanos, no precisamente por decisión propia, en ese momento no me representaba a mí, sino al país.
Como no podía ser de otra manera, salí de aquel torturante interrogatorio con una broma que me facilitó un muchacho al preguntarme si Lezama y Virgilio “se podían expresar” en Cuba. Mi respuesta inmediata fue un no rotundo. Se hizo un silencio espeso y aproveché para tomar un sorbo de agua, acentuando, intencionalmente, el dramatismo del momento. El muchacho se levantó de su asiento y me dijo, con cierto aire de triunfo: “Podría usted, maestro, explicarle a este público, que se quedó sin voz por su respuesta, por qué dos glorias de la literatura latinoamericana no se pueden expresar en su país”. A lo que respondí, después de tomar otro buche de agua: “No, no se pueden expresar, y recalqué el verbo, porque murieron”. Después que se apagó la risa general que provocó mi respuesta, agregué: “Si tú lo que quieres saber es si se publican, te digo que sí”. Desde luego, no era el momento para hablar de todo lo que rodea a la vida y obra de estos dos grandes de nuestras letras. Aproveché ese momento para bajarme de la mesa.
Todo esto me preparó para ejercer mi función diplomática. Esos años en Mexico me permitieron ahondar en las raíces históricas y culturales que unen a nuestras dos naciones. Puede seguir la huella de Heredia, palpar de primera mano lo que significó ese país para Martí; descubrir, gracias a una investigación de René González Barrios, la presencia de más de veinte generales, oficiales y soldados cubanos que lucharon, con las armas en la mano, a favor de la independencia de México.
La huella de la cultura cubana en México y la de ese país en el nuestro, no se debe solo a la música, las caderas espectaculares de nuestras rumberas o al cine; va más allá, se adentra en la literatura, la política, y una suerte de sentimiento intraducible que nos hermana definitivamente. A mi segunda estancia allí como diplomático, le debo ese libro de memorias del que te hablé, dos libros de poemas, dos publicados ya en sendas editoriales mexicanas, y todos escritos durante los aciagos días de pandemia que nos obligó a refugiarnos en casa.
También Margarita, mi esposa, terminó una novela que creo, sin hacer concesiones a la cercanía familiar, será un suceso cuando se publique. Me preguntas si es uno de esos lugares al que uno desearía volver, mi respuesta es sí. Para mí, México es como una segunda patria y he sentido que, para mis amigos mexicanos, soy uno más de ellos.

A tu juicio, ¿cuál es el poemario en el que alcanzaste la mayor estatura, el que mejor te expresa, en donde está el WL esencial? La respuesta “el que estoy por escribir” no es válida.
Tú como poeta sabes que esa pregunta no es de fácil respuesta. Cada libro nace de una circunstancia y responde a un momento específico. Pero si me pones en la disyuntiva de decidir, te diría que El rasguño en la piedra y Memoria del porvenir, dos libros que siempre pensé como uno solo. Este es el poemario donde pude expresar ese sentimiento de incertidumbre y esperanza que nos embarga, y lo hice sin hacer concesiones de ningún tipo. Sin embargo, para muchos amigos y algún que otro crítico, que aprecian los libros señalados, donde alcanza una mayor estatura la poesía que escribo, es en Conversación con Dylan Thomas, un extenso poema de 2020 que tiene ya su edición independiente, con muy buena factura editorial, publicado por la Universidad Autónoma de Tabasco. También está incluido en las antologías La flecha está en el aire, de Letras Cubanas, y Sagrados territorios, publicada por Elenvés, editorial española, granadina para ser más preciso, con un estudio del poeta, hispanista y crítico británico, Niall Binns.
Comparte cinco poemas tuyos que nuestros lectores no deberían perderse.
El origen de la sabiduría
Aquí llegamos, aquí no veníamos
José Lezama Lima
He vuelto desde un sitio en el que nunca estuve. Traigo la memoria de los hombres que me acompañaron. El Amedrentado, el Miedoso, me propuso como líder de la caravana. Todos se empeñaron en seguir mi huella por la arena, pero yo no era nadie, desconocía el mapa de las rutas. Me dieron la palabra y hablé. Como no tenía destino mi discurso era proliferante y difuso. Los que me eligieron alababan mis palabras como el origen de la sabiduría. Pasé cerca de los mejores oasis, solo yo fui incapaz de descubrirlos. Los que me seguían aplaudieron mi torpeza. Sin saberlo, llegué al borde del desierto, al origen de las Tierras Verdes. El cobarde, el que se escondía a mis espaldas, supo que él, y no yo ni cualquier otro, había nacido para rey, y se hizo construir un palacio donde se reúnen, y hacen fiestas, y se ríen de mis antiguos discursos. Ahora intento salvar el jardín del avance incontenible del desierto, no para conservar las Tierras Verdes sino para que no vuelvan a elegirme; para no guiar las nuevas caravanas.
![]()
Asonancia del tiempo
Y solo contra el mundo levantó en una estaca
su propio corazón el único que tuvo
Juan Gelman
Si ya no estoy cuando resulte todo,
cuando el tiempo en que vivo ya no exista,
cuando otros se pregunten si la vida
es el triunfo del hombre, o es tan solo
un perenne comienzo, un grito sordo,
un rasguño en la piedra, la porfía
inútil del abismo, pues la cima
puede llamarse altura porque hay fondo.
Cuando todo resulte, sólo quiero
que alguien recuerde que al fuego puse
mi corazón, el único que tuve,
que yo también fui un hombre de mi tiempo,
que dudé, que confié, que tuve miedo
y defendí mi sueño cuanto pude.
Agosto 1991
![]()
Definitivamente jueves
Quiero que el veintiuno de agosto
del año dos mil diez,
a las seis de la tarde, como es hoy,
pases desnuda atravesando el cuarto
y preguntes por mí.
Si estoy, pregunta, y si no existo,
o si me he extraviado en algún lugar de la casa,
de la ciudad, del mundo,
pregunta igual, alguien responderá.
El primero de enero del año dos mil uno será lunes
pero el veintiuno de agosto de la fecha indicada
tiene que ser definitivamente jueves
y el calor, como hoy, agotará las ganas de vivir.
Las calles serán las mismas para entonces,
los flamboyanes de efe y trece
seguirán floreciendo,
muchos amigos no estarán
y el tiempo habrá pasado por la historia de la casa,
de la ciudad, de mi país, del mundo.
Quiero que el veintiuno de agosto, al despertar,
prepares la piel
el corazón
las ganas de vivir.
![]()
Las hortensias azules
Tú acaso no lo sepas, Isolda
Raúl Hernández Novás
Tú acaso no lo sepas, Isolda.
Las hortensias azules junto a tu puerta,
tenían que ver con el último gesto de John Lennon,
ese modo irrepetible de mirar a la cámara
que sólo poseen los que saben
que detrás de la lente está el vacío
y no la muchedumbre.
Yo busqué en el espejo muchas veces,
pero es imposible,
el secreto temblor se entrega solamente
cuando el cristal no reproduce el rostro.
Tú acaso no lo sepas, Isolda.
Las hortensias azules junto a tu puerta,
no fueron un mensaje de amor,
ni ocultas claves para la memoria.
Ya no estoy, eso lo sabes,
pero también las hortensias se murieron
y nada tiene que ver con sus pétalos,
el azul que descubrimos
aquella tarde en un rincón del cielo.
Tú acaso no lo sepas, Isolda.
Las hortensias azules de que hablaba el poema,
no existieron, aunque sí el gesto de John Lennon
y el vacío oculto tras la lente
y el azul que descubrí yo solo mientras dejaba,
junto a tu puerta,
un mensaje de amor contra el olvido.
![]()
Días de pandemia
Otro día de abril y dos mil veinte.
Enfermo el mundo, en colapso el Planeta.
Dentro de pocos días
y en medio de esta nueva pandemia universal,
voy a cumplir setenta y siete años.
En la mañana de hoy, frente al balcón de casa,
desde una calle vacía subió hasta nosotros,
en las notas quejosas de un trombón de feria,
la entrañable melodía Bésame mucho.
Las escalas se sucedían con torpeza
naciendo de los dedos de un músico ambulante,
expulsado por el virus del centro de la ciudad.
Silvio estaba en silencio en la sala de casa.
Mi mujer bebía su vodka con naranja
y yo un añejo dorado de la tierra.
Setenta y siete años no son pocos.
Cuántas muertes y resurrecciones acumulan.
Murió el niño que fui,
el joven que soñaba con ser Primera Base
he inventaba guitarras con un lomo de yagua
mientras quemaba su inocencia
en un fogón a leña,
o cultivaba frutos en estancias de otros.
Murió mi adolescencia
envuelta en los turbiones de la época,
descubriendo la dimensión volátil del futuro,
saciando el hambre de saber,
mirando de frente, por primera vez,
sin ocultar la tierra en las rodillas
o la marca indeleble del origen.
Murió mi juventud y estoy velándola.
Murió el hombre que partió a la guerra
y fue herido en la piel y en lo más hondo
mientras sus hijos estrenaban en Santiago
su pañuelo celeste
y la mujer que le acompaña aún
se ponía su camisa para dormir desnuda
en su lado vacío de la cama.
Murió el día de ayer,
el minuto donde serví el añejo que ahora bebo.
De sucesivas muertes estamos hechos,
no solo de la nuestra,
pero quién duda que ese niño de ayer,
el joven idealista o el inhábil soldado
que partió hacia las tierras
de un Sur desconocido,
no están aquí, conmigo,
escuchando la canción inmortal
de Consuelo Velázquez.