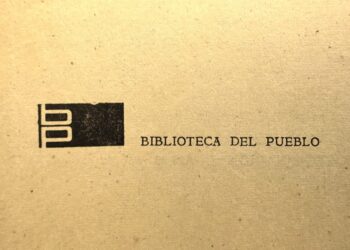Diciembre es el mes de Pablo y tal vez por eso la noticia llegó en esas fechas: vuelven a La Habana, o podrían estar de vuelta, los restos de Pablo de la Torriente Brau. El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consulado cubano en dicha ciudad han firmado un acuerdo mediante el cual harán lo imposible para regresar lo que queda de su osamenta.
Ni siquiera imagino qué huesos perduran de uno cuando el cuerpo pasa ochenta y tres años bajo tierra; y el dato tampoco tiene más importancia aquí que alimentar la retórica, porque la virtud de ese hombre no fue precisamente rendir culto a su armazón, sino todo lo contrario.
Pablo parecía darle poco valor a su cuerpo poniéndole pecho al peligro, desafiando a insolentes, desenmascarando al simulador, descuidándose en cada acto físico, pero perpetuando así mismo sus actos en poderosas palabras.
Sea como sea, en la fosa del cementerio barcelonés donde yace, el último pedazo suyo habrá permanecido por años a la espera de este otro viaje, el que al fin lo pondrá de nuevo en la Isla adonde desembarcó niño, con la precoz experiencia de haber recorrido algo de mundo y poniendo en práctica, con su propia educación, la enseñanza del abuelo materno, el historiador boricua Salvador Brau quien, como apuntara este nieto, mantenía la máxima de que a los hijos se les debía dar, antes que pan, vergüenza.
Cuando murió combatiendo por la República, en Majadahonda, España, aquel 19 de diciembre de 1936, Pablo de la Torriente Brau tenía treinta y cinco años “perfectos”: había rodado intensamente cada minuto y, con la violencia de un coloso, había sabido pelear por el mundo al que aspiraba; uno real y vivo, justo, pero determinado por la libertad de los actos.
Por esto, no solo dijo vivir por la Revolución y en Revolución, sino que debido a su arrasador temperamento libertario era consciente de que jamás llegaría a desempeñarse como un ordinario político. Incluso, estaba convencido de que su carácter le impedía involucrarse en gremios de estricta cerrazón, como el Partido Comunista, agrupación a la que viendo el ambiente, en última instancia y sin embargo, prefería afiliarse.
Pablo se había peleado con algunos amigos, había afianzado su amistad con otros; se había enfrentado a sátrapas, a policías temerosos, había sido dolorosamente sincero y tenía un amor, una chica conocida desde la infancia que pasó a ser la otra mitad de ese cuerpo suyo al cual, por salvarle alguna vez excepcionalmente, acabó remolcándolo al exilio neoyorkino, desde donde, además de fregar platos como cualquier exiliado, embruteciéndose con la rutina como tantos todavía hoy, continuaba glorificando el ejercicio de la escritura.
En la ciudad de nuevos periodistas del futuro y maestros del short story, Pablo de la Torriente Brau escribía a discreción, pero era ya un verdadero maestro, aquel que huyendo de la monotonía transformaba muchas de sus entregas en obras perecederas gracia al incontenible hábito de las lecturas, a su perpetua curiosidad, osadía y al respeto que le inspiraba el oficio.
Había demostrado ser periodista sumamente sensible ante la pobreza surgida de la explotación en los campos de Cuba, sacaba partido al tiempo de tinieblas retenido en la cárcel de Isla de Pinos escribiendo magníficas historias de ficción y realismo; desandando las calles recibió la inspiración de las mejores crónicas que leyeron los habaneros y nosotros, cuando éramos estudiantes de Periodismo.
En el aula nos parecía de repente que Tom Wolfe y los “muchachos” del Nuevo Periodismo eran auténticos veteranos, porque el cubano nacido en San Juan de Puerto Rico, a veces demasiado furioso y ofensivo para mi gusto, se había adelantado al famoso movimiento; incluso, hasta parecía haberse ejercitado, sin saberlo, en géneros que habrían de ser famosos en el norte, como ese periodismo gonzo de Hunter S. Thompson.
Por esos tiempos, a la Facultad de Comunicación, en la Universidad de La Habana, llegaba uno de esos resucitadores de almas revolucionarias, quien después de haber invocado el espíritu del periodista mediante una larga biografía, sorprendía al grupo con un brazo extendido y el vozarrón teatral alertando: “¡Ahí está Pablo!”
Entonces, mirábamos ingenuamente al lugar marcado con el dedo, buscábamos ansiosos y un cubo de desilusión nos ponía de vuelta al descubrir que ninguno de la clase ocupaba la silla, que esta seguía desolada y vacía, tristemente sola con sus rayaduras cavernarias.
Hubiéramos querido que, en lugar del fantasma subrayado por algún rayo de sol vespertino, la alusión del visitante recayera en alguien de carne, huesos y posibilidades, en cualquiera de nosotros, aunque fuera el más simulador de todos, aquel (o aquella) que buscaba destacar a toda costa, el que (o la que) prometía y sabíamos que no iba a cumplir ninguna de sus promesas.
Haber descubierto a un compañero allá donde señalaba el dedo nos habría inyectado algo de esperanzas. Con la encarnación momentánea de Pablo se nos pudo estar diciendo que el espíritu insurrecto estaba de vuelta en el periodismo al cual hacíamos nuestra entrada con bendita ilusión.
Para entonces todos queríamos comernos el mundo, aunque el mundo terminara devorándonos a la larga. Lograba hacerlo no más pisar un medio de prensa donde, salvo excepciones, éramos manjar de esos monstruos que aún se conocen con el gracioso nombre de “rutinas productivas”.
Probablemente hoy la mayor parte de los periodistas recién graduados, o incluso los estudiantes que cursan la carrera en alguna de las seis universidades donde se estudia, sientan lo que Pablo: están comprometidos con la verdad y no temen descubrirla; pero en las aulas han seguido apareciendo las primeras represas y, en los medios luego, uno descubre a los censores, algunos de los cuales ni siquiera tienen conciencia de serlo, y cordialmente sugieren que “este tema no”, que “el espacio es poco para tratar este otro asunto”, que “no se le pueden dar armas al enemigo”, que es mejor meterse con el bache antes que con el ministro o el secretario del Partido.
Ojalá y con los restos de Pablo de la Torriente Brau regrese al suelo cubano ese periodismo temerario de espíritu emancipado que conocimos en la escuela y con el que, no obstante, siguen saliendo de las aulas tantos muchachos entusiasmados por el oficio. Son los mismos que, al chocar con muros históricos de ignorancia institucionalizada, terminan largándose a otros espacios donde, al menos, algún partido pueden sacarle a su inteligencia.