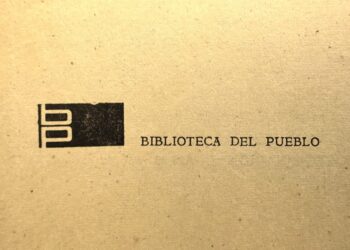Uno de los días iniciales de la pandemia volví a leerme El Crack-Up de Francis Scott Fitzgerald, ensayo autobiográfico, relato sobre el porvenir y la realidad que se interpone al escritor o a cualquier individuo, idealista o pragmático, porque a cualquiera esperan situaciones que le tuercen la vida de manera imprevista; incluso, dejándole la sensación de haberla despilfarrado.
No sé si el sentimiento derivado del encierro por la cuarentena me hizo volver a ese texto demoledor que no presume de sabidurías cuando la tiene en abundancia. Pero, así fue y allí estaba.
Lo había descubierto, contrariamente a un espacio con límites en el que debía estar confinado, meses antes, dentro de un ómnibus en movimiento, ignorando, eso sí, los pasajeros o los paisajes de la ciudad que se escurría por las ventanillas. Ese mediodía (recuerdo la hora de muchas de mis lecturas) no me interesaban Buenos Aires y sus edificios, plazas, ambientes o gente. Estaba yo en Nueva York, podría ser en una habitación cualquiera, aunque el aire olía a hospital y a manicomio. Era febrero de 1936.
Un hombre, un escritor ya cuarentón repasa su vida, sabe que toda existencia es un proceso de demolición y advierte que los golpes, los que uno recuerda y de los que culpa a las cosas o a las gentes, no causan un efecto inmediato, sino que suelen ser de lenta, suave, repentina percepción. Y esa percepción encierra un golpe y ese golpe aplasta mortal o levemente. Golpe al fin, empero, deforma.

Medio deformado él ha percibido esa fragilidad. Y quiere dejar cuenta de la sensación profunda que le provoca. Se lamenta de no haber tenido la cualidad para advertir ese momento cuando las cosas se presentan de manera irremediable para, sin embargo, hacer que fuesen de otro modo. Dicotomías. No puede, o no pudo, siente que la vida se escapa sin haber alcanzado lo que entiende por plenitud. Se conforma con un consejo del irónico Bernard Shaw —a quien, por cierto, conoció y entrevistó Sheilah Graham, mujer que acompañó a Fitzgerald en los últimos años de su vida— “Si no obtienes lo que te gusta, será mejor que te guste lo que obtengas”.
Fitzgerald, que era oriundo de Minessota, donde nació un 24 de septiembre de 1896, había tocado fondo, su cuerpo estaba cansado, lastrado por la enfermedad y el alcohol y una actividad que consideraba algo degradante: la escritura de guiones para el cine, el cine como industria, Hollywood como falsificación. Allí murió a los 44 años.
Frecuentó tantos hospitales como tabernas había pernoctado durante sus ya famosas noches de juergas parisinas o neoyorquinas durante los años 20, cuando “el entorno de la ciudad se aproximaba a la histeria” tal cual lo describe otro de sus personajes, también enfermo, también sacando cuentas del pasado, también hundiéndose, cayendo, habiéndose dejado arrastrar por la realidad torcedora de sus días: Nick Carraway.
Quién sabe si releía El Crack-Up impulsado por esa película, basada en una de las novelas más exitosas. No me refiero a El curioso caso de Benjamín Button, que también vi y es, a fin de cuentas, un relato magistral desde la primera hasta la última línea, un viaje a la semilla como en ciertos relatos carpenterianos: “Luego fue todo oscuridad, y su cuna blanca y los rostros borrosos que se movían encima de él, y el tibio y dulce aroma de la leche desaparecieron para siempre”.
Se ha dicho que los relatos de Fitzgerald valen tanto como cualquiera de sus novelas, que llevan la misma intensidad, el mismo peso; de manera que El curioso caso de Benjamín Button pudiera ser una novela por todo eso. Pero, buscando justificaciones para mi relectura de El Crack-Up no me refería a este, sino a su más famosa narración, publicada en 1925, El gran Gatsby.
Porque también había vuelto a ver el filme sobre El gran Gatsby por esos días, marzo, abril… Hoy mismo volvería a verlo. Tal vez lo haga esta noche. A veces me reconforta volver sobre lo visto o leído, como si la existencia fuera una especie de montaña rusa en la que se disfrutan mucho más las caídas, las vueltas a toda velocidad por las mismas pendientes. Creo recordar una cita donde el Aguafiestas de la novela de Antón Arrufat asegura que las relecturas son casi más importantes que las lecturas. Cuando algo se ha leído, claro está.
Como sea, había visto yo la película, donde un ya maduro y todavía desoscarizado Leonardo DiCaprio encarna al enigmático y trágico Jay Gatsby, de cuya vida, amores y trágico esplendor da cuenta Nick Carraway, el joven y ambicioso escritor que llega a Nueva York en busca de éxito, casi como Odiseo atraído por los cantos, no de sirenas, sino de los motores de los autos estallando en el cemento, y el jazz, y la radio, y la perpetua sensación de vivir al borde de algo.
Esa época y esos ambientes tan bien recreados en el filme de Baz Luhrmann evidencian una de las señales avizoradas por Fitzgerad en El Crack-Up. En algún momento de la narración escribe que la sola aparición del cine sonoro le había dejado una corazonada: ese adelanto técnico convertiría incluso al novelista más leído en algo tan arcaico como las películas mudas. Y empezaba a sentirse arcaico.
¿Qué diría Fitzgerald con la Internet, con los teléfonos inteligentes, con la virtualidad que se nos impone, en una época donde al escritor lo guía una computadora enlazada casi siempre por un mismo sistema operativo? ¿A dónde va la escritura desde una página que sugiere iguales sinónimos y marca los defectos semejantes y nos pone delante temas y situaciones sugeridas por una especie de logaritmo personal?
Es potente lo que sucede ese febrero de 1936. Yo me fijaba en Fitzgerald, casi lo escuchaba hablando de manera tan certera y elegante, tan lapidaria en medio de su memoria agobiada por el recuerdo de ricos insoportables y estrellas de cine que en la intimidad eran lo contrario a sus personajes. Si alguien te dice: “El hombre que persistentemente he intentado ser se convirtió en una carga tan grande que lo he soltado”, tienes que escucharlo.
Ese mundo, ese desasosiego producido por el desenfreno en la vida de uno de los grandes escritores estadounidenses lo tuve en la mano gracias a la traducción de Teresa Arijón y Bárbara Belloc, en un libro de relatos prologados y escogidos por Carlos Gamerro para Edhasa (2017). Ahí tengo la edición y, claro que en cualquier momento vuelvo a ella, en casa o en un medio de un transporte, camino a cualquier parte, en medio o después del virus.