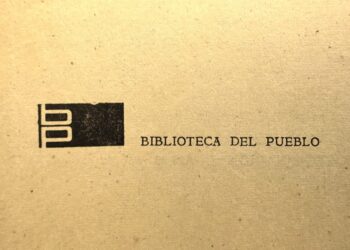La última vez que vi al poeta César López fue en su casa del Vedado, una amplia y desgastada edificación que en su interior parecía un paisaje de la costa: estanterías de libros como sombrillas de una playa desierta; dientes de perro como esculturas sobre mesas interiores; y, tanto en un lado como en el otro, el mar.
Desde la puerta se veía y escuchaba el horizonte índigo y cerúleo; desde el pasillo, antes de cerrarse la puerta que no daba a la calle sino al infinito, podía presentirse el mar imponiéndose donde lo retenía el muro. Desde dentro, en aquel páramo en el que nos quedamos a conversar, el mar se hacía presente a través del aroma del salitre reparador que, sin embargo, se lo iba comiendo todo.
Aquella casa demostraba el efecto de los nitratos y cloruros en el tiempo; en sus muros, hierros, ladrillos: en el poeta mismo, que desde su silla de ruedas amable se acercó a nosotros para contar lo que estuviera disponible en su cabeza. La misma voz que había representado a Cuba en algunas misiones diplomáticas, la voz poética de libros sólidos y memorablemente cargados con la voz popular estaba como el resto de la edificación, tan roída que apenas lograba persistir.
Al entrar, en el jardín yo había visto una piedra porosa que hace mucho, quizá siglos, estuviera en el fondo de las aguas. Formaba parte del paisaje hasta que en días de inundación volvía ser tragada por las aguas enloquecidas y desbordadas. Nunca me había detenido en esa cuadra, ni siquiera recordaba que hubiera casas en la zona donde estaba la del poeta cuando paseaba por allí.

Cesar López había aceptado conversar conmigo sobre Óscar Hurtado, el escritor cubano sobre quien recogía información por para un proyecto satélite del libro que había escrito sobre Lunes de Revolución, el magazín de Cabrera Infante, Carlos Franqui, Pablo Armando Fernández, Hurtado, Arrufat, Piñera y otros tantos… Un día también a él le pregunté sobre el tema, pero hablamos con calma, con saltos temporales.
Tenía yo Circulando el cuadrado, su libro de cuentos de 1963, publicado por Ediciones R, obra que dedicara a Ezequiel Vieta y Beatriz Maggi. Había leído esos cuentos experimentales como sus pocas colaboraciones en Lunes… después de llegar de España donde cumplía encargos diplomáticos.
López había publicado tres veces en el magazín. Y, aunque no fue del grupo que más fervientemente lo animaba, diez años después de su cierre, cuando aquella autoinculpación del poeta Heberto Padilla que arrastró su memoria a la fosa del olvido, fue, junto a Pablo Armando Fernández uno de los señalados por el amigo.
Nunca le pregunté a López qué había pasado por su cabeza cuando aquel otro poeta lo acusó de haber hecho análisis “negativos” y “derrotistas” de la Revolución. No le pregunté sobre eso, ni sobre casi nada de lo que me hubiera gustado averiguar en otro momento, como, por ejemplo, cuál había sido la reacción de Raúl Castro o Abel Prieto al tenderle la mano para saludarle cuando terminó su discurso en la Feria del Libro de 2007.
Ese año el evento estuvo dedicado a César López, quien era Premio Nacional de Literatura desde ocho años antes. Para entonces ya su generación no representaba problema alguno. Había dejado de ser problemática, salvo excepciones.
Podían entregarle el Premio Nacional, aunque hubiera burócratas que se lo pensaran un poco; lo tenía Pablo Armando Fernández desde 1995, Estorino desde el 92; Arrufat, que escribió en los sótanos de una biblioteca, desde 2000, y así, Nancy Morejón, Leonardo Acosta…todos ellos lo tenían o tuvieron después.

Entonces, en sus palabras en la apertura del evento, se refirió a la Feria como el “sitio donde el libro señorea sin exclusiones de ningún tipo”; y como todo el mundo pensaba lo mismo, en las exclusiones que han padecido ciertos libros y determinados autores en la Feria y después y antes de ella, en Cuba y sus bibliotecas y medios de difusión, nos mantuvimos atentos, y escuchamos luego con verdadera emoción cómo César López ratificaba su apuesta mencionando a muchos de los innombrables, desde Gastón Baquero a Mañach; de Novas Calvo a Cabrera Infante, Casey, Reynaldo Arenas, Sarduy o Díaz, Jesús. Parece una simpleza, pero era 2007. Muchas cosas estaban empezando a cambiar más rápidamente.
Como escribí antes, César López había publicado en Lunes tres artículos, empezando por una reseña al libro de Lisandro Otero, en principio otro cercano al grupo, otro escritor de esa generación con Premio Nacional. Entre la gente de Lunes hubo muchos colaboradores de Ciclón, la revista de Rodríguez Feo en la que también colaboró el poeta López, que había nacido en Santiago de Cuba.
Pero, al final, por lo que escuché y leí, Cesar López no era demasiado afín a la memoria de Lunes, pese a haber colaborado, pese a su propia historia y a entender que era un magazín de importancia en nuestra historia. Tampoco era demasiado cercano a Oscar Hurtado, pese a ofrecerme algunas impresiones aquel día.
Lo conocí en Holguín, en 2007. Recibí de sus manos un ídolo taíno que atesoro conmigo, una divinidad de la yuca o algo así que en la ciudad usan para distinguir a los creadores con el Premio de la Ciudad.
Los escritores holguineros lo recordaban también por sus libros de poesía, sobre todo los que pertenecen al grupo de la ciudad: Primer libro de la ciudad (1967), Segundo libro de la ciudad, (1971), Tercer libro de la ciudad, (1999)
Muchos alababan su generosidad; le había dado la mano a tanto escritor joven desde que Holguín fue de las primeras provincias a las que empezaron a viajar los castigados de los setenta.
A César López lo rondaba también la leyenda del castigo y de haber sido amigo del héroe santiaguero Frank País; incluso la de su oficio sin ejercer: la Medicina.
No hace mucho me escribió un amigo, dijo que entre mi visita y la muerte del poeta esta semana, César López vivió un hecho lamentable. No sé los detalles, pero el hecho es que aprovechándose de su indefensión un día o una noche, no sé bien, entraron a robarle; supongo que fueron a buscar algunos de los cuadros exhibidos en las paredes como esas nubes pasajeras que sobrevuelan las playas. Dicen que lo inmovilizaron aun más en su silla de ruedas.
Recuerdo cuando salí de su casa aquel día en horario cercano del mediodía. Una mujer lo asistía. Había música instrumental brotando de una radio y olor a esos lugares donde campea la antigüedad. Habíamos hablado largo, pero al abrir la puerta yo no recordaba nada de lo conversado. Pero me aseguré en grabar. Supongo que a él también le sucedieran esas cosas, supongo que esas cosas o “esa cosa” en la vejez fuera su consuelo: el mar.
Cierto que la poesía es creación y la creación es fundamentalmente poesía, pero ese mar delante de los ojos, y ese salitre llenando los pulmones de uno tienen el valor poético de esfumar los recuerdos de una manera contundente; al final, es eso lo único que ha estado siempre ahí como dijera Borges: antes de que los recuerdos, antes que el tiempo mismo, el mar ya estaba delante de esa casa, y era.