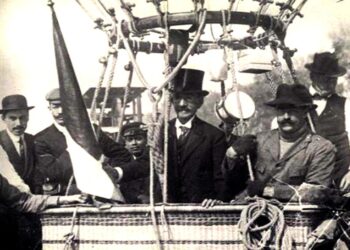Cuando nos mudamos en 1993, la antipatía fue notoria, material, digamos: anónimos desagradables, huevazos en la puerta y llamadas telefónicas a horas extrañas. La matriarca de la planta baja dijo que habían sido ellas, las Abrantes, y ahí se abrió la franja del desprecio. Cuando nos asediaba aquel polvo grisáceo, también las culpó.
No era arena, ni arcilla, no era viento del Sahara, ni aserrín. Cascarilla, insistió. Dudé y aún dudo que lo fuera.
Por la abundancia de aquellas brisas, a veces grises, a veces blancas, hubiesen necesitado una incineradora más que un palero.
Recuerdo a mi madre baldeando el balcón entre insultos lapidarios. Limpiaba la superficie de sus plantas, hoja por hoja, mientras mascullaba que no creía en eso. Sin embargo, una tarde me vi sacudida por albahaca y hierbabuena empapadas en alcohol y escupitajos.
Fue una de esas veces que no entró el almuerzo a la Elemental y nos dieron salida. No pisé el vestuario. Sin cambiarme, cogí la bicicleta y me hice 15 minutos desde el Vedado a La Puntilla.
Llegué tal cual: saya mostaza, mayas raídas, leotard sudado y cebollita de comemierda en la cabeza. Entré por la puerta de casa y ahí mismo me disparé una nube de tabaco a la cara como bofetón de pólvora en barricada. La vecina de los bajos —otra vez ella— lideraba una “limpieza espiritual”.
Nada cambió la relación con las Abrantes.
![]()
Hoy solo queda ella, la hija, y sigue en Cuba. Decidió regresar de un pueblo de New Brunswick para cuidar de su madre, que empezó a sufrir los achaques tardíos de la neuritis.
Sin la presión que el barrio había convertido en culebrón, corrimos un tupido velo sobre cualquier acción desmedida de nuestras progenitoras. Esas señoras, a fin de cuentas, no eran responsabilidad nuestra. De momento.
Descolgamos el rótulo de VECINAS Y RIVALES y surgió algo parecido a la amistad.
![]()
En la intimidad de su habitación, que colindaba con la mía, la joven Abrante cultivaba el humor de Les Luthiers, cuyos casetes le prestaba yo mientras ella me dejaba libros de arquitectura para mi novio, que aspiraba a entrar en la CUJAE.
Éramos muchachas con fundamento, sin renunciar a ciertos códigos generacionales: lo mismo la fricandá del Patio de María que un Murakami Mambo o incluso un “lo que se vende como pan caliente, lo que quiere y pide la gente”.
Con los años ella se volvió más casera y un poco “amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va”.
Yo empecé en la Facultad y me empaté con un estudioso del dodecafonismo. Ella, más hogareña; yo, más parca, más neurótica. Schomberg y Pierre Boulez me amargaron un poco. También la muerte de mi padre en Ecuador y el no poder acompañarlo en el momento final me sumió en años de tristeza.
![]()
En los últimos viajes, mi madre se refiere a ella con respeto; detecto incluso un aprecio inconfesable. La llama por su nombre, sin apodos afilados. El vacío de una madre sin hija y una hija sin madre ha diluido la franja.
Mi madre le pasa comida para los perros y ella le pasa garbanzos las pocas veces al año que los hace. Mami le responde con algún postre y así andan ellas con el chanchullo de pozuelos por las puertas traseras de ambas cocinas que también colindan.
Esta luna de miel no me toma por sorpresa. Ellas no, pero yo sí era consciente de que ambas se parecen en algo.
Coinciden en ayudar a quienes les rodean con voluntad ciega. Se parecen en algo: ayudan a quienes las rodean con una voluntad ciega. O más que ciega, muda. Ejercen su bondad con discreción, como si de una penosa enfermedad se tratara.
Cada una en su estilo es muy dada al ¿altruismo? Altruismo me suena a iglesia, a ONG, cuando no es más que solidaridad y sentido común; cositas que con los años y un tejido social cada vez más trallado es difícil mantener saludable.
![]()
La Habana se ha vuelto muy hostil y esas maniobras parecieran extintas, pero en realidad mucha gente se ayuda. No como antes. Ahora se ayudan como si fuesen miembros de Mayday en El cuento de la criada.
Gran parte de esas redes informales están sostenidas por mujeres. Por eso este texto es para mi madre y para la última Abrante. Mujeres solas que envejecen solas. Dadas a ayudar, a proteger, a compartir y no en pocas ocasiones a renunciar a lo propio cuando lo propio no sobra, más bien escasea.
Imagino que en treinta años de vecindad hubo un punto en que ambas empezaron a ocuparse de personas con carencias similares y también a ocuparse la una de la otra, apartando rivalidades novelescas. Socorrerse mutuamente habrá sido difícil porque las mujeres bastión no saben pedir ayuda, ni recibirla. No se quejan, no declaran sus angustias.
![]()
Llevo un mes en La Habana. Vine a estar con mi madre y a resolver papeleo pendiente; siempre hay algo pendiente con Cuba si no quieres borrarla de tu mapa. El día de mi llegada anunciaron el tarifazo y el voltaje de la noticia escala por día.
Las tardes de apagón merendábamos con La Abrante en mi casa o en la suya. Fumábamos juntas de su caja de H. Upmann. No mencionamos nada acerca de lo que está ocurriendo, nada de Etecsa, nada del parón universitario, nada de nada. La indignación es tal que cualquier comentario quedaría reducido a queja. Y la queja a veces termina siendo estéril porque alivia, drena la ira y el alivio o su efecto placebo invalidan la acción. Los estudiantes han mostrado su indignación, no su lamento.
En algún punto etimológico, la dignidad se mezcla con el merecimiento. Sobre merecimiento y dignidad va este relato que me ha conmocionado apenas llegar. Resulta que la última Abrante, según me cuenta mami, suele alimentar a unos cuantos ancianos del barrio. No es algo diario, pero sí frecuente.
![]()
Hace un mes le tocó a la puerta uno de esos viejitos. Ella, disimulando su asombro, lo hizo pasar amable, claro. Ninguna de esas personas mayores suele visitarla. ¿Y si ahora les da por venir?, pensó mientras se sentía egoísta. Decidió prenderle la tele, aprovechando que había luz, y dijo desde la cocina: Fermín, tienes que probar los frijoles que hice.
Fermín le dijo que sí, le dio las gracias y la tranquilizó aclarándole que venía a despedirse de ella, que tan buena había sido con él en los últimos años.
—¿Para dónde te vas, Fermín, para Artemisa con tu nieto?
—Luego te cuento, Idalmis, pero antes quisiera pedirte un favor: necesito darme un bañito antes del viaje.
Ella le dio una toalla, le puso agua tibia en un cubo en el baño, le dio un jabón nuevo y le dijo que ese era ya su jabón, que se lo llevara, que en el campo no hay nada.
Después de refrescarse, Fermín buscó el sillón. Se meció unos minutos con el arrullo casi agradable del canal educativo. Allí murió, con su último almuerzo, su último baño y cierta dignidad que Idalmis Abrante le había proporcionado en ese país lleno de ancianos que llaman vulnerables y son, hablando en plata, personas abandonadas a su suerte sin suerte.
![]()
Los ancianos nos recuerdan la fragilidad de los huesos, de la piel, de las pupilas ahumadas por cataratas umbrosas. Nos recuerdan la decadencia de la memoria, la mente que se apaga y las caderas que se rompen. La senectud es un imperativo de los cuidados.
La Cuba de hoy es de una fragilidad radical toda ella: sus huesos, su piel, sus pupilas ahumadas: no hay suficiente agua potable, no hay luz eléctrica, no hay comida, no hay dinero en efectivo circulando, no hay, no hay, no hay…
Se trata de un pueblo que está agotado, ya no de escuchar falsas promesas, sino falsas excusas a la pésima gestión económica y social. Más calcinante que el sol ardiente de la isla, resultan las muchas puestas en escena de los mandatarios ofreciendo explicaciones absurdas, subestimando a la audiencia, incluso a veces, como auxiliares pedagógicas sin vocación, culpando a la ciudadanía, regañándola. Haciendo de todo menos esclarecer a dónde va el dinero que circula. ¿A dónde? Algo que está quemando esta nación más que el sol es la grotesca impunidad con que se ataca la dignidad de su gente.