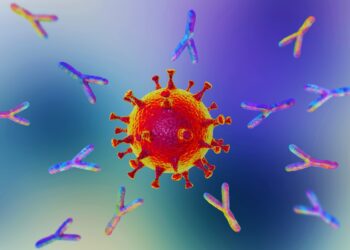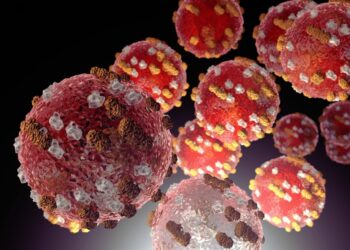Cuando el 8 de diciembre de 1812 los pobladores de la comarca asistieron a la primera misa oficiada a la vera del río, lejos estaban de imaginar que aquel acto solemne marcaría no solo la entrada de la villa en el concierto del mundo civilizado, sino también el despegue de toda una región que, desde entonces, iría perfilando su identidad propia, personalísima, que la distinguiría en el panorama nacional.
Aunque la Corona española demoró hasta ese año para registrar su nacimiento en los libros, la zona ya había alcanzado notoriedad varias centurias antes, cuando las maderas de sus bosques fueron empleadas en la construcción de San Lorenzo de El Escorial, en la Madre Patria, y los piratas campeaban por su respeto en la boca del río, donde fondeaban sus naves.
Sin embargo, el verdadero despegue de la Villa de la Purísima Concepción de Sagua la Grande tuvo lugar durante la época dorada del azúcar, el boom plantacionista que detuvo su expansión hacia el este en los límites de la jurisdicción sagüera.
De aquellos años signados por el trapiche y el cimarrón, todavía pervive el olor a melaza en la barriga de su único central, el bagacillo insistente que solo llueve en las pocas casas del batey de Sitiecito y varias leguas a la redonda, y el recuerdo que la prosperidad de entonces dejó estampada en las fachadas de sus edificaciones emblemáticas.
En las márgenes del río que el poeta Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido) llamara El Undoso en una visita que hiciera a la ciudad; en aquellas orillas descarnadas por las sucesivas crecidas vieron la luz personalidades imprescindibles en la cultura cubana: el eminente urólogo Joaquín Albarrán; uno de los intelectuales más reconocidos –aunque polémicos- de la República, el escritor y filósofo Jorge Mañach Robato, autor del ensayo Indagación al choteo; el músico Antonio Machín, intérprete que inmortalizara números antológicos del repertorio insular; y el pintor más universal de Cuba, Wifredo Lam, artista de la plástica que supo sintetizar en su obra las esencias más raigales de la nacionalidad.
Más allá de sus calles diseñadas en cuadrículas casi perfectas, de sus hijos ilustres y la aureola de ciudad deudora del esplendor decimonónico, lo que más identifica a este paraje del centro norte de Cuba es precisamente su río, la arteria fluvial que nace en el macizo montañoso de Guamuhaya, serpentea por caseríos y zonas rurales y atraviesa la ciudad antes de internarse en el mar por la zona de Isabela de Sagua. Justo en la desembocadura le creció a la región un puerto por donde solían exportarse los azúcares en el siglo XIX y que hoy deviene sitio ideal para la pesca de las más exóticas especies marinas. Si Ernest Hemingway no hubiese plantado bandera en las costas de Cojímar, de seguro El viejo y el mar hubiera podido ser escrita en los cayos cercanos a Isabela de Sagua.
El Undoso, sin embargo, ha invadido con sus astucias de leva las áreas cercanas a su cauce, al punto de que en 1894 y 1906 las aguas se elevaron más de un metro en el mismísimo parque. Luego de la construcción del dique que regularía las crecidas, en 1908, y la presa Alacranes, segunda en capacidad de toda la isla, el río ha asustado a quienes se mantienen habitando sus márgenes pero con un poder no tan avasallador. La inundación más reciente, en octubre pasado, penetró en viviendas, destruyó sembrados y alimentó las fantasías de quienes aún creen en güijes y madres de agua, dos de las leyendas que pululan en la región.
Por estos días la ciudad anda de plácemes, no tanto por la suerte de la restauración, que se ha demorado más de lo que aconsejan las buenas prácticas del patrimonio, sino por la bendición de haber llegado a los dos siglos de existencia apegada a sus tradiciones más esenciales: el gusto por las bellas artes, la indagación científica, los cultos afrocubanos.
Celebró este 8 de diciembre las dos centurias desde que los primeros pobladores decidieron sembrar calles, plazas y viviendas como Dios manda, y todo un año desde que le fuera otorgada al centro histórico de la ciudad la condición de Monumento Nacional en virtud de sus valores arquitectónicos y socioculturales.
De ahí que fuera ese otro motivo para celebrar este sábado, cuando los cerca de 60 mil habitantes de Sagua la Grande festejaron el don de la permanencia y los toques de tambor anuncien los siglos que aún le quedan a la villa sobre la piel del mundo.