Nació en la popular y populosa barriada de Centro Habana, de padre negro y madre blanca, en un momento en el que el problema racial pesaba mucho más que hoy, a pesar de todo, en la conciencia colectiva. Cuentan que de muy niña se colaba en las sesiones de rumba en los solares cercanos, y que a partir de entonces la música, el canto y el baile y le entraron en el cuerpo para quedarse por siempre.

Ella misma encarna un mito que resume una novela del siglo XIX, “canónica” de lo nacional, pero no por su trama –a todas luces, un culebrón–, sino porque fijó en el imaginario a Cecilia y porque constituye un gran vitral que permite ver la vida colonial, en la que muy frecuentemente los mulatos aparecen como peineteros, plateros o sastres o desempeñando otros oficios que solían combinar con su verdadera vocación: la de músicos.
Uno de ellos se llamó José Dolores Pimienta, pero andando el tiempo cambió la aguja por la cuchara de albañil y se convirtió en Ignacio Piñeiro, quien junto a Miguel Matamoros se dedicó a expandir el son por los confines del orbe antes de que la revolución del treinta se fuera a bolina.
De joven se vinculó a uno de los movimientos más importantes que haya pasado por la música cubana: el feeling, una peculiar manera de componer, interpretar y decir que fundió influencias estadounidenses al son de la guitarra española, el instrumento que más ha acompañado a quienes vienen de abajo desde que la trova santiaguera combinó analfabetismo y poesía.

Aquella expresión artística, que dejaría sus huellas en empeños posteriores, y en especial en un Pablo Milanés a sus veintidós años, fue inventada en un callejón de un barrio habanero donde confluían jóvenes que, como todos, querían renovar e imponerse, entre ellos uno que compondría un clásico que ha superado todas las distancias y se llama César Portillo de la Luz.
Por esa época Omara se incorporó a un famoso cuarteto femenino, junto a otras tres gemas de la cancionística popular: Elena Burke, Moraima Secada y Leonora Rega. Bajo la batuta de Aida Diestro, una verdadera maestra en el arte de seleccionar repertorios, acoplar y amalgamar voces –en esto nadie la ha igualado, quizás con la excepción de Meme Solís–, la mulatez hizo ola y reafirmó su lugar en la cubanía.
La tradición de los cuartetos se ha perdido, tal vez porque su época ya pasó, a reserva de los intentos por vertebrarla y de las nuevas voces que no quieren dejarla morir, como las fabulosas muchachas de Gema 4. Pero así es la cultura, condicionada por épocas y contextos que no pueden ni reproducirse ni clonarse.
En los años 60, la época de su madurez interpretativa, incursionó por nuevos senderos sin perder su identidad y perfil propios, uno de los mayores retos de un artista a la hora de evitar el estancamiento y el inmovilismo, que matan la vida, y cantó “La era está pariendo un corazón”, de Silvio Rodríguez, tema que no puede evocarse sin acudir a su peculiar timbre, como también lo hizo con una composición de Violeta Parra dando gracias a la vida.
Y decidió hacerlo en un momento en que la nueva canción cubana, incomprendida por funcionarios y burócratas, quería ser borrada de los mapas por “extravagante” y “extranjerizante”, dos epítetos que se aplicaron a mansalva hasta que la Casa de las Américas acogió a sus primeros exponentes, los conectó más con sus homólogos continentales y hasta que poco después el ICAIC los reunió en el Grupo de Experimentación Sonora para crear y poner música al cine cubano de entonces.
Le llaman la Diva del Buena Vista Social Club, pero lo cierto es que lo era desde mucho antes. Nacida en 1930, Omara parece ignorar el significado de la palabra descanso habiendo grabado, entre muchos otros, lo mismo con clásicos como María Betania, Chucho Valdés o con jóvenes talentos como Haydee Milanés, Buena Fe, Orishas, Baby Lores y Yomil y El Dany.
Todo cubano y cubana, estén donde estén, lo saben. Su nombre está grabado, por derecho propio, donde mismo está el de Lucy: en el cielo con diamantes.






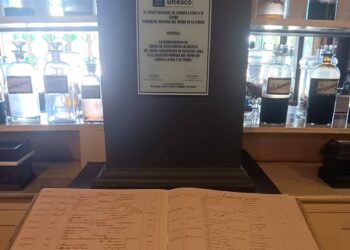






GRANDE!