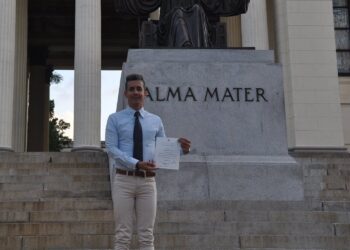|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Desde 2022, en que se presentó la puesta de La señorita Julia, el clásico de August Strindberg (dirección de Lucre Estévez), por Icarón Teatro, en el Centro Bertolt Brecht, en La Habana, no ha sucedido otra exhibición del importante colectivo matancero en las salas de la capital, a pesar de la proximidad geográfica y de los nuevos estrenos de la compañía. Icarón Teatro cumplía entonces veintiún años de existencia y ya contaba con más de dos decenas de espectáculos.
De hecho, La Habana no ha vuelto a ser escenario del antológico monólogo autobiográfico Las penas que a mí me matan que el dramaturgo y director Albio Paz escribiera y dirigiera para ser interpretado por Miriam Muñoz —partía de la historia personal de la actriz—.
La obra le valió los reconocimientos del Festival del Monólogo en su edición de 1991, además de resultar el primer testimonio teatral sobre los años oscuros del llamado quinquenio gris (1971-1976), en que tuvo lugar la exclusión social de un número significativo de artistas, docentes y estudiantes universitarios y donde el arte teatral llevó la peor parte.
Tras obtener el Premio Nacional de Teatro 2025 en enero de este año, la actriz y directora, protagonista de varios monólogos —quien se ha presentado reiteradamente en Santa Clara, Pinar del Río y meses atrás pudo compartir con los colegas y el público de Santiago de Cuba— aún no ha interactuado con los espectadores de la capital.
En efecto, la presentación en La Habana de los artistas de otras provincias no es asunto viable, a la vez que ha quedado muy atrás la época en la cual las giras nacionales o regionales de los mejores espectáculos capitalinos resultaban una constante.
Por otra parte, la selección o curaduría de la muestra nacional que se presenta lo mismo en el Festival de Teatro de Camagüey que en el Festival de Teatro de La Habana, evento internacional desde su nacimiento en 1980, continúa siendo un proceso opaco para el movimiento teatral cubano.
Como consecuencia de todo ello, el tejido teatral del país se resiente por la incomunicación y la ausencia —casi absoluta— de espacios para reales intercambios profesionales.

La migración no es solo un movimiento transnacional
La población del país sufre de manera simultánea cambios de muy diversos tipos. Los rigores de la vida cotidiana durante el más reciente lustro producen una inestabilidad inédita.
Se migra también, e inicialmente a veces, dentro del país. De las zonas rurales a las urbanas; de las provincias a la capital. También se “migra” profesionalmente; se cambia de empleo, de oficio. La única brújula para estos movimientos consiste en alcanzar una situación un tanto mejor.
Asimismo, nuestros elencos teatrales se ven afectados por esta movilidad extrema junto a los equipos de técnicos que intervienen en los espectáculos. En ocasiones, son grupos enteros los que migran. Puede ser de país, como, en cierto modo, ocurre con Argos Teatro. Puede ser desde sus provincias hacia la capital.
Así lo ilustran el teatro de títeres Retablos, de Cienfuegos, dirigido por Christian Medina; el Teatro Tuyo, de las Tunas, conducido por Ernesto Parra y, en estos precisos días, el Teatro de la Utopía, en Pinar del Río.
Este último, fundado y dirigido por Reynaldo León, ha estado realizando la entrega de la sala teatro Virgilio Piñera y sus bienes –todo debidamente inventariado— a la Dirección Provincial de Cultura del territorio, ante el inminente traslado a La Habana de sus dos únicos integrantes.
Cienfuegos, Las Tunas y Pinar del Río son tres territorios que han perdido así agrupaciones artísticas de altos resultados y reconocimiento dentro y fuera de sus contornos. Por descontado que, al menos por ahora, nada las sustituye.
Entre tanto, en la capital, los espacios de presentaciones escénicas se reducen ante el cierre de una cifra crítica de sus teatros: Mella, Alicia Alonso, Fausto, El Sótano, Raquel Revuelta.
A esta lista bien pudiéramos sumar el Teatro Musical de La Habana con sus dos salas, el primero que dejamos ir tras la pérdida, lamentable e irresponsable, en 1967, de las salitas habaneras creadas por nuestros maestros desde los años cincuenta, patrimonio legítimo del teatro cubano.
Teatro de la Utopía decidió hace dos décadas arraigarse en la más occidental de nuestras provincias, donde elaboró y estrenó la mayor parte de su repertorio, levantó, con sus manos, la sala teatro Virgilio Piñera, presentó agrupaciones profesionales de otras zonas del país y creó y consolidó a lo largo de los últimos ocho años el proyecto Escaleras al cielo, una propuesta de extensión hacia la comunidad original y utilísima.

Las razones por las cuales la institución ha tomado tal decisión aparecen expresadas en un post publicado en redes sociales (“Acoso y abuso del poder”, en el muro de Reynaldo León Coro, Facebook, 28 de febrero de 2023), al cual su director no deseó añadir nuevos comentarios para el presente artículo.
En textos anteriores aparecidos en esta y otras publicaciones digitales, me he referido al aspecto material de la creación escénica: tanto el teatro como la danza necesitan contar con el debido presupuesto dentro de las partidas que se destinan a la dimensión cultural en la distribución de las finanzas de la nación.
El teatro se hace con los sueños, el esfuerzo y la total dedicación de sus artífices, el apoyo de sus públicos y la debida organización de su sistema administrativo que, en el caso cubano, es quien se encarga de proveer el financiamiento necesario.
Esta tarea no le otorga protagonismo alguno, puesto que el protagonista absoluto de nuestro arte es la ciudadanía, mientras que la función social de estos subsistemas administrativos radica en el cumplimiento del ciclo total del producto artístico, que termina en el encuentro con los públicos.

La política cultural de la Revolución Cubana
En 1962, apenas tres años después del triunfo político de la Revolución cubana, la isla se pobló de colectivos teatrales; se formaron agrupaciones dramáticas incluso allí donde nunca antes había existido nada similar.
Cada una de las provincias que conformaban la geografía nacional, además de la capital, contó con dos agrupaciones teatrales: una dedicada al público adulto y otra enfocada en el trabajo para los infantes y adolescentes.
No hubo, por tanto, migración sensible hacia la capital de los nuevos talentos o de aquellos interesados en dedicarse al arte dramático, sino que se estableció una relación de colaboración y asistencia técnica desde La Habana con todos los artistas en el resto de la isla.
Una estrategia sabia garantizaba el cumplimiento de los objetivos de la real política cultural de la Revolución (que trasciende, por supuesto, la traída y llevada frase que acostumbra a referir el encuentro entre Fidel y los intelectuales en 1961 en la Biblioteca Nacional, citada, además, fuera de su contexto comunicacional); estrategia que se había iniciado con una gesta colosal: la Campaña de Alfabetización que involucró a una parte considerable del pueblo y dio el tono de todo el proceso cultural ingente que significaba la propia Revolución.
Dentro de los objetivos de la dimensión cultural de la vida nueva que se abría a la sociedad cubana, el central era poner el arte al servicio del pueblo y garantizar el disfrute del mismo por todos los sectores de la ciudadanía, con atención especial, esmerada, hacia aquellos que habían estado, dada su situación en la estructura de clases vigente hasta ese momento, alejados del disfrute de la educación y la cultura.
Con estas miras fueron creadas, entre las primeras instituciones públicas del nuevo orden social, apenas en el transcurso de aquel vertiginoso año 1959, las vinculadas con la literatura, el cine, las relaciones con las culturas de Nuestra América, con la organización del teatro y la danza, el movimiento de artistas aficionados, el estudio y desarrollo de la etnología y el folklor.
Estos continúan siendo los objetivos máximos de la política cultural de la Revolución; la política que resulta garante, por cierto, del cumplimiento de las metas más altas de dicho proceso: la liberación del hombre mediante el acceso al conocimiento y el cultivo de su espiritualidad y su civismo.
Y cuando han dejado de cumplirse a cabalidad o han sido relegados, el precio a pagar ha sido sumamente alto: el envilecimiento, el inmovilismo, la ignorancia suma en cuanto al ejercicio franco, libre e inmediato de los derechos civiles de toda una población que no consigue disponer de la cultura que la convierte en real y verdadera ciudadanía.
¿Seguirá, entonces, produciéndose a estas alturas —cual si se tratase de un hecho sin mayores consecuencias— este proceso de centralización del capital cultural de la nación que resulta antagónico con la esencia humanista de la transformación radical iniciada hace más de seis décadas?
¿Veremos desmontar el sistema cultural contemporáneo de todo un país con similar pasividad a aquella que mostramos ante el desarme de nuestra industria azucarera?
Un hecho, por cierto, de enorme repercusión en la estructura económica de la nación, en la vida social y los destinos de las poblaciones surgidas a la vera de cada una de estas fábricas de azúcar y sus derivados y —a no olvidarlo— en nuestro propio ser nacional.