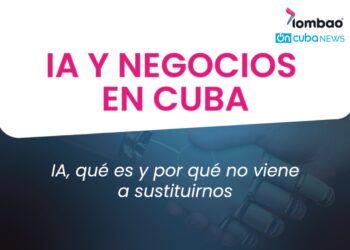|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Todo el campo se oculta en esta bruma que no sabemos si es memoria o sueño y no hay sino el perfume de las cosas.
Eliseo Diego
A la memoria del Dr. Mateo de Acosta (1927 -2008)
El 8 de enero de 1959 yo tenía 7 años y 4 meses. Si se le pregunta a algún cubano qué pasó ese día, responderá, posiblemente, sin titubear: “Fue el día que Fidel entró en La Habana”. Pero mi respuesta sería algo diferente.
En aquella época vivíamos en una pequeña quinta, Villa Berta, en Arroyo Naranjo, a unos 20 kilómetros de la capital, en una casa de dos plantas (los cuartos estaban arriba) algo rústica, que estaba al fondo de un maravilloso y encantador jardín de, aproximadamente, una manzana de extensión. Era un pueblito pobre, sin muchos encantos, tranquilo, sencillo, con su bodega, gasolinera, iglesita, un pequeño cementerio, dos escuelas, una oficina de correos y una estación de ferrocarriles. No había ningún centro hospitalario cerca.
Recuerdo que siendo muy pequeños (éramos tres hermanos: Rapi, el mayor; Lichi y yo, los jimaguas, dos años menor que él) nuestra madre, Bella García Marruz, enfermó, pero nosotros no entendíamos bien qué le estaba pasando.
Supe, muchos años después, cómo se había enterado de su enfermedad. Había bajado mucho de peso y se sentía muy cansada. Su hermano, ginecólogo y obstetra de gran vocación —profesor de Medicina de la Universidad de La Habana, igual que su padre—, el doctor Sergio García Marruz, la había llevado a hacerse unos análisis de urgencia.
“Doctor —le preguntó el laboratorista—, ¿dónde tiene ingresada a su hermana?”. “Está aquí a mi lado”, le respondió mi tío. El laboratorista no lo podía creer pues la cifra de azúcar en sangre de mi madre era, parece ser, escandalosamente alta.
Pero a esa edad yo no sabía qué quería decir ninguna de esas raras palabras que comenzaba a escuchar: diabetes, insulina, glucosa, “benedi”. También oíamos con frecuencia el nombre del doctor Mateo de Acosta, el primer médico que la atendió y uno de los grandes endocrinólogos del país.

Nuestra madre iba mejorando y ya podíamos volver a nuestros juegos. Todo estaba bien.
La madrugada del 8 de enero de 1959, como era mi costumbre, me levanté para ir al baño. Como tenía que pasar por el cuarto de mis padres, invariablemente, despertaba a mi mamá para que me acompañara. Y ella, como buena madre cubana consentidora, se levantaba, me llevaba al baño y después me dejaba en mi cuarto, con otro beso de buenas noches. Esa era nuestra rutina.
Pero esa noche no se despertó, yo la llamé varias veces y nada. Empecé a llorar y mi padre, Eliseo Diego, que tenía un sueño pesado, se despertó. “¿Qué pasa?”, me preguntó. Le respondí entre sollozos: “Mamita no quiere acompañarme al baño”. Papá entendió enseguida lo que estaba pasando. Despertó a su madre, que dormía en el último cuarto, al lado del de ellos, y le pidió que fuera a buscar a un médico.
Bajó a toda velocidad hasta la cocina, yo iba detrás de él. Lo vi meter una cuchara en la azucarera y salir corriendo, escaleras arriba, hasta su cuarto. Claro, de más está decir, que todo el azúcar había desaparecido. Papá volvió a bajar, se veía tan nervioso que me asusté. Al ver que volvía a hacer lo mismo, agarré la azucarera y se la puse en la mesita de noche. Y ahí lo dejé, de rodillas al pie de la cama, tratando de darle un poco de azúcar a mi madre que estaba inconsciente.
Mi abuela se puso su bata de casa y salió corriendo, gritando, en medio de la más absoluta soledad y oscuridad de nuestro jardín: “¡Mi nuera se muere!”. Había toque de queda, no sé si mi abuela conocía a algún médico que viviera en el pueblo, las calles estaban desiertas. Regresé a nuestro cuarto y les conté a mis hermanos lo que estaba sucediendo. Decidimos que lo mejor que podíamos hacer era quedarnos en nuestro cuarto y rezarle a la virgencita.
No había pasado mucho tiempo cuando escuchamos el ruido de un motor y unos pasos apresurados que subían por las escaleras de madera. “¡Es un yipi!”, dijeron mis hermanos, que se habían asomado a la ventana.
Yo salí del cuarto y vi a un señor inyectando a mi madre en el brazo, y a unos jóvenes barbudos, con collares, rosarios y hasta pistolas al cinto. Poco a poco, mi madre fue despertando y cuando logró recuperarse se vio rodeada de aquellos muchachos, todos sonrientes, como si hubieran acabado de ganar una batalla. Y, en efecto, así había sido.
En unas butacas, desplomados, el doctor —que estaba en bata de casa y con solo una pantufla—, mi padre y mi abuela. Nunca supe el nombre del médico, creo que nos visitó después varias veces. También lo hicieron los jóvenes barbudos, que nos regalaron casquillos de balas y algunos collares. Mi hermano Lichi después les contaba a sus amiguitos del barrio y de la escuela que habían sido los tres Reyes Magos los que habían traído al doctor.
Tengo muchas anécdotas de las hipoglucemias y comas de mi madre; aunque la mayoría prefiero no recordarlas, otras son muy simpáticas. Nunca he entendido bien por qué su azúcar era tan difícil de controlar, no era una paciente indisciplinada. Ella decía que su diabetes era muy “lábil” y que era emotiva. Pienso que no existe esa clasificación, que con insulina, los medicamentos que existen ahora, dieta y ejercicios, se puede controlar, pero no soy médico. Algo hacíamos mal.
Poco a poco fui entendiendo su enfermedad. Supe que cuando estaba bajándole mucho el azúcar le comenzaba una sudoración (ese síntoma, con el tiempo, dejó de aparecer) y, también, se le veía confundida, incoherente; cuando la tenía alta, orinaba mucho. Entendí la importancia de las meriendas y, sobre todo, la de antes de dormir, por lo peligrosas que pueden ser las hipoglucemias nocturnas. Con la llegada del glucómetro, todo comenzó a mejorar, creo que ha sido uno de los grandes inventos para el control y el bienestar del diabético.
Ella siempre fue una persona muy optimista, nunca le tuvo miedo a su enfermedad, no le gustaba preocupar a los demás. Decía, sonriente, que era una enferma muy saludable. Por eso se ponía frenética cuando, en medio de una hipoglucemia, papá la atormentaba con preguntas absurdas y la presionaba para que comiera algo o tomara agua con azúcar. Eso la irritaba mucho. Si yo estaba en la casa —y siempre viví con ellos— le pedía a papá que se fuera y ella se quedaba tranquila y hacía todo lo que yo le decía.
Una vez papá entró al baño y se la encontró en el piso. “¡Bella, ¿qué te pasa!?”, le gritó, lo que era obvio: le había bajado mucho el azúcar y se había caído. Mamá, desde el suelo, le respondió: “Eliseo, ¡no dramatices!”. A cada rato, en mi casa, cuando alguien se preocupaba demasiado por algo, le decíamos “no dramatices”, y todos soltábamos la carcajada.

Una tercera y última anécdota. Estaban mis padres de visita en México, en el apartamento de mi hermano Lichi. Mi hermano había bajado a comprar el periódico y sintió, de pronto, que temblaba la tierra. Subió corriendo las escaleras para sacar a nuestros padres de la casa, y se los encontró muy tranquilos: papá miraba con curiosidad cómo se balanceaban las macetas que colgaban del techo y mamá se preparaba un poco de agua con azúcar: “Hijo, es que creo que tengo una hipoglucemia, estoy un poco mareada”. “¡Qué hipoglucemia ni que nada, hay un sismo, vamos, todos a bajar!”.
Sé ahora que no se les debe dar azúcar sino alguna fruta, algo que les suba un poco la glicemia, pero el enfermo se angustia y desespera y el familiar también. Y empieza el cachumbambé: sube el azúcar demasiado, hay que bajarla, etc.
Con estos recuerdos va mi agradecimiento a todos los médicos que la atendieron, a los médicos amigos y de la familia, a su hermano, el Dr. Sergio García Marruz Badía.
A pesar de su enfermedad, mi madre llevó una vida larga y plena. Murió a los 85 años, el 24 de septiembre de 2006.