|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“El próximo domingo, día 7 de mayo, las trompetas de plata del Vaticano anunciaron al mundo desde el interior imponente de la Basílica de San Pedro la proclamación de un nuevo santo. La ceremonia litúrgica, larga, adornada con oro y luces, perfumada de incienso y enmarcada en la gloria de Bernini, fue una más en la milenaria historia de la Iglesia, dentro de la serie de canonizaciones dispuestas para este Año Santo de 1950. Sin embargo, para Cuba, y especialmente para los orientales, y más aún para Santiago de Cuba, el momento en que Pío XII proclamó la santidad de Antonio María Claret y Clará, fundador de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, marcó un hito especial en su historia”, reseñaba con magnífica letra la revista Bohemia una semana después.
Cumpliendo el protocolo, desde inicios de marzo el Santo Padre había emitido de manera oficial que, siendo Claret un paradigma de vida evangélica y entrega misionera, por lo tanto objeto de veneración universal para los creyentes, se podía proceder a su santificación.
Para ello, se sumaban dos nuevos milagros asociados a su intervención: la cura de cáncer de sor Josefina Marín, ocurrida en Santiago de Cuba en mayo de 1934, y el restablecimiento de una hemiplejía por lesión cerebral de la señora Elena Flores, en Córdoba, en mayo de 1948. Los cardenales, reunidos previamente en diferentes consistorios, también dieron sus votos favorables.
A las ocho y media de la mañana del 7 de mayo de 1950 comenzó el rito de canonización y la Eucaristía presidida por Pío XII, soberano número 260 de la Santa Sede. La Basílica de San Pedro estaba repleta de fieles, como puede verse en una increíble filmación de la pomposa ceremonia en la plataforma YouTube.

Al pronunciar el discurso que inscribía el nuevo nombre en el catálogo de santos patronos católicos, el Sumo Pontífice lo retrataba en cuerpo y alma: “Antonio María Claret, alma grande nacida como para ensamblar contrastes; pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo; pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante; de apariencia modesta, pero capacísimo de imponer respeto incluso a los grandes de la tierra; fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de quien sabe el freno de la austeridad y de la penitencia; siempre en la presencia de Dios aun en medio de su prodigiosa actividad exterior; calumniado y admirado, festejado y perseguido. Y entre tantas maravillas, como luz suave que todo lo ilumina, su devoción a la Madre de Dios.”
El padre Claret tocó finalmente el cielo luego de un largo proceso de elevación iniciado dos décadas antes, con la declaratoria de beato realizada en febrero de 1934 por el Papa Pío XI, antecesor de Pío XII. Antonio María Claret tuvo una dualidad, o para decirlo mejor, una gracia que muy pocas veces ha sido concedida. Ha trascendido, por consiguiente, como el primer santo católico directamente ligado a Cuba.
Tras la huella de Claret en Cuba
Nació en 1807, en Sallent, una pintoresca villa cercana a Barcelona. Desde joven recibió una educación religiosa y, para ayudar a la manutención de la numerosa familia, alternaba los estudios trabajando como tejedor en el taller paterno. Sin embargo, Antonio sentía que su verdadera vocación estaba en otra parte.
En 1829 ingresó al seminario de Vich y, seis años más tarde, fue ordenado sacerdote. Marchó a Roma en busca de alguna misión. Allí solo consiguió entrar al noviciado jesuita, y ni siquiera lo pudo concluir debido a una enfermedad en una pierna que lo obligó a retornar a España. De vuelta en casa pasó los siguientes siete años perfeccionando sus métodos de predicación por toda Cataluña y las Islas Canarias. Ganó fama por su oratoria y sus interminables viajes de peregrino.
Se dice que andaba mucho a pie, con una biblia y un breviario en mano. Aunque su obra cumbre fue sin dudas la fundación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María. Además de su centro en Santiago, esta congregación de misioneros dedicados a consagrar a la Virgen se extendió por el país, con sedes en El Cerro y Cárdenas. Incluso, muchos años después, sería muy perseguida durante la Guerra Civil Española.
Su deseo de asumir alguna misión se hizo realidad cuando fue designado para el Arzobispado de Santiago de Cuba, del cual tomó posesión, según las Crónicas de Emilio Bacardí (Tomo 3), el 18 de febrero de 1851. No fue cosa fácil. Desde el principio se topó con una diócesis desorganizada por la ausencia de un pastor, un seminario arruinado, iglesias descuidadas y un clero pobre y poco preparado.
Los santiagueros, que “cuando de burlarse se trata no creen ni en Dios”, nunca le perdonaron su lengua catalana. Aún en 1857, mientras ofrecía en la Catedral su sermón por la fiesta de la Candelaria, “se fueron de risotadas, pues en vez de decir pecado dijo pacado, y por decir condenado, condenadu”, refiere Bacardí.
Centrado en su empresa y haciéndole la señal de la cruz a cada ofensa, el padre Claret puso manos a la obra: celebró un sínodo diocesano, estableció la obligación de los ejercicios espirituales para los sacerdotes, hizo retornar a los religiosos expulsados del país y, junto a la monja María Antonia Paris, fundó en agosto de 1855 la congregación Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas.
El ministerio de Antonio María Claret durante los seis años que vivió en la isla no solo se limitó a evangelizar y redimensionar la institución religiosa que representaba. También, en el ámbito social, dejó una huella notable. Consagró sus días a atender a los más necesitados y conoció a fondo a los olvidados.
Atravesaba inenarrables distancias a lomo de mula para llevar el mensaje cristiano y el pan a las zonas más recónditas del oriente cubano, desde El Caney o El Cobre, santuario de la fe criolla donde ofrecía misas populares, hasta Camagüey, donde con sus manos sembró naranjos que, según la leyenda, dieron frutos aún un siglo después.
Para ilustrar mejor su capacidad de trabajo y abnegación, detalla el artículo de Bohemia (14 de mayo de 1950) que en un solo año dio 73,447 comuniones y bendijo 8,577 matrimonios. En similar sentido, copiamos una nota curiosa de Bacardí: “En Baracoa, del 28 de febrero (día de llegada) al 5 de marzo (día de salida), el arzobispo don Antonio María Claret y Ciará efectuó los siguientes actos religiosos: confesó a 4,600 personas, comulgó a 3,600, y confirmó a 2,800. Repartió un gran número de catecismos, Caminos Rectos, estampas, rosarios, etc., para que por su devoción y lectura, sus amados diocesanos conserven puros los sentimientos que con la palabra de Dios inculcó en sus corazones”. Fue ese uno de sus últimos servicios en suelo cubano. Quince días después, se marcharía para siempre.

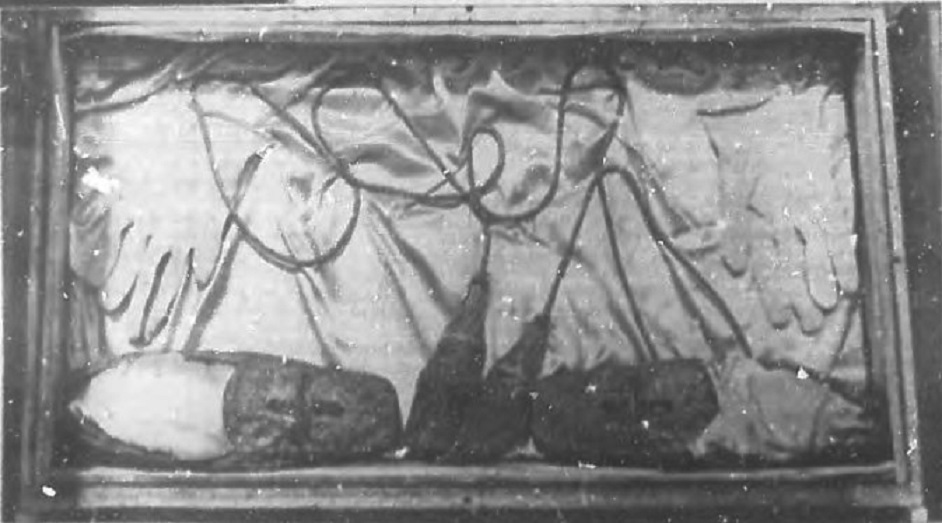
Del diablo son las cosas
No se puede decir que viviera ajeno al contexto sociopolítico de su época. Era un hombre sensible y piadoso, profundamente preocupado por el destino de aquellos prisioneros vinculados al movimiento conspirativo de Narciso López. En este contexto, escribió al capitán general de la isla, José Gutiérrez de la Concha, manifestando:
“¿Cómo me tendré por buen pastor si no procuro por todos los medios salvar la vida de esos infelices que, aunque rebeldes, son súbditos y ovejas mías?” Gracias a su tenaz mediación, algunos condenados quedaron en libertad.
En agosto de 1852, un terremoto devastador sacudió Santiago de Cuba, dañando gravemente la catedral y varias iglesias. “Muchísimos referían los prodigios de la misericordia de Dios, que, habiendo sufrido un derrumbe en sus casas, milagrosamente habían escapado sin lesión alguna. Las ruinas fueron muy grandes y de mucho costo el repararlas después; a mí, la Catedral me costó 24 mil duros el repararla; el Colegio o Seminario, 7 mil duros; el Palacio, 5 mil duros”, escribió en su Autobiografía.
El arzobispo aprovechó para tronar como el sismo: “Dios hace con nosotros lo que una madre hace con un hijo que duerme en su pereza. Primero lo sacude para despertarlo, y si eso no funciona, lo disciplina. Así también el buen Dios actúa con aquellos que permanecen dormidos en sus pecados. Ha sacudido sus casas con los terremotos, pero les perdonó la vida. Si esto no los despierta y los obliga a levantarse, Él los golpeará con el cólera y la peste. Dios me ha mostrado esto”. Al menos en esto último no se equivocaba: días después se desató una epidemia de cólera morbus que diezmó a la población en más de tres mil almas.
Precisamente por sus ímpetus y osadías se ganó algunas ojerizas y enemistades, al extremo de terminar siendo víctima de un episodio de sangre que pudo costarle la muerte prematura. Ocurrió en la ciudad de Holguín, el 1 de febrero de 1856. Andaba Claret rumbo a su posada luego de haber dado hora y media de misa en la Iglesia Mayor, cuando el canario Antonio Abad, un hombre que parecía llevar dentro la oscuridad de esa noche, se le encimó en un amague como si quisiera besarle el anillo.
Sin embargo, en vez de rendir devoción, sacó en seguida una navaja de afeitar y lanzó el golpe al cuello del desavisado arzobispo. Con un poco de fortuna, la cuchillada salvaje se desvió y le abrió la mejilla izquierda desde la oreja a la barbilla. Además, le causó otro tajo en el brazo derecho, con el cual se tapaba la boca al momento del ataque. El agresor fue apresado, mientras que el sacerdote, bañado en sangre, fue llevado a una botica cercana para recibir atención médica. Salvó la vida, nunca mejor dicho, milagrosamente.
Justo durante los días de convalecencia tras el atentado, surgieron eventos prodigiosos que alimentaron su condición de elegido: “[…] la primera fue la curación momentánea de una fístula que los facultativos me habían dicho que duraría […] trataban de hacer una operación dolorosa y poco ventajosa; quedamos para el día siguiente. Yo me encomendé a la Santísima Virgen María y me ofrecí y resigné a la voluntad de Dios, y al instante quedé curado; por manera que, cuando los facultativos al día siguiente vieron el prodigio, quedaron asombrados”, atestiguó. El segundo prodigio, aseguraba, fue que la cicatriz del brazo quedó como una imagen de relieve de la Virgen de los Dolores, de medio cuerpo, y además del relieve tenía colores blanco y morado.
El llamado de la reina
En marzo de 1857, Antonio María Claret recibió un mensaje de la reina Isabel II pidiéndole que regresara a España, pues lo requería como consejero y confesor. Este no pudo hacer otra cosa que obedecer el llamado. “Hasta en el último instante del embarque acudió un inmenso gentío a recibir la bendición de nuestro Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Arzobispo, todas nuestras autoridades e inmensidad de personas, estando todo el barrio de la Marina materialmente lleno de la mayor parte del vecindario de esta tranquila ciudad, el cual quiso disfrutar hasta el último momento de la vista querida de su Pastor amado”, informaba el periódico local El Redactor, el 24 de marzo de 1857. A las dos y media de la tarde, se hizo a la mar en el vapor mercante Cuba.
Después de una etapa de trabajos y penas dejaba una importante huella en la historia y la espiritualidad de esta tierra. “Con la ayuda del Señor cuidé de los pobres. Todos los lunes del año, durante el tiempo de mi permanencia en aquella Isla, reunía a todos los pobres de la población en que me hallaba, y, como a veces son más pobres de alma que de cuerpo, les daba a cada uno una peseta, pero antes yo mismo les enseñaba la doctrina cristiana. Siempre, y después de enseñado el Catecismo, les hacía una plática y les exhortaba a recibir los santos sacramentos de la penitencia y comunión y muchísimos se confesaban conmigo, porque conocían el grande amor que les tenía, y a la verdad, el Señor me ha dado un amor entrañable a los pobres”, volcó en su libro autobiográfico.
¿Pero quiénes eran los pobres para Claret? Compartió su definición en un mensaje a sus fieles escrito en El Cobre en junio de 1851, asumiendo “por pobres aquellos que no tienen rentas, ni finca alguna que les produzca modo de vivir, o que si les produce, por razón de deudas o enfermedades, lleven una vida infeliz; los que manteniéndose de su trabajo, se hallan sin este por algunos días, o es tan poco lo que ganan que apenas llega a medio peso diario; y los que no tienen rentas, ni oficio, padres ni personas que se interesen por ellos”. Para niños pobres y huérfanos compró una hacienda en Puerto Príncipe, con la idea de sacarlos de las calles y ofrecerles allí comida y ropa, enseñarles a leer y escribir, artes y oficios.
En su nuevo destino europeo, Claret ofició en París mientras acompañaba a la reina Isabel II en su exilio, hasta que luego se trasladó a Roma, donde participó en el Concilio Vaticano I, defendió la supremacía del papa en materia de fe y tradiciones, y también resultó perseguido. Acabó refugiándose en la Abadía de Fontfroide, en Francia; allí murió el 24 de octubre de 1870, pobre y olvidado. Sus haberes eran otros, y con el tiempo se le elevaría al altar de los glorificados.
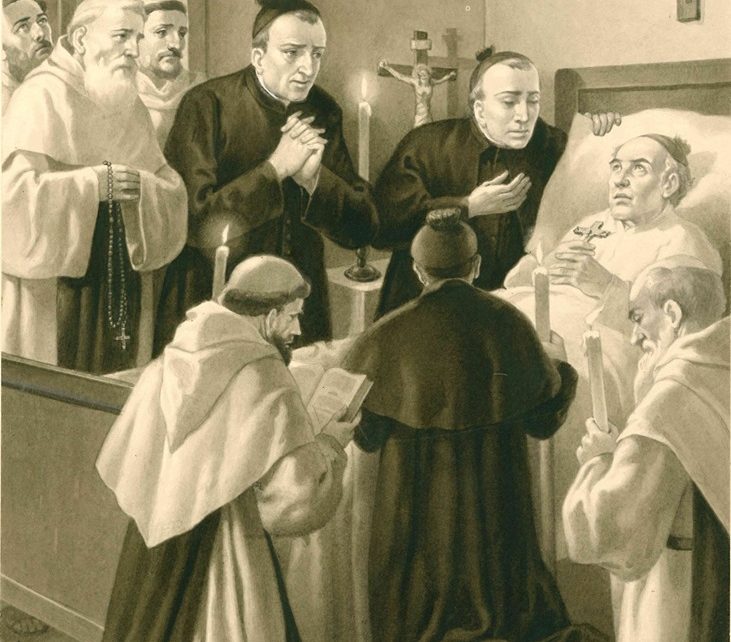
Un año antes de morir, en carta desde Roma a su gran colaborador y amigo Paladio Currius, reconocía haber sido fiel a la misión recibida y haberlo dado todo. Agotado y enfermo, sentía que su partida era inminente y preparaba su conciencia para exhalar en paz su último aliento. Claret tenía religiosamente aprendido que nadie vive para sí mismo.













