OnCuba recomienda este texto de Guillermo Cabrera Infante, publicado en Página/12:
Dice Lydia Cabrera del final de Lorca: “Cuando supe las condiciones trágicas de su muerte, pensé con consternación el horror que debió sentir Federico. El era tan delicado y esa muerte tan horrible debió causarle segundos inimaginables de horror. Fue una muerte imperdonable. Pensé mucho, muchísimo en él”. Todos los que conocieron a Lorca en La Habana, y aun los que no lo conocieron, lamentaron su muerte. De su asesinato tiene Lezama Lima una curiosa opinión. No es una versión política sino poética de la muerte del poeta: “Lo que mató a Lorca fue la grosería”. Críptico más que crítico, Lezama añade: “No la política”.
Ese fue el fin. En el principio Lorca llegó a La Habana y sorprendió a todos desde la presentación: “Soy Federico García”. Escoger su primer apellido como su nombre fue objeto de comentarios. Alguien preguntó: “¿Están ustedes verdaderamente seguros de que ese García es Lorca?” Así con tantos García que había en Cuba, desde el general de las guerras de independencia Calixto García hasta los políticos más vulgares, muchos cubanos se sintieron emparentados con Lorca.
Vivía en La Habana entonces el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, hombre de sucesivos y sonoros seudónimos. Antes se había llamado con su nombre propio, un oscuro Osorio, y luego había sido Ricardo Arenales, Maín Ximénez y finalmente acertó con ese dos veces raro Porfirio Barba Jacob. Todos estos nombres y ese hombre forman un considerable poeta modernista, raza en vías de extinción. Barba Jacob era famoso en La Habana por un verso y un anverso. El escritor declaró en un poema: “En nada creo, en nada” y el hombre era un poeta pederasta. Muy feo, lo llamaban en su cara, por su cara “el hombre que parecía un caballo”.
Barba Jacob añadía a esos inconvenientes para el amor otro más. Le faltaba un diente al frente que se empeñaba en sustituir siempre por un diente postizo hecho de algodón o de papel pero no de ceniza, como quieren algunos. Su conversación comenzaba en la tarde en la Acera del Louvre, en el véspero de que habló Hergesheimer, pero según avanzaba la noche aquel diente más blanco que los otros desaparecía para reaparecer llevado por la lengua no a su meta sino a desotra parte en la boca. De pronto Jacob tenía un diente brillando blanco sobre su labio lívido o volaba para posarse en la barba de Barba. El poeta creía que su conversación era de veras fascinante, a juzgar por la cara de sus oyentes. Pero la fascinación venía de aquel diente ambulatorio. O mejor, náufrago, marinero de blanco que navegaba en la balsa de su lengua, entre un Caribdis dental y la Escila de su encía.
La mención de un marinero, aun metafórico, nos conduce al gran transporte amoroso de Barba. Se dice que el poeta de la decadencia modernista encontró su marinero cuando, literalmente, “hacía el litoral”. Literalmente ambos se encontraban en los muelles. El marino, ni corto ni perezoso (en realidad era alto y ágil), se hizo amante del poeta pederasta y pesimista (recuerden, por favor, su divisa: “En nada creo, en nada”) y para colmo pobre. Para su mal era 1930 y cuando se paseaba Barba con su marinero recién pescado, se atravesó en su camino Federico García, que era todo lo contrario del colombiano: graciosamente andaluz y para colmo famoso. Lorca procedió ahora, con todo su encanto y todos sus dientes brillando en su cara morena, a auspiciar al marinero escandinavo que recaló en el trópico. Barba perdió su diente para siempre.
Alrededor de 1948, a casi veinte años del encuentro amoroso con Lorca, todavía era posible ver a este marino seudosueco caminando la noche, Prado arriba y Prado abajo, como un náufrago de otra época. Su ropa era, sí, azul marino y llevaba un paletó que hacía alucinante la noche tropical. Un si es no es rubio, ancora con el áncora al cuello, tal vez noruego, tal vez gallego, pasaba como una sombra, sin ver a nadie, como si nadie lo viera. Pero invariablemente peatones y poetas que se detenían en la esquina de Prado y Virtudes, donde comenzaba el barrio menos virtuoso de La Habana, miraban hacia el parapeto del paseo central para ver a este marino varado en tierra a quien cantó Barba: “Hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos”, para suspirar: “Hay días en que somos tan lóbregos, tan lóbregos”. Ahora, es decir entonces, un índice irreverente venía a indicar y una voz soez venía a decir: “¡También ése!” La risa era como una brisa que movía el diente de algodón de Porfirio Barba Jacob, que en nadie creía, en nadie.
La culminación de la visita de Lorca a La Habana ocurrió cuando le ofrecieron finalmente una comida de despedida, un banquete, un almuerzo en el comedor del Hotel Inglaterra en que terminaba la Acera del Louvre, a veces llamada del Livre. Allí estaban Lorca y sus discípulos futuros. Estaba también La Habana literaria, la que no escribía poemas pero estaba dispuesta a escribir prosa como Lorca versos. A través de las puertas abiertas del hotel (el aire no era acondicionado todavía) se veían las innúmeras columnas blancas al sol del portal, la Acera del Louvre y el parque al fondo con la estatua central soleada y sólida de otro poeta, José Martí, a quien mató, como a Lorca, esa bala con nombre que siempre viene a matar a los poetas cuando más falta hacen.
De pronto, como ocurre en el trópico, comenzó a llover. A llover de veras, sin aviso, sin esperarlo nadie, sin tregua. El agua caía por todas partes de todas partes. Llovía detrás de las columnas impávidas, llovía sobre la acera, llovía sobre el asfalto y sobre el cemento del parque y sus árboles que ya no se veían desde el hotel. Llovía sobre la estatua de Martí y su lívido brazo de mármol, la mano acusadora y el índice de cuentas eran líquidos ahora. Llovía sobre el Centro Gallego, sobre el Centro Asturiano y sobre la Manzana de Gómez y aún más allá, en la placita de Albear, sobre la fuente de los mendigos y sobre la fachada del Floridita donde Hemingway solía venir a beber. Llovía sobre la Citerea de Hergesheimer y sobre el paisaje blanco y negro de Walker Evans. Llovía en toda La Habana.
Mientras en el comedor los comensales devoraban el almuerzo cálido, indiferentes a la lluvia que era cristal derretido, espejo húmedo, cortina líquida, Lorca, sólo Lorca, vio la lluvia. Dejó de comer para mirarla y de un impulso saltó, se puso de pie y se fue a la puerta abierta del hotel a ver cómo llovía. Nunca había visto llover tan de veras. La lluvia de Granada regaba los cármenes, la lluvia de Madrid convertía el demasiado polvo en barro, la lluvia de Nueva York era una enemiga helada como la muerte. Otras lluvias no eran lluvia: eran llovizna, eran orballo, eran rocío comparadas con esta lluvia. “Y todas las cataratas de los cielos fueron abiertas”, dice el Génesis, y el Hotel Inglaterra se hizo un arca y Lorca fue Noé. ¡Había gigantes en la poesía entonces! Lorca siguió en su vigía, en su vigilia (no habría siesta esa tarde), mirando llover solo, viendo organizarse el diluvio delante de sus ojos.
Pero pronto notaron su ausencia del banquete y vinieron de dos en dos solitos y solícitos a hacerle ruidoso corro, como aconteció a Noé en su zoológico. Ya Lorca había escrito que los cubanos hablan alto y más alto hablan los habaneros, los hablaneros. Lorca se llevó un dedo a los labios en señal de silencio respetuoso ante la lluvia.
El ruido del banquete había terminado en el estruendo del torrente. Por primera vez para muchos periodistas, escritores y músicos que se reunieron en ese simposio sencillo, Federico García Lorca, poeta (poeta como se sabe quiere decir en griego hacedor), había hecho llover en La Habana como nadie había visto llover antes, como nadie volvió a ver después.





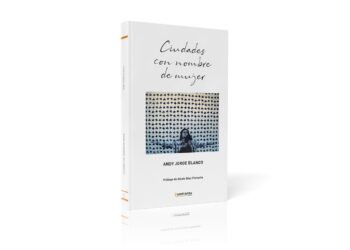







Nuevamente nos hechiza Cabrera Infante quien reune a grandes, La Habana se llena de sensibilidad junto al agua que corre por sus calles.