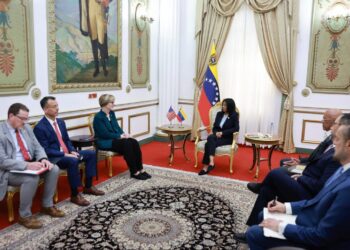Desfile de negrura, de la pura, que viene de allá abajo, cantaba el sonero mayor en mi cabeza mientras veía las imágenes que iban llegando sobre la jornada electoral del pasado 19 de julio en Colombia. Nunca se había visto algo así: gente en chalupas, lanchas y potrillos navegando entre ríos y esteros, gente en mulas abriendo trochas, en caravanas de chivas o en una larga caminata rumbo a un puesto de votación para dejar allí, con esas manos callosas, como diría Francia Márquez, su voto por el Pacto Histórico.
Miento cuando digo que nunca se había visto algo así. Estas imágenes, en otras circunstancias, han dado cuenta de la barbarie del destierro y el terror. Familias y comunidades saliendo de sus territorios. Una huida a ninguna parte en una república que le ha negado todo derecho a millones de personas. Lo novedoso, ahora sí, es que estas caravanas, ese desfile de canto y de llanto, esta vez eran justamente lo contrario: el camino a ejercer su derecho al voto, su derecho ciudadano, que no es una cosa menor dado el contexto. Un voto que fue crucial para definir la segunda vuelta.

Este doble sentido de la imagen nos invita a reflexionar sobre dos temas que considero fundamentales sobre lo subyacente al triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Por una parte, lo que mencionaba antes como imagen novedosa, y permítanme la contradicción, nos lleva a recordar algo que ha sido parte constitutiva de la construcción de la nación: la lucha por la ciudadanía y, sobre todo, por la reafirmación de una humanidad sistemáticamente negada a los pueblos afrodescendientes e indígenas, desde la redefinición del orden colonial y durante toda la república, más allá de lo que hoy pueda decir la constitución del 91. Por otra parte, la imagen recurrente, la del terror y la violencia política, permite resaltar el papel que han jugado las víctimas en estas elecciones y en la búsqueda de la paz. Desde el resultado final, ha sido constante el homenaje a las víctimas, la dedicatoria del triunfo a tanta gente asesinada en el país de la “democracia más estable de América Latina” según la élite criolla.
En ambos casos, la memoria y la conciencia sobre la historia de la nación jugaron un papel crucial para la elección del primer gobierno popular de Colombia. Y no digo que haya habido un ejercicio historiográfico para definir un voto, evidentemente. En lo que pienso es en cómo, aún en un país profundamente desigual, con altas tasas de deserción escolar, hay una memoria colectiva que ha sobrevivido a la producción de la Historia por parte de las élites blancas letradas. Esa Historia, como lo recuerda Alfonso Múnera1, se construyó desde el centro del país a lo largo del siglo XIX y fabricó la idea de unas regiones de frontera: allí donde habita gente inferior, incivilizada y que poco o nada habían aportado a la construcción de la Nación. Desde su muralla letrada, quisieron borrar la participación de la gente negra y mulata en los procesos independentistas de Cartagena, o la lucha en los ejércitos liberales de mediados del siglo XIX y la pelea por la abolición de la esclavitud en el Cauca; por no mencionar que la base de la economía fue la fuerza de trabajo de la gente negra.
A pesar de la persistencia de esta historia de la negación, cuando hablo de la memoria colectiva pienso en la alegría que produjo la elección de Francia Márquez como la primera mujer negra vicepresidenta. Quiero decir, cuando la gente en el Pacífico celebraba el acontecimiento de su elección, no era solamente por lo que ella representaba en los términos del liberalismo multicultural, en esa suerte de sumatoria de identidades subalternizadas que han querido encuadrar en el discurso neoliberal del just do it multicolor: a pesar de quién es, miren a dónde pudo llegar, parece que dijeran ciertos titulares de prensa. Decía que la felicidad no era solo por un triunfo individual representativo de, sino por el logro colectivo, por la sensación de ser partícipes de una historia tantas veces negada. La alegría por la concreción de una batalla que se ha dado muchas veces y muchas veces ha sido borrada, convertida en un no acontecimiento, para ponerlo en las palabras del intelectual haitiano Michel-Rolph Trouillot.
Por supuesto, lo que ha hecho Francia Márquez, la tenacidad de su lucha, su compromiso, su ética y esa sabiduría que tienen quienes saben qué es “vivir sabroso”, despiertan una profunda admiración. Pero esa admiración cobra otro valor si se ve el reservorio revolucionario, el acumulado histórico que hay en cada uno de sus gestos y sus gestas. Allí radica la potencia de una memoria que no se rige por el monumento.
Y allí también está la potencia de la memoria por los muertos, a los que no se les ha guardado ni un minuto de silencio a pesar del silenciamiento. La violencia política, la historia de decenas de guerras civiles, la aniquilación de movimientos políticos completos durante toda la vida republicana convirtió a Colombia en una vasta necrópolis. Tierras despojadas y despojos humanos parecía ser la suerte del país. Su destino y su rostro. Pero un despojo es precisamente el rostro desfigurado, un cuerpo destrozado, un rostro sin rostro: apenas un rastro. De ahí que las víctimas, quienes persisten en la verdad, guardan en sus memorias, estampan en sus camisetas o cargan en sus portarretratos el rostro de alguien que estuvo vivo. Esa persistencia no es por una negación de la muerte sino por impugnar la mentira, desenterrar la verdad y poder hacer el duelo, que es una forma de cerrar el círculo, de restituir la vida.
El triunfo de Gustavo Petro es el triunfo de miles y miles de víctimas de la violencia política, del exterminio como doctrina de estado. Su rostro es la respuesta al despojo, a lo que no pudo ser arrebatado, porque él hubiera podido engrosar aún más la lista de dirigentes políticos de izquierda asesinados. Aunque los grandes medios de comunicación quisieron desfigurarlo hasta pocas horas antes de que abrieran las urnas, el país, de a poco, ha dejado de verse en el espejo del terror y el miedo, y ha empezado a mirarse en otro espejo, que es el rostro del otro, del soy porque somos. Y eso se lo debemos a quienes han empujado tanto por la paz.

Dicen que una persona que olvida el pasado, también pierde la capacidad de imaginar el futuro. Sin una conciencia del pasado y una imaginación de futuro, el presente es agobiante y yermo. Sin duda, al nuevo gobierno le esperan grandísimas dificultades en un país saqueado y roto por una de las oligarquías más abyectas del continente. Desmontar las mafias del estado, disminuir las profundas desigualdades, replantear la lucha contra el narcotráfico y buscar la paz en los territorios secuestrados por el terror, son algunas de las tareas más que perentorias. Sin embargo, no serán fáciles. De ahí la importancia de la memoria. Saber de dónde venimos e imaginar cómo construir futuros sabrosos. De lo contrario, será anclarnos al presente sangrante, será arrancar la costra sin haber cicatrizado, será negarle tiempo al tiempo.
¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!
***
Nota:
1 Múnera, Alfonso. Fronteras Imaginadas. Planeta (2005)