En la segunda mitad del siglo XX, un escritor ilícitamente desconocido, Raoul Delorme, fundó la secta o el movimiento de los Escritores Bárbaros. Hasta hace unos meses nunca había oído hablar de él. Ahora, de repente, parece que asoma por todas partes.
De entrada, tropecé con un ejemplar de la Revista de los Vigilantes Nocturnos de Arras (publicada, en efecto, por una corporación de vigilantes nocturnos) donde venía una antología bárbara bastante ilustrativa y meticulosa. Bajo el subtítulo Cuando la afición deviene profesión aparecían textos de Delorme. Un poeta menor, pensé, sin la necrosis de las Bellas Letras. Luego, dos o tres días después, leí su artículo-manifiesto titulado La afición a escribir, que daba forma a su nueva literatura. Según Delorme había que fundirse con las obras maestras. Esto se conseguía de una manera harto curiosa: defecando sobre las páginas de Stendhal, masturbándose y desparramando el semen sobre las páginas de Gautier o Banville, vomitando sobre las páginas de Daudet, orinándose sobre las páginas de Lamartine, haciéndose cortes con hojas de afeitar y salpicando de sangre las páginas de Balzac o Maupassant; sometiendo, en fin, a los libros a un proceso de desacralización y cercanía que rompía todas las barreras impuestas por la cultura, la academia y la técnica.
Me encantó. Me gustó tanto que lo leí tres veces. ¿Quién es este Raoul Delorme?, me pregunté, ¿y dónde ha estado escondido? ¿Cómo un sujeto con una edad tan ridícula (Delorme tenía treinta y tres años al escribir el libro) había conseguido hacer una obra tan perfecta? Porque hay que decirlo: La afición a escribir es un tratado de más de quinientas páginas sobre la angustia de las influencias literarias. Y en su interior uno encuentra cosas como la siguiente: “Los escritores todos” —apunta Delorme—, “ya sea por hábito histórico, por fatalidad o por decisión propia, son siempre caníbales: se devoran unos a otros. En general, no leen los libros: se los comen como Saturno a sus hijos; sus digestiones son prolongadas y, en la mayoría de los casos, el riesgo consiste en que esa misma fuerza devorada los empacha y anula, los afantasma”. (Esta lucidez, en los años sesenta —una década antes de la publicación de The Anxiety of Influence, el muy publicitado ensayo de Harold Bloom—, le costó a Delorme el anatema y el “olvido” de la llamada Escuela de Yale).
De manera análoga, el libro de Harold Bloom es embarazoso de leer tan pronto como uno reconoce que todos y cada uno de los juicios que emite son reflejos de La afición a escribir y de la “teoría del fracaso” de Raoul Delorme. La teoría en esencia postula que la influencia literaria está basada en la relación padre / hijo. El precursor es el padre, el efebo el hijo. Un hijo recibe de su padre la vida, la educación, la formación de su carácter. Pero hay un punto en el que el hijo debe independizarse, tomar las riendas de su destino, dotarse de una identidad propia. Si no lo hace, corre el peor de los riesgos: no existir como individuo, ser apenas una sombra, un pálido reflejo de su padre. Examinemos, casi al azar, algunos ejemplos de la “teoría del fracaso”.
 Entre las historias de hijos de escritores célebres a los que se considera víctimas del talento de sus padres, destacan, por el misterio que las rodea, las de Lucía y Giorgio, hijos del autor del Ulises. Educados a la sombra de uno de los maestros modernos de la forma, Giorgio optó por la música y Lucía por la danza y la escritura. Pero acabaron por sucumbir respectivamente al alcoholismo y a la hebefrenia. Tomemos el segundo caso: Lucía Joyce. Retraída y enfermiza desde la infancia, sabemos que Lucía no escribió deliberadamente sino inducida por su padre. Echando por la borda su objetividad, Richard Ellman, uno de los principales biógrafos de James Joyce, no sin argumentos enfáticos y confusos que mezclan de manera imprudente los aspectos psiquiátricos y literarios del problema, parece aceptar la pretensión demencial del autor irlandés de que únicamente él es capaz de curar a su hija mediante el ejercicio de la escritura. Entonces, para corregir esa neurosis juvenil Joyce concibe el Finnegans Wake, otra de las aplicaciones del psicoanálisis como técnica narrativa. Una sola vez, que sepamos, Joyce le mostró a Carl Jung los textos de Lucía alegando que su hija escribía lo mismo que él. También fue célebre el dictamen de Jung: “Pero allí donde usted nada, ella se ahoga”. Lucía terminó psicótica; solo Samuel Beckett, quién durante algún tiempo fue secretario de su padre —y la rechazara tras haber sido su amante por un período de dos años—, y Harriet Weaver, la editora de Joyce, la visitaron en el sanatorio de St. Andrew´s donde murió como Anna Livia al final de Finnegans Wake: “sola en su soledad”.
Entre las historias de hijos de escritores célebres a los que se considera víctimas del talento de sus padres, destacan, por el misterio que las rodea, las de Lucía y Giorgio, hijos del autor del Ulises. Educados a la sombra de uno de los maestros modernos de la forma, Giorgio optó por la música y Lucía por la danza y la escritura. Pero acabaron por sucumbir respectivamente al alcoholismo y a la hebefrenia. Tomemos el segundo caso: Lucía Joyce. Retraída y enfermiza desde la infancia, sabemos que Lucía no escribió deliberadamente sino inducida por su padre. Echando por la borda su objetividad, Richard Ellman, uno de los principales biógrafos de James Joyce, no sin argumentos enfáticos y confusos que mezclan de manera imprudente los aspectos psiquiátricos y literarios del problema, parece aceptar la pretensión demencial del autor irlandés de que únicamente él es capaz de curar a su hija mediante el ejercicio de la escritura. Entonces, para corregir esa neurosis juvenil Joyce concibe el Finnegans Wake, otra de las aplicaciones del psicoanálisis como técnica narrativa. Una sola vez, que sepamos, Joyce le mostró a Carl Jung los textos de Lucía alegando que su hija escribía lo mismo que él. También fue célebre el dictamen de Jung: “Pero allí donde usted nada, ella se ahoga”. Lucía terminó psicótica; solo Samuel Beckett, quién durante algún tiempo fue secretario de su padre —y la rechazara tras haber sido su amante por un período de dos años—, y Harriet Weaver, la editora de Joyce, la visitaron en el sanatorio de St. Andrew´s donde murió como Anna Livia al final de Finnegans Wake: “sola en su soledad”.
Otro vívido exponente de la llamada “teoría del fracaso” es Margaret Salinger, hija del célebre J. D. Salinger. En El guardián de los sueños Margaret traza una semblanza de su padre en la que el autor de El guardián entre el centeno aparece como un monstruo capaz de las mayores muestras de egoísmo y crueldad, tal vez solo comparable con el padre de Kafka. Quizás baste recordar el comienzo de la “Carta al padre” del escritor praguense para exhumar esos sentimientos:
Querido padre: Me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestar, en parte, justamente por el miedo que te tengo, y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y, aunque intente ahora contestarte por escrito, mi respuesta será, no obstante, muy incomprensible, porque también al escribir el miedo y sus consecuencias me inhiben ante ti, y porque la magnitud del tema excede mi memoria y mi entendimiento.
Todas estas historias, entre otras a las que podrían sumarse los nombres de los espectros terribles —así los llama Delorme— de Arthur Miller, Kenzaburo Oe, Miguel de Unamuno y Pablo Neruda, figuran como los argumentos que Raoul Delorme articula, no sin credulidad y entusiasmo. El libro era tan bueno, pensé, que seguramente no había sido reconocido ni por los críticos, ni por las academias —por nadie. Era un gran autor más que moriría desconocido o voluntariamente “olvidado”. Sin embargo, la casualidad quiso que lo “descubriera” Roberto Bolaño. Leí sobre ese “encuentro” que luego propició la novela Estrella distante. Pero lo fundamental fue otra cosa; lo que resultó un descubrimiento y un hecho decisivo para mí fue la lectura de una anotación marginal, resultado de la minuciosidad y la sospecha de Bolaño. En el capítulo nueve de la novela se lee: “Junto a los textos de [Xavier] Rouberg (a quien el editor de la Revista de los Vigilantes Nocturnos de Arras llamaba el Juan Bautista del nuevo movimiento literario) [y de Raoul Delorme], se encontraban los textos de Jules Defoe”. Al leer ese pequeño dato se produjo una extraña revelación: la inesperada referencia de un autor como Jules Defoe, de quién nadie tiene noticias y que probablemente sea una invención del propio Roberto Bolaño o un seudónimo perfecto de Carlos Ramírez Hoffman (Santiago de Chile, 1950- Lloret de Mar, España, 1998), uno de los representantes más conspicuos de la literatura nazi en América.
Bolaño sostiene que el continuador por excelencia de la escritura bárbara en América Latina es Carlos Ramírez Hoffman. A juicio de Bolaño, sin embargo, el esfuerzo de Hoffman por consumar en nuestro continente la revolución pendiente de la literatura (esto es, la escritura bárbara) acaba en un fracaso. Creo que Bolaño está errado, como en tantas otras cosas, así como en tantas otras es probablemente el mejor escritor latinoamericano desde Jorge Luis Borges. Es cierto que destripar cientos de libros de la literatura latinoamericana no hace a un escritor argentino, cubano, chileno o mexicano, pero es indudable que ha sido parte esencial del destino de algunos de nuestros escritores. La mayoría de los narradores americanos, para bien o para mal, tienen que enfrentarse a William Faulkner (como los poetas, tarde o temprano, a Whitman). Gabriel García Márquez —que a su vez ha sido destripado por Isabel Allende, Laura Restrepo y Toni Morrison— lo hace, siempre, como el hijo obediente. Sergio Pitol, y aquí radica su originalidad, lo hace como un sobrino. En cualquier caso, la noción bárbara de un libro compuesto de otros libros no parece pronosticar nada ingrato; sin embargo, a ella corresponde una de las secuelas más perniciosas de la literatura universal: la angustia de las influencias. Este dilema condujo a Carlos Ramírez Hoffman —también conocido en Chile como Carlos Weider— a una serie de fantasías compensatorias. Una de ellas —explícitamente sugerida por Thomas de Quincey, pero exceptuada en el decálogo de Raoul Delorme— es la del asesinato.
De no ser por la novela Estrella distante de Roberto Bolaño, tal vez habríamos olvidado por completo a los escritores bárbaros. Pero dado que ese libro está lleno de referencias a Delorme y a ese hombre sin otra moral que la estética, la heteronimia y el homicidio que fue Carlos Weider (también conocido como Carlos Ramírez Hoffman, Alberto Ruiz-Tagle o Jules Defoe), es difícil ignorar la hipótesis de una relación entre los requerimientos de la escritura bárbara y las exigencias del crimen; como si la experiencia estética estuviese de algún modo en los fundamentos del homicidio.
Creo innecesario aclarar que esa supuesta afinidad —ilegítimamente extendida— es ajena a La afición a escribir, de Raoul Delorme. Sin embargo, el Diccionario de Autores Franceses (París, 2006), que sagazmente recoge a Aimé Césaire (Martinica, 1913-2008) y Edouard Glissant (Martinica, 1928-2011), sorprendentemente “olvida” su nombre. Dentro de cincuenta años algún crítico literario curioso tal vez lo “redescubra” con una curiosidad similar a la mía y escriba un pequeño artículo sobre La afición a escribir. Triste, pero es verdad. Dedico este ejercicio a mi ascendiente Nara Araújo (1945-2009), que ha dejado a la literatura cubana algún ensayo memorable sobre Raoul Delorme y su literatura imposible.

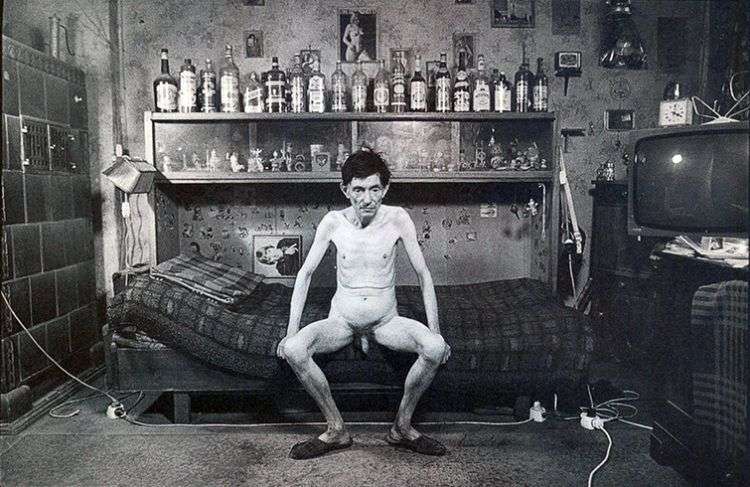











¡Esto es excelente! Este Delorme es el escritor más loco y original de la literatura francesa (yo nunca lo había oído mencionar) y, al parecer tiene en cuba un continuador de su talento bárbaro. ¡Buen texto :)!