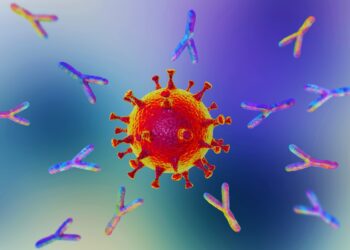Quizás el último de tu generación en la Cuba brumosa del siglo XIX mientras echaba las últimas bocanadas de aire pensó en ti. Quizás la experiencia de la última edad les permitió a tus vecinos comprender qué significaba esa voz que hiciste correr por las calles de La Habana días antes del 29 de junio de 1856: “Matías Pérez realizará el vuelo más trascendental de la aerostática del mundo”. Por ahí preguntaban:
– ¿Pero qué Matías Pérez? ¿El Rey de los Toldos?
Así mismo, el Rey de los Toldos. El portugués (dicen que) bigotudo cuyos toldos eran los mejores de San Cristóbal. ¿Qué te faltaba, Matías? Habías venido de Europa como todos a cazar una pequeña fortuna y lo habías conseguido. No había establecimiento ni casa que se respetara que no tuviera colgada en la fachada la sobra de tus toldos. Tenías una familia, tenías hijos y esposa criollos. ¿Qué te faltaba, Matías?
Lo que pasa es que no todos cruzan el Atlántico para cosechar panza y bigote. Tú guardabas bajo la almohada el Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci y ese más moderno Principio del túnel del viento. Tú habías escuchado con los ojos ciegos la historia de aquel hombre, el francés Eugenio Roberson, que salió frente a todos durante la inauguración del Templete en 1928, salió en globo y aterrizó en Managua. ¿Pero no te dijeron que el muy francés también se ganó sus buenas 15 monedas por hacerlo?
Tal vez sí. Pero tú no querías ser como aquel cubano, el primero de todos, que salió en 1831 en su globo de hidrógeno, recitó poemas, lanzó flores y dos chivos en paracaídas y aterrizó en el potrero de Quebra Hacha. ¿Cómo se llamaba?… don Domingo Blinó, el hojalatero.
Para ti volar era otra cosa. Tú, como luego nuestro Virgilio cubano, tenías horror de las fronteras de la Isla, que no son fronteras de mar sino de “paja caliente y rica avena”, como el buey conforme que Martí describe en su poema. Tú querías, tal vez, convertirte en el padre de todos nuestro Pérez, no solo el de los tuyos.
Por eso cuando llegó Monsieur Godard de París a dar otro espectáculo en globo te hiciste su ayudante. Revisabas el tubo conductor del gas, lanzabas dos globos pilotos para medir la dirección del viento…
¿Qué habrán dicho tu señora, y los muchachos cuando le compraste al francés su bella nave de gas, el Ville de Paris? Todos habrán pensado que estabas loco, pero la gente siempre piensa cosas, y tú sabías que en tu caso, si corrías con suerte, todos los santos ayudarían no para abajo, sino para arriba…
El 12 de junio de 1856 te vieron luchar con tu globo, batallar con la cuerda que abría la válvula y descender, para la tranquilidad habanera, donde habías prometido: en el Cerro, más precisamente en La Quinta de Palatino. Pero no era suficiente…
Días después, los pocos que estuvieron en la Plaza de Marte (el actual Parque Central) cuentan que no pudiste salir por el viento y te fuiste a casa con el globo, masticando ofensas a los dioses, a la naturaleza y a todo el que te pasaba por el lado.
Hasta que el día 29, después de hacer público que los asistentes presenciarían “el vuelo más trascendental de la aerostática del mundo” despegaste en tu nave de la Plaza de Marte rumbo a la eternidad. Para llegar allí, según cuentan, tomaste una ruta sencilla: seguiste el Paseo del Prado rumbo al mar y allí una ráfaga de buena suerte te sacó de la trayectoria que todos esperaban.
Dicen algunos pescadores que te vieron en la Chorrera batallando con tu Rocinante aéreo, te gritaron:” ¡Tírate! ¡Baja de ese globo!”, pero tú ni los miraste. Las malas lenguas echaron a rodar la bola de que te habías llevado una querida disfrazada de ayudante, eso soñaron durante mucho tiempo los maridos resignados de La Habana, pero es poco probable que haya sido tu caso. En todas partes de Cuba juraron encontrarte, y cada vez que llegaba el mes de junio aparecía un testigo de tu resurrección.
Así te fuiste volviendo mitológico y en el lecho blando de toda la vida, cuando alguien de tu tiempo abandonaba en vuelo misterioso el territorio nacional, pensaba en ti. Tú habías hecho con tu locura el viaje hacia la vida eterna, y ellos con su sensatez, el del olvido.