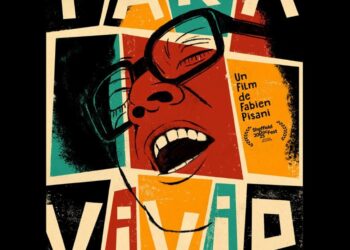Penumbras es un alivio para todo el que cobre por escribir sobre cine en Cuba. Este año, nos hemos visto oscilando entre dos opciones, una es no publicar siquiera una letra sobre los largometrajes que ha sacado el ICAIC y la otra es contribuir a la imagen de verdugo escéptico con que se asocia al articulista de cine frecuentemente. Pero es que de verdad, de verdad, en ciertos filmes cubanos muy recientes había muy poco que salvar, violaban incluso normas básicas del lenguaje cinematográfico… en fin, con Penumbras frente a la pantalla ya no es necesario introducir los dedos en ese tema espinoso.
O sí, hay que decir que, al margen de la factura estética de estos filmes (de cuyo nombre no quiero ni acordarme), persiste un elemento que encuentra en Penumbras una continuación. Un elemento que va dibujando el paisaje de una época, de nuestra época, de Cuba… Podemos intuirlo en las imágenes cada vez más oscuras de las recientes producciones, que en el caso de Penumbras ya no son ni rojizas, ni ocres, son en blanco y negro. Logramos olfatear la decadencia en los muchos personajes de fin de mundo que han cruzado por la pantalla el último año; luchadores sí, pero al final caminantes sin destino, que saben lo que no quieren, pero no encuentran el lugar que los proteja de la tormenta.
No se trata de una película, ni de dos, es una tendencia ya, una cadena de personajes asfixiados, que luchan sin embargo por mantenerse a flote, aunque la incertidumbre se los esté comiendo por los pies. Hemos visto ya una cuantas veces ese final que el director Charly Medina arroja sobre sus personajes, que hace rodar los créditos en el receso de alegría que implica encontrarse en el ojo de una tormenta, de un problema venidero.
Penumbras hace girar su historia sobre cuatro personajes, dos posaderos (de aquellas posadas cubanas… que ya no existen) y una pareja especial que requiere de los servicios de aquellos dos, se trata de un pelotero y su querida. Charly Medina supo darle un giro creativo a aquellos diálogos un tanto crípticos que repetía Omar Franco en la obra de teatro original, de Amado del Pino. Franco interpreta ahora su antiguo personaje y los otros tres, más cinematográficos quizás, toman sus palabras a ratos como las de un loco, a veces como las de un profeta. El personaje de Franco, el posadero, parece en casi todos los momentos (como en la obra de teatro) conversar consigo mismo.
Aunque esta psicología es la más seductora, el verdadero meollo de la historia se concentra en la pareja. El pelotero, fracaso tras fracaso, va acercándose a la conclusión que muchos ya tomaron, sus días en el terreno están contados y debe retirarse. Su querida (que no su esposa) ya en los treinta ve pasar sus días de aventuras de cama y sienta la necesidad apremiante de encontrar un imperfectísimo, resignado, pero a fin de cuentas verdadero amor.
La necesidad de un hogar, tanto para la pareja como para el filme como un todo, se convierte en una búsqueda existencial, que podría, quizás, revertir toda la grisura. El pelotero vive con una esposa que no ama, su querida necesita una casa para ser la única mujer, uno de los posaderos es un guajiro, y el otro se construyó un lugar dentro de una piscina, que sirve de motivo para chistes sobre existir “en el fondo”. Exceptuando a la querida, sobre la que conocemos bien poco, los personajes de Penumbras muestran una doble vida que los convierte en espíritus corroídos, tragados por las circunstancias: un posadero es abuelo querido, padre de familia, pero se permite en el horario de trabajo sucumbir a ciertas perversiones; el otro posadero, hombre reflexivo, está en manos de la droga; el pelotero es infiel.
¿Será Penumbras una de las trompetas que llama nuestra versión del apocalipsis?