Cayó en mis manos un libro de Abilio Estévez y comencé a leerlo en el colectivo, que es como se denominan las guaguas acá en Argentina. Como hago a veces arranqué en el último cuento. Se trata de un libro de relatos: El horizonte y otros regresos (Tusquets, 1998). (Esto no es una crítica o reseña del libro, lo advierto) Y otra acotación fuera de paréntesis: La cadencia en la prosa de este autor nacido en Marianao, en 1954, me lleva a imaginar o percibir una corriente de palabras con textura y sabor siempre en relación con postres cubanos de otras épocas, tipo arroz con leche, majarete…
Tengo esa extraña sensación ante la prosa de este autor, porque las cosas que describe, los arquitrabes, el mascarón de proa, la butaca de pino o el mar oscuro, la tormenta, las rocas o las nubes alcanzan una extrañísima condición sensorial más cercana a los horarios de almuerzos y comidas que a los momentos de lectura, cuya intención es la de que sea analítica y sosegada. La decodificación primera de esas descripciones en mi caso ocurre también en el paladar. Debiera valorarlo con un psicólogo, o un día, si lo llego a conocer, comentárselo a Abilio Estévez.
“El horizonte”, según se sugiere desde la contratapa, fue escrito en la segunda mitad de los noventa, sobre 1996; pensemos que estuvo listo dos o tres años después de que hubiera creado al enano de su famoso monologo “El enano en la botella”, primero de los textos suyos que vi representado en teatro. Dicha historia pertenece al libro Ceremonias para actores desesperados (Tusquets, 2004) de donde también son “Freddie” y “Santa Cecilia”. Mucho después de haberlo visto en el teatro, solía acercarme al texto con frecuencia porque en Holguín lo había publicado el suplemento cultural Ámbito y tenía a mano esa edición.
En ambas historias hay una idea que emerge en la alta mar de la literatura de Estévez como el madero de un buque hundido, idea prolongada asimismo en lo que de su obra he alcanzado a leer: la toma de conciencia de una vida al límite, la reflexión sobre el devenir individual desde la urgencia de la sobrevida, orilla desde donde el futuro, el porvenir o cualquier sea la cosa que esté después es, más que sueño, pesadilla.
Los cuentos de este libro me han gustado, sobre todo “El horizonte”, la historia del derrumbe de una estirpe protegida en su mansión, la residencia construida después de las contiendas por la libertad que pronto se va descomponiendo dada su ubicación, en una especie de islote, y debido a la circunstancia de carestía y a la tormenta. La idea se emparenta hasta el final con la de otras obras que he visitado por estos tiempos: Los sobrevivientes, de Gutiérrez Alea, La peste, de Albert Camus… Es, además, un elemento que aparece firme en El enano…: la reclusión justificando la existencia, o de otro modo: la existencia solo posible debido al aislamiento.
Terminada la lectura, no sentí ganas de comer esta vez, sino de ver alguna de sus obras de teatro. ¿Podría ser que alguna estuviera en cartelera acá en Buenos Aires? Busqué. No había ninguna por lo visto, sin embargo, probando la vitalidad en la producción de quien es igualmente un gran dramaturgo, encontré con sorpresa que en otra provincia, la ciudad de Córdoba, se ha estado presentando casualmente una. Por lo que leo, El enano en la botella podrá ser vista durante los sábados de septiembre, a las nueve y media de la Noche en Casa Grote, un centro cultural con página en Internet gracias a la cual encontré la información completa.
El tiempo pasa tan de prisa que, esta noticia a la cual llego gracias al libro de cuentos que tuve en mis manos sin buscarlo, me hace evocar en una noche lluviosa cuando unos pocos estudiantes de Periodismo nos animamos a caminar desde la residencia estudiantil F y 3ra hasta el Teatro Nacional. No es tanto, pero entonces parecía una distancia infinita. Raúl Martín y su inmenso Teatro de la Luna ponían en la sala Avellaneda cierta obra de la cual se hablaba y nosotros, aburridos y atiborrados, aunque siempre curiosos, no nos la quisimos perder. Apenas haber salido nos sorprendió una tormenta, de manera que fue un grupo de esqueléticos muchachos ensopados los que compraron sus entradas y buscaron lugar en aquella sala que recuerdo helada como una nevera.
En el camino alguien había hablado de la actuación de una actriz llamada Grettel Trujillo, cuya interpretación, tal cual había sucedido con el texto y la puesta en escena de la obra le había hecho merecer notables y diversos premios (en La Habana, Miami, New York). Tal vez en ese momento (2001 o 2002) ya se hubiera radicado en Miami, porque esa noche Mario Guerra encarnó, magistralmente, a un enano que, por momentos, parecía decir cosas que pensábamos nosotros. Nada más parecido a un estudiante que un enano, nada más parecido a una isla que aquella botella.
El personaje que encarnaba Guerra, debido al aislamiento en que vive, ha llegado a desarrollar aptitudes extrañas y volubles. Vivirá con limitaciones como eso de estar a oscuras, pero se jactaba de capacidades como, en lugar de personas, ver “pensamientos, recuerdos, obsesiones, terrores”; o llega al punto de imaginar alimentos, y preferirlos. Aquella botella, que puede ser una casa, la isla, o el propio pensamiento, era también la caverna desde la cual podía observar las sombras del mundo, al estilo de Platón; pero, además, tenía mucho de piñeriano y, pensándolo ahora, tal vez hasta se emparente un poco con el Oscar Matzerath der Gunter Grass.
Porque el personaje de Estévez evita abandonar su mundo como el de Grass se resiste a perder el suyo. Así que, pese a la circunstancia diferente, al origen diverso de su terquedad, se asemejan bastante y me hacen pensar en finales ligeramente parecidos: uno acaba en la locura mientras el otro, de quien no se puede asegurar que no haya perdido el juicio, acepta la idea patriótica de permanecer en el estado de enclaustramiento hasta el final de los días, demostrando con su muerte que no hay otra forma de justificar el estado que lo hizo adaptarse y perecer.
Comprendo que hay mucho humor en este monólogo como en otros de Abilio Estévez, que algún que otro crítico le ha definido “hilarante”; en cambio, a mí no suele sacarme risas, sino, apenas, sonrisas como las que produce una buena sátira como lo es esta. Incluso cualquier creación suya, por lo visto hasta hoy, me deja demasiado meditabundo. Pensándolo mejor, nunca me he reído a carcajadas con obra alguna de Abilio Estévez, ni si quiera cuando un actor de gran vis cómica como Osvaldo Doimeadiós lleva a escena su Santa Cecilia, monólogo que pude ver hace unos años aquí. Por cierto, (¡y este es un hallazgo!), tal vez sea la forma en que Doimeadiós mastica las palabras lo que produce esos pensamientos gastronómicos que enfrento yo ante la prosa del escritor, incluso en horarios que no corresponden más que una intensa lectura.





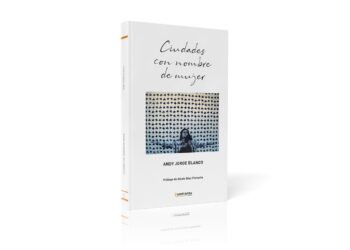







Libro de Abilio Estévez Inventario Secreto de La Habana, página 91, encontré un dato que pudiera ser erróneo. Sobre el Castillo del Príncipe. En el libro el lo menciona como el de La Cabaña.
¿Como pudiera contactar al autor para aclarar?