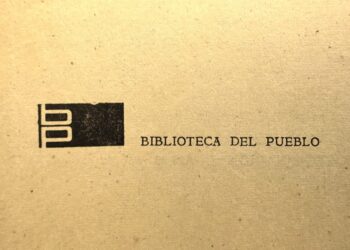Cumple sesenta años el ejemplar que poseo de un título juguetón y formidable escrito por un personaje peculiar que hasta hoy no aparece definido en diccionarios ni enciclopedias. Tampoco se menciona en conversaciones sobre figuras dominadas por la auténtica necesidad de vivir en una irrealidad verbal borboteante. Pocos lo vieron en carne y hueso, pero allí está.
Y usted escucha que hablan de Salinger, de Thomas Pynchon y hasta de Simenon, pero nadie lo menciona cuando ha sido este tan evasivo como el que más. Hablante de la lengua del cine, trastornado por la idea irreparable de haberlo inventado, con su “apego bien real por las mujeres” es, sin embargo, un personaje de ficción; y ha sido el más literato de todos los críticos de cine que se hayan conocido. Su nombre: G. Caín.

El caso es sencillo: fue un pseudónimo, pero alcanzo caracter de personaje ficticio en en prólogo del libro Un oficio del siglo Veinte (Ediciones R). Tan insólito es su caso que incluso existe una fotografía donde encontrarle, dándole a su existencia un aire misterioso, mítico, mostrándose tan provocador que incluso muchos reprocharon ese humor descomunal porque los tiempos no estaban para extravagancias. Él respondía: después de todo, creo que no me voy a ahorcar por eso.
Mire la foto, búsquela: espejuelos oscuros, un sombrero de guano sobre la cabeza, un lienzo del pintor Wifredo Lam antes de que Wifredo Lam lo pintara ¡puesto como una capa de caballero! que, por el contrario, acerca su apariencia a la de un indio boliviano. Solo en las caricaturas suyas que también hay lo observamos con claridad: adusto, de saco y espejuelos como su creador. Había nacido de las aguas como Venus, con la diferencia de que las suyas eran de una ducha.
Un oficio del siglo Veinte salió de imprenta en 1962 y en febrero del año siguiente volvía a editarse con una tirada de 4 mil ejemplares para venderse a un precio de 3 pesos en moneda cubana. Cuenta con separadores impresos en un papel especial en los que se reproducen diseños antiquísimos y es en ellos, de hecho, donde puede advertirse al crítico representado en viñetas creadas por el pintor Raúl Martínez.
Siguiendo el juego que se nos plantea, la existencia del libro es una prueba de confianza y total misterio. El crítico imaginado fue consultado por su creador, el escritor Guillermo Cabrera Infante, entonces director de Lunes de Revolución e influyente en Ediciones R. Este le preguntó por su obra, por la recopilación de sus crónicas de cine y entonces debió recordarle quel que, en efecto, el trabajo se encontraba en sus manos, faltaba solo publicarlo.
“Solamente un amigo y entre los amigos un hermano y entre los hermanos un hermano gemelo y entre los hermanos gemelos un siamés: solamente un hermano siamés podía darse a la tarea de compilar este libro”, escribe Cabrera Infante en el prólogo que tituló “Retrato del crítico cuando Caín.”
Cabrera Infante se encargó de la selección, las notas, del prólogo y el epílogo, y fue así como se vio otra vez internado en la “selva salvaje de la crítica” y, regresando a sus tiempos de corrector, repasó aquellas crónicas escritas por él entre 1954 y 1961 en Carteles y en Revolución, materiales que “detestaba” porque en realidad “detestaba la suficiencia de Caín, su pedantería elefantina, su empeño en la mentira organizada, su juventud y su egolatría —su constante referirse a sí mismo en tercera persona no es más que un formidable disfraz de su egoísmo: no una reacción frente a él— y, finalmente, su mismo oficio de cronista: parejas excusas para el aborrecimiento que para la admiración”.
Un detalle: tal vez ni el propio G. Caín hubiera exhibido tanto ingenio, dominio del lenguaje, brillantez e incluso eso que denominaba “pedantería”, como ese mismísimo instante en el que estaba siendo descrito por su alter ego, el escritor. En aquel prólogo no solo renacía como un Ave Fénix para morir en breve, daba forma a un estilo que servía para posicionarse estética e ideológicamente en un momento en todo en Cuba tendían al acartonamiento, la severidad y el formalismo; incluso, la palabra “crítica” era ya sospechosa.
No hacía mucho, en las famosas reuniones de los intelectuales y la dirigencia del Gobierno en la Biblioteca Nacional, incluso antes, se había señalado a Cabrera Infante y cercanos al magazín Lunes de Revolución como “adoradores de la máquina de escribir”, fanáticos “del juego”, “la complejidad formal” y “los resortes”, ante lo cual respondía desde el mismo prólogo en cuestión alegando que la jactancia de G. Caín no había sido más que la muestra de un carácter generoso: “Si él fue pedante fue porque siempre quiso ser desprendido y odiaba atesorar conocimientos tanto como el pródigo odia al avaro”.
“Su gusto por lo hermético, su dificultad y en última instancia su barroquismo fueron no los defectos de una inteligencia petulante, sino los excesos de un espíritu de fineza: el quiso considerar a sus lectores como sus iguales”.

No por gusto, muchos años después, cuando otro personaje ficticio, en este caso de pésima calaña (porque en lugar de obras creativas dejó unos alegatos oportunistas en una revista oficial) quiso emprenderla contra aquellos jóvenes intelectuales que consideraba “extravagantes”, lo hacía invocando al mismísimo G. Caín, llamándoles a todos sus amigos “caínes”.
Cabrera Infante escribe en el prólogo de este libro suyo y de Caín: “quizá yo sea un Caín para Caín” pero “no puedo sustraerme a su influencia”. El personaje, pasado el cierre de Lunes de Revolución y la primera marginación de sus integrantes para 1962, era como la resurrección del joven escritor; su venganza, un canto de libertad, el estado de ánimo que afloró en las páginas de otro libro que para entonces tenía escrito.
G. Caín no se encontrará en su nueva obra, Tres Tristes Tigres, por salir; para ella nos tiene una sorpresa mayor, en la que, en resumidas cuentas, quiere plantearnos lo mismo: “¿Quién era Bustrófredon? ¿Quién fue quien será quién es Bustrófredon? ¿B?”.